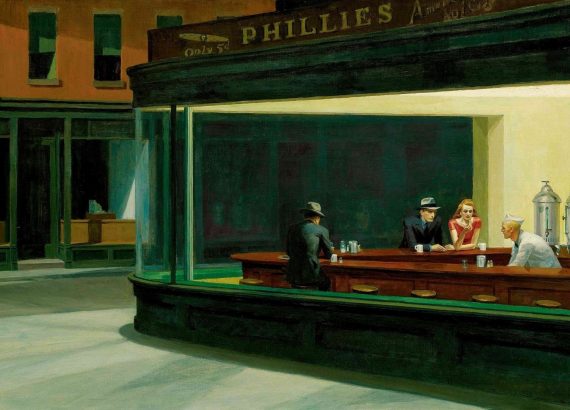La Mayor Presa De Ming, De Patricia Highsmith

Ming descansaba cómodamente a los pies de la litera de su ama, cuando el hombre lo sujetó por el pescuezo, lo sacó de allí, lo dejó sobre las planchas de la cubierta y cerró la puerta de la cabina. A Ming se le dilataron los azules ojos de sorpresa y de un breve arrebato de ira. Luego casi los cerró a causa del esplendor del sol. No era la primera vez que echaban a Ming sin cortesía alguna de la cabina, y él sabía que el hombre lo hacía cuando su ama, Elaine, no lo veía.
El yate de vela no ofrecía refugio alguno contra el sol, pero Ming todavía no sentía demasiado calor. De un ágil salto, se encaramó en el techo de la cabina, y se puso sobre un rollo de cuerda que reposaba junto al mástil. A Ming le gustaba utilizar el rollo de cuerda a modo de cama, debido a que desde aquella altura podía ver todo, la forma de copa que presentaba el rollo lo protegía de los vientos fuertes, y también atenuaba los efectos del balanceo y bruscos cambios de dirección del yate White Lark, debido a que se encontraba, más o menos, en el centro de la embarcación. Pero entonces acababan de plegar la vela, ya que Elaine y el hombre habían almorzado, y, a menudo, los dos hacían la siesta después de almorzar, momento en que según le constaba a Ming, al hombre no le gustaba que este se encontrara en la cabina. En realidad, Ming acababa de almorzar, comiendo un delicioso pescado a la parrilla y un poco de langosta. Recostado formando el cuerpo una relajante curva, Ming abrió la boca en un gran bostezo, y luego, con sus oblicuos ojos casi cerrados, para protegerlos del fuerte sol, contempló las castañas colinas, las blancas y rosáceas casas y los hoteles que bordeaban la bahía de Acapulco. Entre el White Lark y la playa en la que la gente chapoteaba, sin que el ruido llegara hasta la embarcación, el sol producía destellos sobre la superficie del agua, como si millares de luces eléctricas se encendieran y se apagaran. Pasó un practicante del esquí acuático dejando una estela de blanca espuma tras él. ¡Estúpida diversión! Ming dormitaba, sintiendo cómo iba penetrando el sol en su peluda piel. Él era de Nueva York y estimaba que Acapulco era mucho mejor que el entorno en que había vivido durante las primeras semanas de su vida. Recordaba una sombría caja, con paja en el fondo, en la que se encontraba en compañía de tres o cuatro gatitos más, y una ventana detrás de la cual se detenían gigantescas formas durante unos instantes e intentaban atraer su atención por el medio de golpear el vidrio y luego se iban. Ming no se acordaba en absoluto de su madre. Un día, una mujer joven que olía agradablemente entró en el lugar en que Ming se encontraba y se lo llevó lejos de aquel lugar feo, con el aterrador olor a perros, a medicinas y a excrementos de loro. Luego viajaron en algo que ahora Ming sabía que era un avión. En la actualidad estaba ya muy habituado a los aviones que, entre una cosa y otra, le gustaban bastante. En ellos Ming iba sentado en el regazo de Elaine, o dormía en él, y si sentía hambre siempre le daban alguna cosita de comer.
Elaine pasaba gran parte del día en una tienda de Acapulco, en la que de las paredes colgaban vestidos, pantalones y prendas de baño. El lugar tenía un olor limpio y fresco, en su parte delantera había flores en macetas y cajas, y el suelo era de fresca cerámica azul y blanca. Ming gozaba de total libertad para vagabundear por el patio interior o para dormir en su cesto, en un rincón. En la parte delantera de la tienda había más sol, pero allí siempre corría el riesgo de que traviesos muchachos intentaran atraparlo, por lo que Ming realmente no podía descansar.
Lo que más le gustaba era echarse al sol, en compañía de su ama, en una de las largas reposeras de lona, en la terraza de su casa. Pero a Ming no le gustaban aquellas personas que su ama invitaba a veces a su casa, personas que pasaban allí la noche, personas a montones que se quedaban hasta altas horas de la noche, comiendo y bebiendo, poniendo discos y tocando el piano, personas, a fin de cuentas, que lo alejaban de Elaine. Personas que le pisaban las zarpas, personas que a veces lo agarraban por la espalda, de manera que Ming no podía hacer nada para evitarlo, y tenía que agitar violentamente el cuerpo y luchar para liberarse, personas que queriendo acariciarlo lo tocaban con rudeza, personas que cerraban puertas, aquí o allá, dejándolo a él encerrado. ¡Gente! Ming detestaba a la gente. Elaine era la única persona a quien quería. Elaine lo amaba y lo comprendía. Ming detestaba de manera muy principal a aquel hombre llamado Teddie. En los últimos tiempos, Teddie estaba siempre presente. A Ming no le gustaba la manera en que Teddie lo miraba cuando Elaine estaba distraída. Y a veces Teddie, cuando Elaine no podía oírlo, dirigía en un murmullo palabras a Ming que este sabía que eran una amenaza. O una orden de que saliera del cuarto. Ming se lo tomaba con calma. Ante todo, era preciso conservar la dignidad. Además, ¿acaso su ama no estaba de su parte? Aquel hombre no era más que un intruso. Cuando Elaine estaba presente aquel hombre fingía, a veces, sentir cariño hacia Ming, pero este siempre se apartaba de él, con cortés gracia, aunque con inconfundible significado.
La siesta de Ming fue interrumpida por el sonido de la puerta de la cabina al abrirse. Oyó las risas y las palabras de Elaine y de aquel hombre. El sol, grande y anaranjado, ya estaba cerca del horizonte.
Elaine se le acercó:
—¡Ming! ¿Te estás cociendo, querido? ¡Yo creía que te encontrabas dentro!
—Sí, yo también lo creía —dijo Teddie.
Ming ronroneó como hacía siempre al despertarse. Elaine lo tomó suavemente, lo meció en sus brazos y lo llevó a la brusca y fresca sombra de la cabina. Elaine hablaba con el hombre, y lo hacía en un tono que no era ni mucho menos amable. Puso a Ming junto a su plato con agua, y Ming, a pesar de que no tenía sed, bebió un poco para complacer a Elaine. Se sentía algo atontado por el calor y se tambaleaba un poco.
Elaine buscó una toalla húmeda y la pasó por la cara, las orejas y las cuatro patas de Ming. Luego lo dejó en la litera que olía al perfume de Elaine, pero también al hombre a quien Ming detestaba.
Ahora el ama de Ming y el hombre se peleaban, lo que Ming sabía por el tono de sus voces. Elaine se quedó al lado de Ming, sentada en el borde de la litera. Por fin, Ming oyó el sonido de salpicón de agua que significaba que Teddie se había arrojado al mar. Albergó esperanzas de que el hombre se quedara para siempre en el mar, que se ahogara, que jamás regresara. Elaine mojó una toalla de baño en la pileta de aluminio, la escurrió y la extendió sobre la litera, poniendo a Ming encima. Luego le trajo agua, y Ming, que tenía sed, bebió. Elaine lo dejó para que Ming durmiera, mientras ella lavaba y ponía a secar los platos, produciendo con ello unos confortantes sonidos que a Ming le gustaba oír.
Pero pronto se oyó otro “plash” y un “pop”, seguidos del sonido de los mojados pies de Teddie en la cubierta, y Ming volvió a despertarse.
El tono de pelea en las voces volvió a comenzar. Elaine subió los peldaños que llevaban a cubierta. Ming, en tensión, pero con la cabeza reposando aún en la húmeda toalla, mantenía la vista fija en la puerta de la cabina. Oyó el sonido de los pies de Teddie descendiendo los peldaños. Ming levantó levemente la cabeza, consciente de que no tenía salida a sus espaldas, que estaba acosado, allí, en la cabina. Con una toalla en la mano, el hombre se detuvo y lo miró.
Ming se relajó completamente, como solía hacer antes de bostezar, lo que motivó que se pusiera levemente bizco; luego, permitió que su lengua sobresaliera un poco por entre los labios. El hombre comenzó a decir algo, y causaba la impresión de querer arrojar la empapada toalla contra Ming, pero dudó, y aquello que el hombre se disponía a decir no fue jamás formulado por sus labios. El hombre arrojó la toalla en la pileta, y luego se inclinó para lavarse la cara. No era la primera vez que Ming sacaba la lengua ante las narices de aquel hombre. Mucha era la gente que se reía cuando Ming hacía esto, principalmente cuando era gente que asistía a una fiesta, y esto a Ming le gustaba bastante, pero tenía la impresión de que el hombre lo interpretaba como un gesto de hostilidad, lo que constituía la razón por la que Ming sacaba la lengua deliberadamente ante Teddie, en tanto que, en otras ocasiones, Ming la sacaba de una manera puramente accidental.
La pelea prosiguió. Elaine preparó café. Ming comenzó a sentirse mejor y subió a cubierta una vez más, debido a que el sol ya se había puesto. Elaine puso en marcha el motor, y el yate comenzó a deslizarse hacia la playa. Ming oía el canto de los pájaros, así como unos extraños chillidos, como frases agrias, que ciertos pájaros lanzaban únicamente al anochecer. Ming contemplaba con placer la perspectiva de volver a encontrarse en la casa de adobe, en el acantilado, que era el hogar compartido por su ama y él. Le constaba que la razón por la que su ama no lo dejaba en casa (donde Ming se sentía más cómodo) cuando salía en el yate estribaba en que temía que alguien secuestrara a Ming e incluso que lo mataran. Ming lo comprendía. Había habido gente que intentó apoderarse de él, incluso ante la vista de la propia Elaine. En cierta ocasión lo habían metido bruscamente en un saco de tela, y a pesar de que Ming luchó con todas sus fuerzas, dudaba mucho de que hubiera podido reconquistar la libertad si Elaine no hubiera golpeado al muchacho y le hubiera quitado el saco.
Ming intentó saltar de nuevo a la techumbre de la cabina, pero después de echarle una ojeada, decidió no malgastar fuerzas, y se agazapó en la caliente cubierta, en leve descenso, con las patas delanteras debajo del cuerpo y la mirada fija en la playa que se acercaba constantemente. A los oídos de Ming llegaba la música de guitarra que sonaba en la playa. Las voces de su ama y del hombre habían dejado de sonar. Durante unos instantes el único sonido fue el “chuc-chuc-chuc” del motor de la embarcación. Luego, Ming oyó el sonido de los desnudos pies del hombre al subir los peldaños de la cabina. Ming no volvió la cabeza para mirarlo, pero sus orejas se agacharon un poco, espasmódicamente, tan solo por instinto. Ming miró el agua que se hallaba ante él, a una distancia de un corto salto hacia abajo. Cosa rara, el hombre que se encontraba a sus espaldas no producía el menor sonido. Ming sintió picor en el pelo del pescuezo, y miró hacia atrás, por encima del hombro derecho.
En aquel instante, el hombre se inclinó hacia adelante, abalanzándose sobre Ming con los brazos abiertos.
Ming se puso en pie al instante, lanzándose hacia el hombre, en la única dirección de seguridad que se le ofrecía en la cubierta carente de barandas, y el hombre balanceó hacia adelante el brazo izquierdo, golpeando en el pecho a Ming, quien salió volando hacia atrás, y sus garras arañaron las planchas de la cubierta, pero sus patas traseras quedaron fuera de la embarcación. Ming se aferró con sus zarpas delanteras en las resbaladizas maderas que le ofrecían poco sostén mientras que se esforzaba en izarse a bordo con las traseras, clavándose en las tablas del casco, que se encontraban en una posición inclinada que en nada favorecía a Ming.
El hombre avanzó con la idea de pisotearle las patas delanteras, pero en aquel preciso instante llegó Elaine, procedente de la cabina:
—¿Qué ocurre? ¡Ming!
Poco a poco, las fuertes patas traseras de Ming lo impulsaban hacia la cubierta. El hombre se había arrodillado fingiendo que ayudaba a Ming. Elaine también se había arrodillado y lo sostenía por la piel del pescuezo.
Ming, ya en cubierta, relajó los músculos. Se había mojado la cola.
—Se ha caído por la borda —dijo Teddie—. Es verdad, está atontado. Sí, ha resbalado y se ha caído, en el momento en que el yate ha dado un bandazo.
—Es el sol. Pobre Ming. Teddie, ocúpate del timón, por favor.
Elaine oprimió al gato contra su pecho, y así lo llevó a la cabina.
Luego, el hombre también bajó. Elaine había puesto a Ming en la litera y le hablaba dulcemente. El corazón de Ming todavía latía de prisa. Ming estaba alerta, vigilando al hombre que sostenía la rueda del timón en sus manos, a pesar de que Elaine se encontraba a su lado. Ming se había dado cuenta de que se encontraban en la pequeña ensenada en la que siempre entraban antes de saltar a tierra.
Allí se encontraban los amigos y aliados de Teddie, a los que Ming detestaba por asociación, a pesar de que se trataba tan solo de jóvenes mexicanos. Dos o tres muchachos con pantalones cortos gritaron: “¡Señor Teddie!”, ayudaron a Elaine a saltar al muelle, se hicieron cargo de la cuerda para atracar la embarcación y se ofrecieron para llevar a “¡Ming, Ming!”. Por su parte, este saltó al muelle y se agazapó en espera de que llegara Elaine, dispuesto a huir a velocidad de rayo, en el caso de que otras manos intentaran tocarlo. Y eran varias las manos morenas que se adelantaban veloces hacia él, por lo que tuvo que dar saltos a uno y otro lado para hurtarse a ellas. Se oyeron risas, gritos y sonido de golpes de pies desnudos contra planchas de madera. Pero también se oyó la tranquilizante voz de Elaine, apartando a los muchachos. Ming sabía que Elaine estaba ocupada con las bolsas de plástico, y cerrando la puerta de la cabina. Con la ayuda de un muchacho mexicano, Teddie ponía la cubierta de lona sobre la cabina. Y por fin los pies de Elaine, calzados con sandalias, quedaron junto a Ming, que la siguió. Un muchacho se hizo cargo de los objetos que Elaine llevaba y entonces, esta tomó en brazos a Ming.
Entraron en el gran automóvil sin techo, que era de Teddie, y ascendieron por la sinuosa carretera camino de la casa de Elaine y Ming. Uno de los muchachos conducía. Ahora, Elaine y Teddie hablaban en un tono más tranquilo y suave. Teddie reía. Ming, tenso, iba sentado en el regazo de su ama. Se daba cuenta de que Elaine se preocupaba por él, gracias a la manera en que le acariciaba el cogote y le tocaba el cuerpo. Teddie alargó la mano y tocó la espalda de Ming, lo que motivó que este emitiera un largo gruñido que se alzó, descendió y retumbó profundamente en su garganta.
Fingiendo que la reacción de Ming le divertía, el hombre dijo:
—Vaya, vaya…
Y retiró la mano.
La voz de Elaine dejó de sonar a mitad de una frase que estaba diciendo. Ming estaba cansado y solo deseaba poder dormir un rato en la gran cama que había en su casa. La cama estaba cubierta por una manta delgada, de lana, a rayas rojas y blancas.
Mientras Ming estaba ocupado en estos pensamientos, se encontró en la fresca y fragante atmósfera de su casa, en donde lo dejaron suavemente sobre la cama con la suave manta de lana. Su ama le dio un beso en el cogote, y dijo una frase en la que se encontraba la palabra “hambre”. Por lo menos, así lo entendió Ming. Sí, cuando tuviera hambre debía decírselo a Elaine.
Ming dormitó, y cuando despertó oyó el sonido de voces en la terraza, a un par de metros del lugar en que él se encontraba, más allá de las puertas de vidrio. Ya había oscurecido. Ming podía ver un extremo de la mesa y por la calidad de la luz tenía la seguridad de que estaba iluminada con velas. Concha, la criada que dormía en casa, estaba levantando la mesa. Ming oyó su voz y luego la de Elaine y la del hombre. Al olfato de Ming llegó el olor a humo de cigarro. Saltó de la cama, quedó agazapado en el suelo y en esta postura estuvo mirando durante un rato la puerta que conducía a la terraza. Bostezó, arqueó el lomo y se desperezó, reanimando sus músculos por el medio de clavar las garras en la gruesa alfombra de paja. Luego, deslizándose silenciosamente pasó al extremo derecho de la terraza, y por la escalera de peldaños de piedra descendió al jardín, que era como una selva o un bosque. Los aguacates y los mangos crecían hasta alcanzar casi la altura de la terraza; contra la pared había buganvilias, en los árboles había orquídeas, y Elaine había plantado varias magnolias y camelias. A los oídos de Ming llegaba el sonido de los parloteos de los pájaros y de los movimientos que hacían en sus nidos. A veces Ming se subía a los árboles para atacar los nidos de los pájaros, pero hoy no estaba de humor para ello, a pesar de que había dejado de sentirse cansado. Las voces de su ama y del hombre lo preocupaban. Evidentemente, aquella noche su ama no era amiga del hombre.
Concha probablemente se encontraba aún en la cocina, por lo que Ming decidió ir allá y pedir que le diera algo de comer. En cierta ocasión, su ama despidió a una criada por no tener simpatía a Ming. Pensó que un poco de cerdo asado no le iría mal. Cerdo asado era precisamente lo que Elaine y el hombre habían comido en la cena. Procedente del océano soplaba una fresca brisa que alzó un poco el pelo de Ming. Ahora se sentía totalmente recuperado de la terrible experiencia de haberle faltado muy poco para ir a parar al agua.
No había nadie en la terraza y se dirigió hacia la izquierda, camino de regreso al dormitorio, e inmediatamente tuvo conciencia de la presencia del hombre, a pesar de que la luz estaba apagada y Ming no podía verlo. El hombre se encontraba de pie junto al tocador y abría una caja. Involuntariamente (otra vez), Ming lanzó un profundo gruñido que se alzó y descendió, luego quedó petrificado en la postura en que se encontraba en el momento en que se dio cuenta de la presencia del hombre, con la pata delantera alzada presta a iniciar el paso siguiente. Tenía las orejas aplastadas hacia atrás, y estaba dispuesto a saltar en cualquier dirección, a pesar de que el hombre no lo había visto. Pero el hombre lo vio y dijo en un murmullo:
—¡Shh! ¡Maldito seas!
Y propinó una patada en el suelo, aunque no muy fuerte, para que el gato se fuera.
Ming no se movió y oyó el suave sonido de entrechoque producido por el collar blanco de su ama. El hombre se metió el collar en el bolsillo, luego se desplazó hacia la derecha de Ming y desapareció por la puerta que daba a la sala de estar. Ming oyó el sonido de una botella contra un vaso, oyó el líquido al ser escanciado, cruzó la misma puerta y se dirigió a la izquierda, hacia la cocina.
Allí maulló y fue bien recibido por Elaine y Concha. Esta había puesto la radio, y se oía música. Utilizando las raras palabras que usaba cuando se dirigía a Concha, Elaine dijo:
—¿Pescado? Cerdo, sí, el cerdo le gusta.
Ming expresó sin la menor dificultad su preferencia por el cerdo, y eso le dieron. Comenzó a comer con buen apetito. Su ama hablaba y hablaba con Concha, y ésta exclamaba: “¡Ay, ay!”. Luego Concha se le acercó y lo acarició, lo que Ming toleró sin dejar de prestar atención al plato, fija la vista en él, hasta que Concha lo dejó y Ming pudo terminar su cena. Luego Elaine salió de la cocina. Concha le dio un poco de leche enlatada, lo cual entusiasmaba a Ming, vertiéndola en su plato ya vacío, y Ming fue lamiendo la leche. Luego, le dio las gracias a Concha por el medio de frotar su costado contra la desnuda pierna de la criada. Salió de la cocina y penetró cautelosamente en la sala de estar, camino del dormitorio. Pero Elaine y el hombre se encontraban en la terraza. Ming acababa de entrar en el dormitorio cuando oyó que Elaine lo llamaba:
—¿Ming? ¿Dónde estás?
Ming fue hasta la puerta que daba a la terraza y se detuvo, sentándose allí.
Elaine estaba sentada de lado junto al extremo de la mesa, y la luz de las velas iluminaba su largo cabello rubio, sus pantalones blancos. Elaine se propinó una palmada en el muslo, y Ming saltó a su regazo.
El hombre dijo algo en tono bajo, algo desagradable.
Elaine replicó algo en el mismo tono. Pero rio un poco.
En ese momento, sonó el teléfono.
Elaine dejó a Ming en el suelo y se dirigió a la sala de estar, en donde se encontraba el aparato.
El hombre terminó el contenido del vaso, farfulló algo dirigido a Ming y dejó el vaso en la mesa; se levantó e intentó rebasar a Ming, dando un breve rodeo, o quizá dirigirse al borde de la terraza. Ming se dio cuenta de que el hombre estaba borracho, ya que se movía despacio y con torpeza. La terraza tenía un parapeto que llegaba a la altura de la cadera del hombre, pero este parapeto quedaba sustituido en tres lugares por rejas con barrotes lo bastante distanciados entre sí para que Ming pudiera pasar entre ellos, a pesar de que este jamás lo hizo, limitándose, de vez en cuando, a examinar las rejas. Ming advirtió con toda claridad que el hombre estaba efectuando una maniobra encaminada a obligarlo a pasar por entre aquellos barrotes, o bien a tomarlo y a arrojarlo por encima del parapeto. Para Ming no había nada más fácil que eludir la acción del hombre, y eso hizo. Entonces, el hombre agarró una silla y la arrojó contra Ming, dándole en la cadera. Ocurrió muy de prisa, y el golpe le dolió. Ming se dirigió hacia la salida más próxima, que era la escalera que iba al jardín.
El hombre comenzó a descender los peldaños, persiguiéndolo. Sin pensarlo, Ming volvió atrás y subió de nuevo, a toda velocidad y arrimado a la pared, los pocos peldaños que había descendido. La pared estaba a oscuras y el hombre no lo vio tal como le constaba a Ming. Luego este saltó a lo alto del parapeto de la terraza, se agazapó y se lamió una pata, aunque lo hizo una sola vez, con el fin de recuperarse y serenarse. El corazón le latía muy de prisa, igual que si estuviera peleándose. Y el odio corría por sus venas y ardía en sus ojos, mientras seguía agazapado, y escuchaba los sonidos que producía el hombre subiendo a pasos inciertos la escalera situada debajo de Ming. El hombre volvió a aparecer.
Ming tensó los músculos, dispuesto a saltar, y saltó con cuanta fuerza pudo, yendo a parar con las cuatro patas sobre el brazo derecho del hombre, cerca del hombro. Ming se aferró a la blanca tela de la chaqueta del hombre, pero los dos cayeron. El hombre lanzó un gruñido. Ming siguió aferrado a la tela. Se oyó el sonido de ramas quebrándose. Ming perdió la noción de la dirección en que los dos se movían, no sabía distinguir lo que se encontraba arriba de lo que se encontraba abajo. Se desprendió del hombre, se dio cuenta de la dirección en que se había movido y del lugar en que se encontraba la tierra, pero lo hizo demasiado tarde, y aterrizó de costado. Casi al mismo tiempo, oyó el sordo sonido del cuerpo del hombre al golpear la tierra, y luego el del rodar un poco sobre sí mismo. Después se hizo el silencio. Ming tuvo que respirar de prisa, con la boca abierta, hasta que el pecho dejó de dolerle. Desde el lugar en que se encontraba el hombre llegaba al olfato de Ming el olor a bebida alcohólica, a cigarro y también el penetrante olor del miedo. Pero el hombre no se movía.
Ming lo veía todo muy bien. Incluso había un poco de luna. Se encaminó de nuevo hacia la escalera, y tuvo que recorrer un camino bastante largo entre arbustos, sobre piedras y arena, hasta llegar al punto en que los peldaños comenzaban. Luego ascendió deslizándose, y volvió a encontrarse en la terraza.
En aquel instante, Elaine salió a la terraza y gritó:
—¿Teddie?
Luego, Elaine regresó al dormitorio, en donde encendió una luz, después pasó a la cocina. Ming la siguió. Concha había dejado la luz encendida, pero ya se encontraba en su dormitorio, en donde sonaba la radio.
Elaine abrió la puerta principal de la casa.
Ming advirtió que el automóvil del hombre todavía se encontraba en el sendero. A Ming había comenzado a dolerle la cadera, o, por lo menos entonces había comenzado a darse cuenta de que le dolía. Cojeaba un poco. Elaine lo notó, le tocó el lomo y le preguntó qué le pasaba. Ming se limitó a ronronear.
—¡Teddie! ¿Dónde estás? —gritó Elaine.
Elaine tomó una linterna y paseó su haz de luz por el jardín, entre los grandes troncos de los aguacates, entre las orquídeas, el espliego y las rosadas flores de las buganvilias. Ming, a salvo junto a Elaine, en el parapeto, seguía con la mirada el haz de luz de la linterna, y ronroneaba de satisfacción. El hombre no se encontraba directamente debajo del parapeto, sino abajo y a la derecha. Elaine se acercó a la escalera que partía de la terraza y, cautelosamente, debido a que no había barandilla, sino tan solo anchos peldaños, dirigió el haz de luz hacia abajo. Ming no se tomó la molestia de mirar. Se quedó sentado en la terraza, exactamente en el punto en que los peldaños comenzaban.
—¡Teddie! ¡Teddie! —exclamó Elaine.
Y bajó corriendo los peldaños que quedaban.
Ni siquiera entonces Ming siguió a su ama. Oyó el respingo de Elaine. Y luego su grito:
—¡Concha!
Elaine subió corriendo la escalera.
Concha había salido de su dormitorio. Elaine habló con ella y Concha se excitó mucho. Elaine descolgó el teléfono y habló brevemente. Luego, las dos bajaron al jardín. Ming se quedó en la terraza, recostado, con las patas delanteras debajo del cuerpo. El suelo de la terraza conservaba aún cierto calorcillo del sol. Llegó un automóvil. Elaine subió la escalera, y fue a abrir la puerta de la casa. Ming se mantuvo al margen de los acontecimientos, en la terraza, en un rincón oscuro, mientras tres o cuatro hombres desconocidos cruzaban la terraza y bajaban la escalera. Abajo, todos hablaron mucho, se oyó el sonido de ramas quebrándose, ruidos de pasos, y luego el olor de todos ellos ascendió la escalera, juntamente con el del tabaco, el sudor y el conocido olor a sangre, a sangre del hombre. Ming estaba complacido, como quedaba siempre que mataba un pájaro y creaba aquel olor a sangre bajo sus propios colmillos. Esta era una presa muy grande, ciertamente. Sin que los demás se fijaran en él, Ming se puso en pie y se irguió cuan alto era, cuando por la terraza pasó el grupo con el cadáver, y Ming, alzado el hocico, inhaló el aroma de su victoria.
Luego, de repente, la casa quedó desierta. Todos se fueron, incluso Concha. Ming bebió un poco de agua, en su cuenco situado en la cocina, luego fue a la cama de su ama, se enroscó junto a las almohadas y se durmió profundamente. Lo despertó el ronroneo del motor de un coche desconocido. Luego se abrió la puerta principal y Ming reconoció el sonido de los pasos de Elaine y después el de los de Concha. Ming se quedó dónde estaba. Elaine y Concha hablaron en voz baja durante unos minutos. Luego, Elaine entró en el dormitorio. La luz seguía encendida. Ming observó cómo Elaine abría despacio la caja que tenía en el tocador, y dejaba en su interior el collar blanco, que al caer produjo un leve sonido. Luego, Elaine cerró la caja. Comenzó a desabrocharse la blusa, pero antes de que hubiera terminado de hacerlo, se arrojó sobre la cama, acarició la cabeza de Ming, alzó su pata delantera izquierda y la oprimió de modo que las uñas sobresalieron.
—¡Oh, Ming, Ming…! —exclamó Elaine.
Ming reconoció el tono propio del amor.