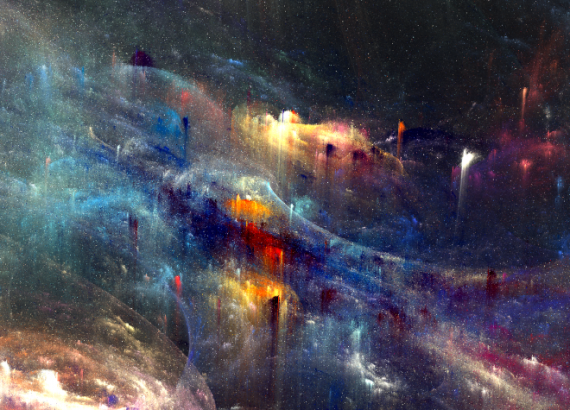El Invasor, de Richard Matheson

Al entrar en la sala, dejó la maleta en el suelo.
—¿Cómo estás? —preguntó.
—Muy bien —respondió ella, con una sonrisa.
Le ayudó a quitarse la chaqueta y el sombrero, y guardó todo en el armario.
—Después de pasar seis meses en Sudamérica, este invierno de Indiana me parece mucho más frío.
—Seguro —asintió la mujer.
Pasaron al living, caminando abrazados. Él preguntó:
—¿Qué has estado haciendo?
—Poca cosa —respondió ella—. Pensando en ti.
La estrechó, sonriendo.
—Eso no es poca cosa.
La sonrisa de su esposa vaciló por un instante, pero regresó; y su mano oprimió con fuerza la de él. De pronto, aunque él no lo notó en el primer momento, se había quedado sin palabras. Aquel reencuentro ofrecía evidente contraste con el que él imaginara tantas veces. Su esposa sonreía y levantaba los ojos hacia él cada vez que le hablaba, pero aquélla era una sonrisa vacilante, y su mirada parecía huirle en los momentos en que más necesitaba su atención.
Ya en la cocina, ella le sirvió la tercera taza de café ―caliente y fuerte― y se sentó frente a él.
—Esta noche no voy a dormir —dijo el marido, con una amplia sonrisa—, pero no importa.
La única respuesta fue una sonrisa forzada. Él se quemó la garganta con el café, y notó entonces que su esposa no había probado siquiera la primera taza.
—¿No tomas tu café? —preguntó.
—No…, ya no tomo.
—¿A dieta, o algo así?
—Más o menos —respondió ella.
—Es una tontería. Tienes una silueta perfecta.
Ella pareció a punto de decir algo, pero vaciló. El marido dejó la taza.
—Ann, ¿qué te…?
—¿Qué me pasa? —completó ella.
Bajó los ojos, mordiéndose el labio inferior, y apoyó las manos entrelazadas sobre la mesa. Cerró entonces los ojos, y él tuvo la impresión de que trataba de aislarse, para no enfrentar algo tremendo e irremediable.
—¿Qué pasa, querida?
—Creo que lo mejor será… decírtelo directamente.
—Por supuesto, tesoro —la incitó él, ansioso—. ¿Qué ocurre? ¿Pasó algo durante mi ausencia?
—Sí… y no.
—No comprendo.
De pronto, ella le miró a los ojos. Su expresión atormentada le hizo estremecer.
—Voy a tener un hijo —expresó.
Él estuvo a punto de gritar “¡Es maravilloso!”. Estuvo a punto de brincar, de abrazarla, y de bailar con ella por toda la cocina. Pero de pronto comprendió y se puso pálido.
—¿Cómo? —preguntó.
Ann no respondió, sabiendo que él había oído muy bien.
—¿Desde… cuándo lo sabes? —inquirió él, mirándola a los ojos.
Ella tomó aliento, y el esposo adivinó que la respuesta no sería la debida. No lo fue.
—Desde hace tres semanas.
Aquello le dejó atónito. Durante largo rato la miró sin decir nada, revolviendo el café sin darse cuenta. Por último, tomó conciencia de lo que hacía, y retiró la cuchara para posarla en el plato. Trató de decir algo, pero le era imposible: las palabras parecían enredarse en sus cuerdas vocales. Al fin, rígido, con voz débil e inexpresiva, preguntó:
—¿Quién es?
Los ojos negros de Ann seguían clavados en los suyos; tenía el rostro ceniciento y los labios le temblaron al responder.
—Nadie.
—¿Qué?
Ella comentó con cautela:
—David yo… ―dejó caer los hombros y repitió—. Nadie, David. Nadie.
La reacción demoró un momento, pero ella se la leyó en el rostro antes de que lo volviera hacia otro lado. Se levantó.
—David —dijo, con voz estremecida—, ¡te juro por Dios que no he tenido nada que ver con otro hombre!
David se dejó caer contra el respaldo de la silla. ¡Oh, Dios, Dios! ¿Qué podía decir? ¿Qué puede uno decir cuando vuelve, tras pasar seis meses en la selva, y la esposa le cuenta que está embarazada y quiere hacerle creer que…?
Apretó los dientes, con la sensación de enfrentar una broma de pésimo gusto. Tragó saliva, fijando la vista en sus manos temblorosas. ¡Ann, Ann! Habría querido levantar la taza y estrellarla contra la pared.
—David, tienes que creerme…
Se levantó para salir de la habitación, a tropezones. Ella lo siguió de prisa, tratando de tomarle la mano.
—David, tienes que creerme. Si no lo haces, me volveré loca. Es lo único que me ha mantenido hasta ahora: la esperanza de que me creerías. Si no es así…
Dejó la frase inconclusa, y ambos se miraron duramente. Las manos de Ann sujetaban las suyas. Estaban muy frías.
—Ann, ¿qué pretendes hacerme creer? ¿Qué has concebido a mi hijo cinco meses después de mi partida?
—David, si fuera culpable, ¿te hablaría con tanta sinceridad? Sabes cuánto me importas, y cuánto me importa nuestra vida como pareja… ―bajó la voz, agregando—: Si hubiese hecho lo que tú piensas, no te lo diría. Preferiría matarme.
Él no podía dejar de mirarla, indefenso, como si en su tenso rostro pudiera hallar la respuesta. Al fin dijo:
—Iremos a ver al doctor Kelinman, y…
—No me crees, ¿verdad? —exclamó ella, dejando caer la mano.
—¿Sabes lo que me pides? —repuso él, en tono desesperado—. Lo sabes, ¿no es así? Soy científico. No puedo aceptar, sin cierta resistencia, lo increíble. ¿No te das cuenta de que quiero creerte? Pero…
Ann permaneció inmóvil ante él durante largo rato. Por último, se alejó un poco y dijo, tratando de imprimir a su voz cierta serenidad:
—Está bien. Como te parezca mejor ―y salió del cuarto.
Cuando estuvo solo, David se volvió hacia la repisa con pasos lentos, para mirar el pequeño cupido allí sentado, con las piernas colgando sobre el borde. El vestido decía Coney Island. Lo habían ganado durante el viaje de bodas, ocho años antes.
Cerró los ojos.
Volver a casa. La frase, en ese momento, había perdido todo su sentido.
—Ahora que terminamos con las bienvenidas —dijo el doctor Kleinman—, ¿qué te trae por aquí? ¿Te atacó algún microbio en la selva?
David Collier se dejó caer en una silla. Por algunos segundos guardó silencio, con la vista perdida en la ventana. Finalmente contó a Kleinman la novedad, en pocas palabras.
Cuando hubo terminado, ambos se miraron sin hablar.
—No es posible, ¿verdad? —dijo Collier.
Kleinman apretó los labios; una sonrisa torcida se dibujó brevemente en su cara.
—¿Qué quieres que te diga? ¿Qué no, que es imposible? ¿Qué no, por lo que demuestran los experimentos realizados hasta ahora? No lo sé, David. Suponemos que el esperma sobrevive solo entre tres y cinco días en el canal cervical; a veces dura un poco más. Pero aun así…
―¿No puede fecundar? —concluyó Collier.
Kleinman no respondió. No hacía falta. Collier sabía la respuesta, en palabras simples que sumían su vida en las tinieblas.
—En ese caso, no hay esperanzas —dijo, sereno.
Kleinman volvió a apretar los labios y deslizó un dedo, pensativo, por el borde de su cortapapeles.
—A menos —dijo— que se trate de hablar con Ann, para hacerle comprender que no la abandonarás. Quizás es el temor lo que la hace decir eso.
—Que no la abandonaré —repitió Collier, en un susurro inaudible, meneando la cabeza.
—Ten en cuenta que no sugiero nada —prosiguió Kleinman—. Pero me parece posible que Ann este demasiado asustada, histérica, y no quiera decirte la verdad.
Collier se levantó, privado ya de toda vitalidad.
—Está bien —dijo, indeciso—. Volveré a hablar con ella. Tal vez podamos… aclararlo.
Pero cuando contó a Ann lo que Kleinman dijera, ella no hizo más que mirarlo sin expresión alguna.
—Y eso es todo —dijo—. Ya lo decidiste.
Él tragó saliva.
—Creo que no sabes lo que me estas pidiendo —murmuró.
—Sí, lo sé —replicó ella—. Te pido que creas en mí.
David empezó a hablar, presa de una cólera creciente, pero logró dominarse.
—Ann —pidió—, por favor, cuéntame. Haré lo que pueda por comprender.
También ella estaba perdiendo la paciencia. Apretó las manos, para abandonarlas después sobre el regazo, temblorosas.
—Lamento arruinarte una escena tan noble —dijo—. Pero no estoy embarazada de otro hombre. ¿Me comprendes? ¿Me crees?
No parecía histérica, ni asustada, ni dispuesta a defenderse a cualquier costa. Él se sintió aturdido y confuso. Nunca le había mentido hasta entonces, pero… ¿qué podía uno pensar?
Ann volvió a su lectura. David permaneció de pie, contemplándola. Estos son los hechos, insistía su conciencia. Volvió la espalda a su mujer. ¿La conocía en realidad? ¿Era posible que se hubiese convertido en una perfecta desconocida?
Seis meses. ¿Qué había ocurrido durante aquellos seis meses?
Mientras preparaba su cama en el diván del living, con un juego de sábanas y la vieja colcha que usaran en los primeros tiempos de casados, contempló el suave espesor cubierto de alegres estampados, descoloridos ya por los múltiples lavados. Una sonrisa triste le distendió los labios.
Volver a casa.
Se desperezó con un suspiro fatigado, y fue hasta el tocadiscos, que dejaba oír un suave rasguido. Alzó el brazo y puso otro disco: El Lago de los Cisnes, de Tchaikowsky. Al comenzar la música, echó una mirada a la cubierta interior del álbum:
A mi queridísimo, Ann.
No habían cambiado una palabra durante toda la tarde. Al terminar la cena, ella había subido al dormitorio con un libro, mientras él se sentaba en el living, tratando de leer el Tribune de Fort, pero principalmente buscando relajarse. Era imposible. ¿Quién podía relajarse mientras compartía la casa con su esposa embarazada de un hijo ajeno? Al fin, el periódico se le escapó de entre los dedos cansados y cayó al suelo.
Ahora miraba interminablemente la alfombra, tratando de pensar.
¿Era posible que los médicos se equivocaran? Tal vez las células vivientes se conservaban vivas y fértiles durante meses, y no solo durante pocos días. Tal vez resultara más fácil creer eso, y no que Ann fuera capaz de cometer adulterio. La relación entre ambos había sido siempre maravillosa, tan cercana al matrimonio perfecto como cabía esperar. Y ahora… esto.
Se pasó por los cabellos una mano temblorosa. Aspiró profundamente, pero no logró aliviar la opresión que sentía en el pecho. Uno vuelve a casa después de pasar seis meses en…
¡Quítate eso de la mente!, se ordenó. En seguida se obligó a recoger el periódico para leer cada una de las palabras impresas en él, incluyendo las tiras cómicas y la columna de astrología. “Hoy recibirá una gran sorpresa”, anunciaba el vidente profesional.
Arrojó el periódico al suelo y echó una mirada al reloj de la repisa. Eran más de las diez. Llevaba una hora allí sentado, mientras Ann leía en la cama.
¿Con qué libro habría reemplazado la comprensión y el afecto que necesitaba?
Se levantó, fatigado. El tocadiscos volvía a rasguear.
Después de cepillarse los dientes, volvió al vestíbulo y empezó a subir las escaleras. Se detuvo ante la puerta del dormitorio, vacilante, y echó una mirada al interior. La luz estaba apagada, pero el ritmo de la respiración de Ann le reveló que no dormía.
Estuvo a punto de entrar, invadido por la súbita necesidad de estar con ella. Pero recordó que iba a tener un hijo, y que ese hijo no podía ser suyo. La idea lo hizo detenerse. Se volvió, con los labios apretados, y bajó las escaleras. Dio un manotazo a la llave de la luz, para dejar el living a oscuras.
Encontró a tientas el diván, y se dejó caer en él. Por un rato permaneció allí sentado, fumando un cigarrillo. Al fin apagó la colilla en un cenicero, y se recostó. El cuarto estaba frío. Estremecido, se cubrió con las sábanas y la colcha.
Volver a casa. La frase volvió a apretarse sobre él.
Al levantar los ojos hacia el oscuro cielorraso, comprendió que había dormido un ratito. Las manecillas luminosas de su reloj pulsera indicaban las tres y veinte. Con un gruñido, se volvió sobre un costado. Después se incorporó y sacudió la almohada para esponjarla.
No podía dejar de pensar en ella. Seis meses de ausencia, y en la primera noche de su regreso dormía en el diván del living, mientras ella lo hacía en el dormitorio del piso alto. ¿Estaría asustada? Ann conservaba de su niñez cierto temor por la oscuridad; solía apretarse contra él y apoyar la mejilla contra su hombro, para dormirse con un suspiro de felicidad.
Se torturó con ese pensamiento, una y otra vez. Por sobre todas las cosas, deseaba correr al piso alto y acostarse a su lado, sentir su cuerpo cálido junto al suyo. ¿Por qué no lo haces?, preguntó su mente soñolienta. Porque está gestando un hijo ajeno, fue la obediente respuesta. Porque ha pecado.
Pecado. La palabra le hizo desviar la cabeza en un gesto de impaciencia. Sonaba ridícula. Volvió a echarse de espaldas y alargó la mano en busca de un cigarrillo. Lo fumó sin prisa, contemplando el movimiento de la brasa en la oscuridad.
No servía de nada. Se incorporó rápidamente y manoteó el cenicero. Tenía que aclarar las cosas con ella: eso era todo. Si lograba hacerla razonar, tal vez le dijera lo que había pasado. Entonces tendrían un punto de partida. Así sería mejor.
Estás racionalizando, acusó su mente. Pero él la ignoró, mientras trepaba los helados escalones, sólo para quedarse vacilando en la puerta del dormitorio.
Entró lentamente, tratando de recordar la situación de los muebles. Encontró sobre el pequeño escritorio la perilla de la luz y la oprimió. Un escaso resplandor rasgó la oscuridad.
Se estremeció de frío, aunque tenía puesta la bata gruesa. La habitación estaba helada, con las ventanas de par en par. Sin embargo, al volverse, vio que Ann solo estaba cubierta por un ligero camisón. Se apresuró a cubrirla con las frazadas, tratando de no mirar su cuerpo. Ahora no, pensó; en un momento como este, todo quedaría distorsionado.
Permaneció de pie junto a la cama, contemplándola en el sueño. El pelo oscuro esparcido sobre la almohada, la piel blanca, los labios suaves y rojos. Es tan hermosa. Estuvo a punto de decirlo en voz alta.
Apartó la mirada. Bien, la palabra sería ridícula, pero no por eso dejaba de ser la apropiada. ¿De qué otro modo llamar a la traición de la fidelidad conyugal? ¿Hay término mejor que el de “pecado”? Con los labios apretados, recordó que ella siempre había deseado intensamente tener un bebé. Ahora lo tendría.
Reparó entonces en el libro que había estado leyendo, y lo recogió. Física elemental. ¿Para qué diablos leía aquello? Nunca había demostrado el menor interés por la ciencia, exceptuando, tal vez, un poco de sociología y algunos temas antropológicos. David posó sobre ella una mirada curiosa.
Habría querido despertarla, pero no podía. Sabía de antemano que, en cuanto ella abriera los ojos, volvería a sentirse aturdido. Lo he estado pensando, apuntó su conciencia; quiero que discutamos esto con sensatez… Pero sonaba como sacado de un radioteatro.
Ese era, precisamente, el punto crucial: no se sentía capaz de discutir el asunto con ella, con sensatez o no. Le resultaba imposible abandonarla, y tampoco lograba apartar la idea de su mente, como había pensado hacerlo. Aquella vacilación le provocó cierto enojo. Bueno, se defendió, irritado; ¿quién puede adaptarse a semejantes circunstancias? Uno vuelve a casa después de pasar seis meses en…
Se apartó de la cama, para dejarse caer en la silla junto al escritorio. Allí permaneció, algo estremecido, contemplando el rostro de Ann. Un rostro tan infantil, tan inocente…
Mientras la contemplaba, ella se agitó en sueños, moviéndose incómoda bajo las frazadas. Entreabrió los labios en un gemido. De pronto, levantó el brazo derecho, arrojando a un lado los cobertores, de modo tal que resbalaron por sobre el borde de la cama. Acabó de apartarlos con los pies. Por último, un profundo suspiro le estremeció el cuerpo; se volvió sobre un costado y siguió durmiendo, a pesar de los escalofríos que empezaron a agitarla casi de inmediato.
David volvió a levantarse, sorprendido por aquel modo de actuar. El mal dormir no era habitual en ella. ¿Era un nuevo hábito, adquirido durante su ausencia? Es la conciencia sucia, apuntó su mente. Aquella irritante idea lo hizo retorcerse. Se acercó nuevamente a la cama y le echó bruscamente las frazadas sobre el cuerpo.
Al erguirse, vio que Ann lo estaba mirando. Él esbozó una sonrisa, pero la borró de inmediato.
—Si no dejas de apartar las frazadas, acabarás con una neumonía —dijo, malhumorado.
—¿Qué? —inquirió ella, parpadeando.
—Dije que…
Se interrumpió. El enojo se iba acumulando en él con demasiada fuerza. Logró dominarlo y explicó, en voz inexpresiva:
—Apartas las frazadas a cada rato.
—¡Oh! Hace ya una semana que vengo haciendo eso.
Él la miró sin responder: ¿Y ahora qué?, pensaba.
—¿Me traerías un vaso de agua? —pidió Ann.
David asintió, agradecido; eso le proporcionaba una excusa para apartar la mirada. Fue al baño, hizo correr el agua hasta que salió fría y llenó un vaso.
—Gracias —dijo suavemente ella al tomarlo.
—De nada.
Lo bebió de un solo trago, y levantó los ojos con expresión culpable.
—¿No te molestaría… traerme otro?
Él la miró por un momento. Después tomó el vaso y fue a llenarlo otra vez. Ann lo vació con la misma prontitud.
—¿Qué has comido? —preguntó David, molesto por iniciar el diálogo con un tema tan poco importante.
—Sal…, creo.
—Debes haber comido muchísima.
—Sí, David.
—Eso no te hace bien.
—Lo sé.
Le dirigió una mirada implorante y él adivinó.
—¿Qué quieres? ¿Otro vaso?
Ann bajó los ojos, y él se encogió de hombros. No le parecía bueno que tomara tanta agua, pero tampoco quería discutir. Volvió al baño y trajo el tercer vaso. Al volver, la halló con los ojos cerrados.
—Aquí tienes el agua —dijo.
Pero estaba dormida. David dejó el vaso.
En tanto la contemplaba, sintió un deseo casi incontrolable de acostarse a su lado, abrazarla, besar sus labios y su rostro. Recordó las noches pasadas en aquella carpa hirviente, sin poder conciliar el sueño, pensando en Ann. La agonía de saberla tan lejos. En ese momento, la sensación era la misma. Y, sin embargo, aunque estaba junto a ella, no podía tocarla.
Se volvió bruscamente, apagó la lámpara y abandonó el cuarto. Regresó al living, se dejó caer en el diván y desafió a su cerebro a mantenerse despierto. Este cayó en la trampa y le permitió hundirse en un sopor incómodo.
A la mañana siguiente, Ann entró a la cocina tosiendo y estornudando.
—¿Qué, volviste a apartar las frazadas? —preguntó él.
—¿Cómo “volviste”?
—¿No recuerdas que subí?
Ella lo miró sin comprender, diciendo:
—No.
Se miraron por un momento aún. Después, él se dirigió al armario y sacó dos tazas.
—¿Tomas café? —preguntó.
Ella vaciló un momento antes de asentir.
David puso las tazas sobre la mesa y se sentó a esperar. Cuando la cafetera comenzó a borbotear, Ann la tomó con una agarradera. Mientras servía el líquido negro y humeante en la taza de David, este observó que la mano le temblaba, y se echó hacia atrás para evitar las salpicaduras.
Cuando la tuvo sentada frente a él preguntó, gruñón:
—¿Para qué estás leyendo Física Elemental?
Otra vez recibió la misma mirada inexpresiva.
—No lo sé. Me… me interesó por algo.
Él puso azúcar en el café y lo revolvió, mientras Ann agregaba crema al suyo. Tomó aliento y observó:
—Me parece que… Tendrías que tomar leche desnatada, o algo así.
—Tenía ganas de tomar café.
—Comprendo.
Y quedó en silencio, con la vista clavada en la mesa, bebiendo el hirviente café a pequeños sorbos. Trató de hundirse en una nube espesa e informe, de olvidar que ella estaba allí. Lo consiguió, hasta cierto punto. La cocina desapareció; toda imagen, todo sonido, se desvanecieron.
De pronto ella bajó la taza con ruido, sobresaltándolo.
—Si no piensas hablarme —dijo, furiosa—, será mejor que terminemos ahora mismo. ¿O piensas que voy a rondar por aquí hasta que decidas dirigirme la palabra?
—¿Y qué pretendes? —contraatacó él—. ¿Cómo te sentirías si descubrieras que he engendrado un hijo en otra mujer?
Ella cerró los ojos, sus facciones tensas revelaron cuán difícil le era conservar la paciencia.
—Escucha, David —dijo—, te lo repito por última vez: no he cometido adulterio. Sé que eso te echa a perder la pose de esposo ofendido, pero no puedo evitarlo. Puedes hacérmelo jurar sobre cien Biblias, y te diré lo mismo. Puedes inyectarme drogas, y te diré lo mismo, puedes someterme al detector de mentiras, y no cambiaré la historia. David, estoy…
No pudo terminar: un ataque de tos le sacudió el cuerpo entero. Con el rostro lívido y las mejillas cubiertas de lágrimas, se tomó de la mesa con los dedos blancos y crispados, luchando por respirar.
Por un momento, él lo olvidó todo al verla sufrir. Corrió al fregadero en busca de agua, y le palmeó suavemente la espalda mientras bebía. Ella se lo agradeció con voz quebrada. David volvió a palmearle la espalda, casi con ansias.
—Será mejor que hoy te quedes en cama —le aconsejó—. Has pescado un serio resfrío. Y sujeta las frazadas con alfileres, para no…
—David, ¿qué vas a hacer? —inquinó Ann, desolada.
—¿Qué voy a hacer?
Ella no intento explicarse.
—No estoy seguro, Ann. Quiero creerte, de todo corazón, pero…
—Pero no puedes. Bueno, no hay más que decir.
—¡Oh, deja de sacar conclusiones apresuradas! ¿No puedes darme un poco de tiempo para asimilarlo? Por el amor de Dios, hace apenas un día que he vuelto a casa…
Solo por un instante, algo de la antigua calidez de Ann se reflejó en sus ojos. Tal vez comprendía, a pesar de su enojo, que él deseaba quedarse a su lado. Pero levantó la taza, diciendo:
—Asimílalo, entonces. Yo sé cuál es la verdad. Si no me crees, puedes asimilarlo a tu gusto.
—Gracias —replicó David.
Cuando salió de la casa, ella estaba en cama, bien arropada, tosiendo; leía ávidamente Introducción a la Química.
—¡David!
El rostro concentrado del profesor Mead se quebró en una sonrisa. Dejó las pinzas con las que movía las placas bajo el microscopio, y alargó la mano derecha. Johnny Mead, en otros tiempos extremo del equipo All American, tenía veintisiete años, era alto y ancho de espaldas, y llevaba el pelo cortado siempre al estilo deportivo, muy corto.
—¿Cómo te ha ido, compañero? —preguntó, estrechando la mano de Collier—. ¿Ya te cansaste de las sabandijas del Matto Grosso?
—Por completo —respondió Collier, sonriendo.
—Tienes buen aspecto, Dave. Bronceado, buen mozo… Debes ser todo un espectáculo en esta facultad llena de paliduchos.
Cruzaron el amplio laboratorio en dirección al despacho de Mead, entre estudiantes inclinados sobre sus microscopios y atareados con los instrumentos de prueba. Por un momento, Collier se sintió realmente de regreso; pero de inmediato perdió aquella sensación por la ironía de experimentarla allí, y no en su casa.
Mead cerró la puerta y le señaló una silla.
—Bueno, cuéntame, David —dijo—. Cuéntame tus arriesgadas aventuras por los trópicos.
Collier se aclaró la garganta.
—Si no te molesta, Johnny —dijo—, quiero hablarte de otra cosa.
—Adelante, muchacho.
—Quiero que lo entiendas —señaló él, vacilante—. Te cuento esto en forma estrictamente confidencial, porque te considero mi mejor amigo.
Mead se inclinó hacia delante; su expresión de exuberancia juvenil se había desvanecido al notar la preocupación de su amigo.
Collier lo puso al tanto. Cuando hubo terminado, Johnny dijo:
—No, David…
—Escucha, Johnny —prosiguió Collier—: sé que parece cosa de locos. Pero ella insiste tanto en su inocencia que… Bueno, francamente, no sé qué hacer. O bien ha sufrido un colapso emocional lo bastante violento como para borrarle el recuerdo de… de…
Las manos se le agitaron indefensas sobre el regazo.
—¿O bien? —preguntó Johnny.
Collier aspiró profundamente.
—O bien está diciendo la verdad —dijo.
—Pero…
—Lo sé, lo sé. Lo consulté con nuestro médico. Tú lo conoces, Kleinman.
Johnny asintió.
—Bueno, lo consulte con él, y me dijo lo mismo que tú necesitas decir. Que ninguna mujer puede quedar embarazada cinco meses después del acto sexual. Ya lo sé, pero…
―¿Pero qué?
—¿No hay algún otro modo?
Johnny lo miró, sin responder. Collier dejó caer la cabeza y cerró los ojos. En seguida soltó una exclamación de amarga burla.
—No hay otro modo —repitió—. Qué pregunta estúpida…
—Pero ella insiste en que no.
Collier asintió, fatigado:
—Sí, así es.
—No sé —murmuró Johnny, deslizando la punta de un dedo por el labio inferior—. Tal vez este histérica. Tal vez David, puede ser que no este embarazada.
—¿Cómo?
Collier levantó bruscamente la cabeza para mirar ansiosamente a su amigo.
—No te precipites —le advirtió Johnny—. No quiero cargar con esa responsabilidad. Pero… Bueno, ¿acaso no quería tener un hijo? Creo que lo deseaba mucho. Tal vez sea una teoría disparatada, pero me parece posible que la tensión emocional de verse separada de ti durante seis meses le haya provocado un falso embarazo.
Una loca esperanza empezó a surgir en Collier; aun sabiéndola irracional, se aferró a ella con toda su desesperación.
—Creo que deberías hablar otra vez con ella. Trata de conseguir más datos. Hasta podrías hacer lo que dice, y probar con hipnosis, sueros de la verdad, cualquier cosa. Pero no te des por vencido, muchacho. Conozco bien a Ann, y le tengo confianza.
Regresó a la casa casi corriendo. Había encontrado la fe que necesitaba, pero ¡qué poco crédito le correspondía por ello! De cualquier modo, gracias a Dios, la tenía, y eso le llenaba de esperanza Habría querido gritar “Tiene que ser verdad, tiene que ser verdad” …
De pronto, al verse frente a la casa, se detuvo tan súbitamente que estuvo a punto de caer hacia adelante, y sofocó un grito.
Ann estaba de pie en el porche, en camisón. El gélido viento invernal agitaba la ligera tela de seda, revelando las plenas formas de su silueta. Pisaba descalza las tablas cubiertas por la helada, con una mano sobre la barandilla.
—¡Oh, Dios mío! —murmuró Collier con voz estrangulada, y corrió por el sendero para aferrarla.
Cuando la tomó entre sus brazos la sintió fría como el hielo; su piel tenía un tono azulado. La expresión de sus ojos, dilatados y fríos, le provocó un arranque de pánico enormemente grande.
Casi a la rastra, la llevó al living y la sentó en la mecedora, ante el hogar. A Ann le castañeteaban los dientes, y respiraba por los labios entreabiertos en forma entrecortada y sibilante. David corrió frenéticamente en busca de frazadas, enchufó la bolsa térmica y se la puso bajo los pies helados, partió leña para el hogar y preparó café caliente.
Al fin, cuando hubo hecho todo lo posible, se arrodillo junto a ella y le sostuvo las heladas manos. Una angustia total le oprimió las entrañas al percibir los espasmos que le recorrían el cuerpo, reflejándose en su respiración.
—Ann… Ann, ¿qué te pasa? —preguntó, casi sollozando—. ¿Has enloquecido?
Ella trató de responder, pero no pudo. Se acurrucó bajo las frazadas, mirándolo con ojos suplicantes.
—No hables si no quieres —dijo David—. Está bien, querida…
—Tenía… te… tenía que salir —dijo Ann.
Y eso fue todo. Él no apartó la vista de su rostro. Y, a pesar de sus estremecimientos, a pesar de los penosos accesos de tos, ella pareció adivinar que David le tenía fe, pues le sonrió, y en sus ojos apareció un reflejo de felicidad.
A la hora de la cena tenía una fiebre devoradora. La puso en la cama, en ayuno absoluto, aunque le dio toda el agua que quisiera. Su temperatura subía y bajaba en el curso de pocos segundos; la piel ruborizada y ardiente se tornaba fría y húmeda.
Cerca de las seis, Collier llamó a Kleinman. El médico llegó quince minutos después, y subió directamente al dormitorio para revisar a Ann. Con una expresión muy grave, llevó a Collier al vestíbulo.
—Hay que internarla —dijo, en voz baja.
Mientras él bajaba a telefonear para que enviaran una ambulancia, Collier volvió al dormitorio. Se quedó junto a la cama, sosteniéndole la mano flácida. El hospital, pensaba, contemplando sus ojos cerrados y su piel afiebrada. Oh, mi Dios, el hospital…
Y entonces ocurrió algo muy extraño.
Kleinman apareció en la puerta del cuarto y volvió a llamar a Collier. Mientras hablaban en el vestíbulo, sonó el timbre de la entrada. Collier bajó a abrir; dos enfermeros y un médico de guardia lo siguieron al piso alto, llevando una camilla.
Cuando entraron al dormitorio, Kleinman estaba junto a la cama, mirando fijamente a Ann, mudo de asombro.
—¿Qué pasa? —preguntó Collier, corriendo hacia él.
Kleinman alzó lentamente la cabeza.
—Está curada —dijo, apabullado.
—¿Qué?
El médico de guardia corrió hacia la cama.
—La fiebre ha cesado —explicó Kleinman—. Todo es normal: la temperatura, la respiración, el pulso… Ha superado completamente su neumonía en… ―miró su reloj de bolsillo y concluyó—: en diecisiete minutos.
Collier estaba sentado en la sala de espera de Kleinman, con una revista abandonada sobre las rodillas. En el consultorio, Kleinman sometía a Ann a un examen de rayos X.
Ya no quedaban dudas: Ann estaba embarazada. En la sexta semana, las radiografías habían revelado claramente la forma del feto. Una vez más, la duda empañaba las relaciones del matrimonio. Aunque David estaba aún preocupado por su salud, volvía a sentirse incapaz de hablar con ella, de expresarle su confianza. No le había manifestado sus nuevas dudas, pero Ann las sentía. Mientras estaban juntos en la casa, ella trataba de evitarlo: dormía mucho, y pasaba el resto del día leyendo omnívoramente, cosa que David no podía comprender. Había leído ya todos sus libros de física y los textos de antropología, sociología, filosofía, semántica e historia, para pasar finalmente a los de geografía. Nada de aquello parecía tener sentido.
Durante ese período consumió sal en exceso; la forma de su cuerpo cambió gradualmente, el pequeño bulto se convirtió en una pera, en un globo, y por último en un ovoide. El doctor Kleinman no cesaba de reprocharla por su capricho, y Collier trataba de impedirle que comiera tanta sal, pero era inútil. Parecía en ella una necesidad imperiosa.
Como consecuencia, bebía demasiada agua. Por entonces, el feto hiperdesarrollado comenzaba a presionarle el diafragma, ocasionándole dificultades respiratorias. Precisamente el día anterior, Collier había tenido que llevarla de urgencia al consultorio, con la cara azulada por la asfixia. Kleinman la alivió de algún modo, le hizo una radiografía e indicó a Collier que volviera a llevarla al día siguiente.
La puerta se abrió, y Kleinman salió del consultorio con Ann.
—Siéntate aquí, querida —le indicó—. Quiero hablar con David.
Ann pasó junto al esposo sin mirarlo y se sentó en un diván de cuero. El notó, al levantarse, que tomaba una revista Scientific American. Suspiró, meneando la cabeza, mientras se dirigía al despacho del médico.
Recordó por centésima vez cierta noche en que ella, llorando, le había dicho que solo se quedaba con él por no tener dónde ir, porque no tenía dinero propio ni familiares que la ayudaran; que, de no ser por su absoluta inocencia, prefería matarse antes que soportar la forma en que él la trataba. Y él, mientras tanto, seguía tenso y silencioso, incapaz de discutir, de consolarla, ni siquiera de replicar…, hasta que no pudo soportarlo más y se marchó del dormitorio.
—¿Qué me dices? —preguntó al médico.
—Te digo que mires esto —respondió Kleinman, ceñudo.
También la conducta de Kleinman había cambiado en los últimos meses, pasando de la confianza a una especie de confusa ira. Collier observó las dos placas radiográficas, y reparó en las fechas anotadas al pie. Una era la del día anterior, y la otra acababa de ser tomada.
—No sé —empezó Collier, vacilante.
—Mira el tamaño de la criatura —le indico Kleinman.
Collier comparó las placas con más atención Al principio no vio nada extraño De pronto, sus ojos se dilataron.
—¿Es posible? —susurró, sintiendo que la irrealidad lo oprimía.
—Aquí está —fue la breve respuesta de Kleinman.
—Pero ¿cómo pudo suceder?
Kleinman meneó la cabeza, y Collier le vio cerrar el puño izquierdo, como si aquel nuevo enigma le enfureciera.
—Nunca he visto nada parecido —confesó el médico—. Estructura ósea completa en la séptima semana, rasgos faciales en la octava, órganos completos y en funcionamiento hacia el final del segundo mes. La insana afición por la sal que muestra la madre. Y ahora… esto.
Levantó las placas y las contempló, con un aire casi belicoso.
—¿Cómo puede ser que la criatura disminuya su tamaño? ―exclamó.
Collier sintió un súbito ataque de temor ante el tono perplejo con que el médico pronunciara esas palabras.
—Y está claro —agregó Kleinman, meneando la cabeza con expresión irritada—. La criatura creció desmesuradamente debido a la cantidad de agua que bebía la madre, hasta alcanzar tales proporciones que comenzó a oprimir peligrosamente el diafragma. Y ahora, en un solo día, la presión ha desaparecido, y el tamaño del bebé es considerablemente menor.
Apretó violentamente los puños, concluyendo:
—Es casi como si el niño supiera lo que ocurre…
—¡Basta de sal! —gritó Collier con voz aguda.
Arrancó el salero de las manos de Ann y lo guardó bruscamente en el armario. Le quitó también el vaso de agua, y volcó la mayor parte en el fregadero. Después volvió a sentarse.
Ella cerró los ojos, temblando, y las lágrimas comenzaron a bajar lentamente por sus mejillas, mientras se mordía el labio inferior. De pronto, abrió los ojos, con expresión asustada. Contuvo un sollozo y se enjugó rápidamente las lágrimas.
—Perdón —murmuró, ya serena.
Por algún motivo, Collier tuvo la impresión de que no se dirigía a él. La vio beber de un trago lo que quedaba en el vaso, y se lo reprochó:
—Estás tomando mucha agua; ya sabes lo que te dijo el doctor Kleinman.
—Yo… No puedo evitarlo, por más que trato. Tengo mucha necesidad de sal, y eso me da una sed espantosa.
—Tienes que dejar de beber tanta agua —insistió él, fríamente—, o pondrás al niño en peligro.
El cuerpo de Ann se retorció de pronto. Ella retiró la mano de la mesa para apoyarla contra el vientre hinchado, sorprendido el rostro. Sus ojos imploraban ayuda.
—¿Qué pasa? —preguntó David, ansioso.
—No lo sé —respondió ella—. El bebé pateó…
Él se recostó en el asiento, aflojando los músculos.
—Es de esperarse —observó.
Por un rato permanecieron en silencio, mientras Ann jugaba con la comida. En cierto momento alargó la mano automáticamente en dirección al salero, y levantó la vista con leve alarma al no encontrarlo.
—David —dijo al cabo.
El tragó su bocado, replicando:
—¿Qué?
—¿Por qué no me has abandonado?
Collier no pudo responder.
—¿Es porque me crees?
—No lo sé, Ann. No lo sé.
En los ojos de Ann había aparecido una leve esperanza, que se desvaneció con esa respuesta. Bajó la cabeza, balbuceando:
—Creí que… puesto que te quedaste…
Y volvió a llorar. En esa oportunidad no se preocupó siquiera por secar las lágrimas que le surcaban las mejillas y los labios.
—¡Oh, Ann! —exclamó Collier, entre la irritación y la pena, mientras se levantaba para acercarse a ella.
En ese momento el cuerpo de su mujer volvió a agitarse, esa vez con más violencia; la vio palidecer bruscamente. Una vez más, contuvo los sollozos y se frotó las mejillas con ademán de enojo.
—No puedo evitarlo —dijo en voz alta.
No se dirigía a él, y a Collier no le quedaron dudas de ello.
—¿De qué hablas? —preguntó, nervioso.
Ella parecía tan desamparada, tan temerosa, que Collier habría querido estrecharla contra sí, ofrecerle consuelo. Habría querido…
Ann se reclinó en la silla para apoyar la mejilla contra su pecho, mientras él le acariciaba el suave pelo castaño, murmurando:
—Pobre chiquita, mi pobre chiquita…
—¡Oh, David, David, si al menos me creyeras! Haría cualquier cosa porque me creyeras, cualquier cosa… No puedo soportar que te muestres tan frío para conmigo, cuando no he hecho nada malo.
Él guardó silencio, escuchando la voz de su mente. Hay una posibilidad, le decía; hay una posibilidad.
Ella pareció adivinar lo que pensaba. Levantó los ojos hacia los suyos, con absoluta confianza.
—Cualquier cosa, David. Cualquier cosa.
—¿Me oyes, Ann? —preguntó.
—Sí.
Estaban en el despacho del profesor Mead. Ann, acostada en el diván, tenía los ojos cerrados. Mead tomó la aguja de entre los dedos de Collier y la dejó sobre el escritorio, se sentó en una esquina de la mesa y observó la escena, ceñudo.
—¿Quién soy, Ann?
—David.
—¿Cómo te sientes?
—Pesada. Me siento pesada.
—¿Por qué?
—La criatura pesa tanto…
Collier se humedeció los labios. Comprendieron que estaba demorando la pregunta fundamental, sin saber por qué. Sin embargo, quería saberlo. ¿Acaso tenía miedo de la verdad? ¿Y si ella, a pesar de toda su insistencia, le daba una respuesta dolorosa?
Apretó las manos entrelazadas, su garganta parecía convertida en una columna de roca.
—No tardes mucho, David —le advirtió Johnny.
Collier tomo aliento y comenzó, tragando saliva con dificultad:
—El niño, ¿es hijo mío? ¿Es hijo mío, Ann?
Ella vaciló, arrugando el ceño. Parpadeó por un momento y volvió a cerrar los ojos. Su cuerpo entero se contrajo, como si estuviese luchando contra la pregunta, y palideció intensamente.
—No —respondió, entre dientes.
Él se puso rígido, como si cada uno de sus músculos y cada uno de sus tendones se convirtiera en una masa dura contra la piel.
—¿De quién es? —preguntó, sin reparar en el tono agudo y poco natural de su voz.
Ante esa pregunta, el cuerpo de Ann se estremeció violentamente Su garganta emitió una especie de chasquido. En seguida, la cabeza rodó fláccida sobre la almohada, y los puños apretados se abrieron lentamente.
Mead se adelantó de un salto para tomarle el pulso, tenso el rostro. Pareció tranquilizarse. Le alzó un párpado y observó el globo ocular.
—Está inconsciente —dijo—. Te advertí que no era conveniente aplicar suero a esta altura del embarazo. Debiste hacerlo varios meses atrás. A Kleinman no le gustará nada esto…
Collier no escuchaba una palabra; su cara era una máscara de desolación.
—¿Está bien? —preguntó, pronunciando cada palabra con dificultad.
Algo se le agitaba dentro del pecho, y solo muy tarde comprendió qué era. Se pasó las manos temblorosas por las mejillas, y contempló incrédulo los dedos mojados. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Trató de contener los sollozos, pero no pudo.
Johnny le pasó un brazo por los hombros, diciendo:
—No te preocupes, muchacho.
Él cerró fuertemente los ojos; habría querido perder el cuerpo todo en la oscuridad flotante que veía ante sí. Le era imposible tragar aquella piedra que tenía en la garganta, o aquietar el pecho, agitando por la respiración. Mi vida está acabada, pensó, meneando lentamente la cabeza. Yo la amaba y creía en ella, pero me ha traicionado.
—¿David? —dijo la voz de Johnny.
Collier gruñó.
—No quisiera empeorar las cosas, pero… Bueno, me parece que aún resta una esperanza.
—¿En?
—Ann no respondió a tu pregunta. No dijo que el padre fuera… otro hombre.
Pero las últimas palabras sonaron débiles y sin convicción.
—¡Oh, cállate!, ¿quieres? —exclamó Collier, furioso, levantándose.
Después, entre los dos llevaron a Ann hasta el coche, y Collier volvió con ella a la casa. Allí se quitó lentamente la chaqueta y el sombrero y los dejó caer en el armario del vestíbulo. Entró al living, arrastrando los pies, y se hundió en una silla, posando los pies en un escabel, con un gruñido de cansancio. Permaneció encogido, con la vista perdida en la pared.
¿Dónde estaría Ann? En el piso alto, con toda seguridad, leyendo; tal como la había dejado por la mañana. Junto a la cama había una pila de libros sacados de la biblioteca: Rousseau, Locke, Hegel, Marx, Descartes, Darwin, Bergson, Freud, Whitehead, Eddington, Einstein, Emerson, Dewey, Confucio, Platón, Aristóteles, Spinoza, Kant, Schopenhauer, James… Una lista interminable y variadísima.
¡Y qué modo de leerlos! Volvía las páginas rápidamente, sin mirar siquiera lo que decían. Sin embargo, era indudable que absorbía todo. De cuando en cuando dejaba caer una frase, un concepto, una idea. Aprendía todo, palabra por palabra.
Pero… ¿por qué?
En cierta oportunidad se le ocurrió la descabellada idea de que Ann había leído algo sobre las características adquiridas, y que su intención era pasar todos esos conocimientos al feto. Pero ella era lo bastante inteligente como para comprender que tal cosa era imposible.
Collier meneó lentamente la cabeza; era un gesto adquirido en los últimos meses. ¿Por qué no la abandonaba? Se planteaba constantemente la misma pregunta, pero los meses pasaban, y él seguía allí. Cien veces había estado a punto de marcharse, pero las cien había cambiado de idea… hasta que acabó por desistir, y trasladó sus cosas al dormitorio trasero. Habían llegado a vivir como un propietario con su inquilino.
Los nervios comenzaban a fallarle. Se sentía obsesionado por una impaciencia feroz. Al caminar entre un punto y otro, le atacaba una cólera súbita por no haber completado ya el trayecto. Le disgustaba todo intervalo; quería que todo estuviera hecho de inmediato. Maltrataba a sus alumnos, lo merecieran o no. Daba unas clases tan deficientes que el doctor Peden, director del Departamento de Geología, lo había llamado para hablar con él; sin embargo, sus observaciones no fueron demasiado severas, pues sabía ya lo de Ann. De cualquier modo, Collier no se sentía capaz de continuar así.
Recorrió el cuarto con la mirada. La alfombra estaba cubierta de polvo. Había tratado de pasarle la aspiradora de vez en cuando, pero el polvo se acumulaba con mucha celeridad. La casa entera se venía abajo. Él mismo tenía que encargarse de su ropa; la lavadora llevaba meses de inactividad en el sótano, pues él no sabía manejarla, y Ann no la tocaba. Por lo tanto, debía llevar sus prendas a la lavandería del centro.
En cierta oportunidad intentó comentar con Ann el abandono que demostraba la casa, pero ella, resentida, se echó a llorar. Lloraba constantemente, y siempre del mismo modo: al principio daba la impresión de no tener fin, pero de pronto, con sorprendente brusquedad, contenía el llanto y se secaba las lágrimas. A veces, Collier tenía la impresión de que eso estaba relacionado con el bebé; era como si Ann pensara que el llanto podía dañar al niño. O quizá, a la inversa, al niño no le agradaba que…
Cerró los ojos con fuerza, como para apartar el pensamiento. Su mano derecha inició un tamborileo nervioso e impaciente contra el brazo de la silla. Se levantó, inquieto, para caminar por la habitación, deslizando un dedo sobre las superficies planas; después se limpió el dedo en el pañuelo.
Ya en la cocina, dirigió una mirada maligna a la montaña de platos acumulados en el fregadero; las cortinas estaban sucias, el linóleo manchado. Sintió deseos de correr al piso alto para comunicar a Ann que, embarazada o no, tendría que sacudirse la pereza y volver a comportarse como una esposa consciente, si no quería que la abandonara.
Dio rienda suelta a su impulso, pero se detuvo en medio de la escalera, vacilando. Volvió lentamente a la cocina y encendió el fuego bajo la cafetera. La infusión tendría mal gusto, pero prefería tomarlo así antes que preparar otro poco.
No tenía sentido hablar con ella. Siempre ocurría lo mismo: Ann intentaría decirle que él tenía razón, pero en seguida, como bajo un impulso incontenible, se echaría a llorar. Y de pronto, con una expresión de sorpresa, dejaría de hacerlo. En realidad, había llegado a contener el llanto desde el principio, como si supiera que no daría resultado, que no valía la pena llorar.
Parecía cosa de brujos.
La frase lo sorprendió. Era eso, precisamente: cosa de brujos. La neumonía, la disminución en el tamaño del feto, la lectura. El deseo insensato de comer sal. El llanto y sus interrupciones.
Un estremecimiento le recorrió el cuerpo.
Ann no dijo que el padre fuera otro hombre.
La encontró en la cocina, tomando café. Sin decir una palabra, le quitó la taza y volcó el resto del contenido en el fregadero.
—Te han prohibido el café —dijo.
La cafetera estaba vacía. Él la había dejado casi llena.
—¿Te lo bebiste todo? —preguntó, furioso.
Ella bajó la cabeza.
—¡Por el amor de Dios, no te pongas a llorar! —graznó Collier.
—No… no voy a llorar.
—¿Por qué tomas café, si sabes que te lo han prohibido?
—No podía soportar más.
—¡Ohhh! —barbotó él, entre los dientes apretados.
Y se volvió para marcharse.
—David, no puedo evitarlo —dijo la voz de Ann, a sus espaldas—. No me dejan beber agua. Y tengo que beber algo. David, ¿no puedes…?
Él subió la escalera y entró al baño, a tomar una ducha. No podía concentrarse en nada. Dejó el jabón en alguna parte, y olvidó dónde lo había puesto. En mitad de la afeitada, se quitó la espuma. Un rato después, mientras se peinaba, notó que tenía media cara barbuda; tuvo que volver a enjabonarse, con una maldición ahogada, para afeitarse como era debido.
La noche fue como todas las demás, con una excepción. Al entrar en el dormitorio en busca de un pijama limpio, notó que ella tenía dificultad para centrar la vista. Más tarde, mientras corregía exámenes en el dormitorio trasero, la oyó reír tontamente. Aquellas risitas continuaron durante varias horas; él la escuchaba desde la cama, sin poder conciliar el sueño. Habría querido cerrar la puerta de un golpe para dejar de oírla, pero no podía. Debía dejar la puerta abierta por si Ann necesitaba algo durante la noche.
Al fin logró dormirse. Cuando despertó, parpadeando hacia el techo oscuro, no supo cuánto tiempo había dormido.
—Ahora extraño soy, y olvidado, oh orfandad de la noche transitada…
Al principio creyó estar soñando.
—Entre ignotas tinieblas, aquí estoy, en noche eterna, demasiado cálida.
Entonces se sentó, sobresaltado. Era la voz de Ann.
Buscó sus pantuflas y se levantó, para correr hacia la puerta, temblando en el aire frío que atravesaba la fina tela de rayón de su piyama. Ya en el vestíbulo la oyó hablar otra vez:
—Sueño de adioses, aquí desamparado, sumergido en licores abundantes, por la luz clamo; liberadme del juicio y del tormento.
Era la voz de Ann, pero cambiada, más tensa, más alta, en un ritmo de sonsonete.
Estaba acostada de espaldas, con las manos apretadas contra el estómago, que se agitaba, formando ondulaciones bajo la tela sutil del camisón. Había arrojado a un lado las frazadas, pero no parecía tener frío. La luz seguía encendida, y el libro que había estado leyendo (Ciencia y Salud, de Korzybski), yacía entreabierto sobre la cama, como si se le hubiera caído de entre los dedos.
Tenía el rostro cubierto de sudor, cristalizado en cientos de gotitas. Los labios, recogidos, dejaban la dentadura al descubierto. Los ojos, abiertos y dilatados.
—Estirpe de la noche, asqueado de este foso, ¡eximidme de andar este sendero!
Había una fascinación espantosa en aquellas palabras. Pero Ann sufría. El sufrimiento era evidente en su piel empalidecida y en las manos crispadas, que estrujaban las sábanas hasta dejar el algodón húmedo y apelmazado.
—¡Clamo, oh, sí, clamo! —dijo—. ¡Rhyuio Gklemmo Fglwo!
David le dio una bofetada. Ann se retorció sobre la cama.
—¡Él otra vez, el que lástima!
Y sus labios se abrieron en un grito. Volvió David a abofetearla. Ann logró entonces enfocar los ojos, y le clavó una mirada llena de horror. En un gesto súbito, se llevó las manos a las mejillas y pareció retroceder en la cama. En el blanco lechoso de sus ojos, las pupilas se redujeron a dos puntos pequeñísimos.
—No —dijo—. ¡No!
—¡Ann, soy yo, David! ¡Todo está bien!
Por un largo instante, ella lo miró sin comprender, con los pechos agitados por la atribulada respiración. De pronto aflojó todo el cuerpo, como si lo hubiera reconocido, y dejó escapar un gemido de alivio.
Él se sentó a su lado y la tomó entre sus brazos. Ann se aferró a él, llorando, con la cara escondida en su pecho.
—Está bien, querida, llora; te hará bien.
Pero ocurrió lo de siempre: contuvo bruscamente los sollozos y sus ojos quedaron secos; se apartó de él, con la mirada otra vez inexpresiva.
—¿Qué pasa? —preguntó Collier.
Algo cruzó por el rostro de Ann y se desvaneció en seguida.
—Te hará bien llorar.
—No quiero llorar.
—¿Por qué?
—Él no me deja —barbotó.
Ambos quedaron en silencio, mirándose. En ese momento, Collier supo que estaban muy cerca de la respuesta.
—¿Él? —preguntó.
—No —dijo Ann, súbitamente—. No quise decir eso. No quise decir él, sino otra cosa.
Guardaron silencio durante largo rato. Al fin, sin decir nada, él la obligó a acostarse y la abrigó. Pasó el resto de la noche envuelto en una frazada, en la silla que estaba junto al escritorio. Por la mañana, al despertar, frío y entumecido, vio que Ann había vuelto a apartar las frazadas.
Kleinman descubrió que Ann se había adaptado al frío. Algo en su organismo parecía proporcionarle calor cuando le era necesario.
—Y esa manera de comer sal —exclamó el médico, alzando las manos—. No tiene sentido. Se diría que la criatura se alimenta a base de sal. Sin embargo, la madre no ha vuelto a aumentar de peso. No bebe agua para combatir la sed. ¿Qué hace para calmarla?
—Nada —respondió Collier—. Está siempre sedienta.
—Y la lectura, ¿prosigue?
—Sí.
—¿Continúa hablando en sueños?
—Sí.
Kleinman meneó la cabeza.
—En mi vida he visto un embarazo como este —dijo.
Ann terminó de leer el último libro de la pila, que aumentaba sin cesar, y llevó todos los libros a la biblioteca pública. Empezó entonces una nueva etapa.
Estaba ya en el séptimo mes del embarazo. Era el comienzo de la primavera. Collier reparó por esa época en que el coche tenía el aceite quemado y las cubiertas muy gastadas; además, había una abolladura en el parachoques trasero, a la izquierda.
Un sábado por la mañana, mientras escuchaban un disco de Brahms en el living, él le preguntó:
—¿Has estado usando el coche?
—¿Por qué? —retrucó ella. Ante su sorpresa, agregó en tono irritado―: Si ya lo sabes, ¿para qué me lo preguntas?
—¿Lo has usado?
—Sí. Lo he usado. ¿Está permitido?
—No tienes por qué mostrarte sarcástica.
—¡Oh, no! —respondió ella, enojada—. No tengo por qué mostrarme sarcástica. Llevo siete meses de embarazo, y ni por un momento has dejado de creer que el niño es de otro. Y aunque te repita mil veces que soy inocente, no eres capaz de decir: “Te creo”. Y soy yo la sarcástica. ¡Oh, David, de veras, eres un horror!
Y saltó hacia el tocadiscos para apagarlo.
—Oye, estoy escuchando —protestó él.
—Lo siento. No me gusta.
—¿Desde cuándo?
—¡Oh, déjame en paz!
Iba a marcharse, pero Collier la tomó por las muñecas:
—Escúchame —dijo—. No creas que esto es una fiesta para mí. Llego a casa, después de una investigación de seis meses, y te encuentro embarazada. ¿Y el niño no es mío? No me importa lo que digas. Yo no soy el padre, y ni yo ni nadie conoce más que una forma por la que una mujer pueda quedar embarazada. Y a pesar de todo, no te he abandonado. He tenido que soportar que te convirtieras en una máquina de leer, mientras yo limpio la casa cuando puedo, preparo casi todas las comidas y me encargo de la ropa, sin dejar de dar clase en la facultad, todos los días. Tengo que cuidarte como si fueras una criatura: evitar que te desabrigues, que comas demasiada sal, que bebas demasiada agua o mucho café, que fumes demasiado…
—He dejado de fumar por mi propia cuenta —observó ella.
—¿Por qué? —le espetó Collier.
Ella lo miró, inexpresiva.
—Vamos, dilo —insistió él—. Porque él no quiere, ¿verdad?
—Dejé de fumar por mi propia cuenta —repitió ella—. No me gusta.
—Y ahora tampoco te gusta la música.
—Me hace mal al estómago —explicó ella, vagamente.
—Tonterías.
Antes de que pudiera detenerla, había salido a la calle, bajo el sol cegador. Desde la puerta, Collier la vio entrar pesadamente al coche. La llamó en voz alta, pero en ese momento ella puso en marcha el motor, y no le oyó. El automóvil desapareció en la esquina, a setenta por hora, en segunda marcha.
—¿Cuánto hace que se fue? —preguntó Johnny.
—No puedo precisarlo —dijo Collier, echando una mirada nerviosa a su reloj—. Creo que se fue a las nueve y media, más o menos. Tal como te dije, habíamos discutido.
Se interrumpió para volver a mirar el reloj. Era medianoche pasada.
—¿Y desde cuándo sale con el coche de ese modo?
—No lo sé, Johnny. Te digo que acabo de descubrirlo.
—¿Y con el vientre tan…?
—No, el bebé ha dejado de ser tan grande —explicó Collier, tratando de expresar lo inexplicable en tono casual. Se pasó una mano por los cabellos, preguntando―: ¿No te parece que sería mejor llamar a la policía?
—Mejor espera un poco —aconsejó el amigo.
—¿Y si ha sufrido un accidente? No es muy buena conductora. ¿Por qué diablos la dejé ir? En el séptimo mes de embarazo, y la dejo salir con el coche. Tendría que…
Se sentía a punto de estallar. La tensión hogareña, ese embarazo interminable y extraño… Todo se confabulaba contra él. Nadie puede soportar impunemente siete meses de tensión nerviosa. Ya no podía impedir que le temblaran las manos, y había adquirido el hábito de guiñar constantemente los ojos.
Cruzó la alfombra hasta el hogar, y allí se detuvo, tamborileando las uñas contra la repisa.
—Me parece que tendríamos que llamar a la policía —dijo.
—Tómalo con calma —le aconsejó Johnny.
—¿Qué harías tú en mi lugar? —saltó Collier.
—Siéntate. Siéntate allí. Y relájate. Ann está bien, créelo. No me preocupo por ella. Probablemente ha pinchado una rueda o se le ha estropeado el coche vaya a saber dónde. ¿Cuántas veces comentaste que hacía falta una batería nueva? Se habrá agotado, eso es todo.
—Bueno, en ese caso, ¿no sería mejor avisar a la policía para que la encuentren sin demora?
—Está bien, hombre. Si eso te tranquiliza, avisaré.
Collier asintió. En ese momento un coche pasó por la calle. Él saltó hacia la ventana y apartó las cortinas. Johnny lo vio morderse los labios y volver hacia la chimenea. Allí se quedó, mientras él se dirigía al teléfono del vestíbulo y empezaba a marcar.
Pero cortó apresuradamente, exclamando:
—Allí está.
La llevaron al cuarto de enfrente, mareada y confusa. Sin responder a las frenéticas preguntas de Collier, se dirigió a la cocina, como si no reparara en ellos.
—Café —dijo, con voz gutural.
Collier iba a impedírselo, pero la mano de Johnny, apoyada en su brazo, lo sujetó.
—Déjala —dijo el amigo—. Es hora de que lleguemos al fondo de todo esto.
Ella se acercó a la cocina y encendió el fuego bajo la cafetera; la cargó con varias cucharadas, sin prestar atención; tras taparla bruscamente, se quedó inmóvil, mirándola con expresión concentrada.
Collier abrió la boca para decir algo. Una vez más, Johnny se lo impidió, y él tuvo que contentarse con observar a Ann pasivamente, desde la puerta de la cocina.
Cuando el líquido oscuro comenzó a borbotear, Ann tomó la cafetera sin utilizar agarraderas. Collier la observó, apretando los dientes para contener una exclamación de susto.
Ella vertió el líquido humeante en una de las tazas usadas que estaban sobre la mesa, dejando que chorreara por los costados. Dejó la cafetera y se lanzó sobre la taza. Diez minutos después había acabado el contenido de la cafetera. Lo tomó sin crema ni azúcar, como si no le importara el sabor. Como si no lo percibiera.
Solo cuando hubo terminado pudo relajar sus facciones. Se dejó caer en una silla, y allí permaneció largo rato, mientras los dos hombres la contemplaban en silencio. Por último los miró, riendo como una tonta.
Intentó levantarse, pero cayó contra la mesa. Johnny exclamó, sorprendido:
—¡Dios mío, está borracha!
Pesada como estaba, resultó bastante difícil subirla en vilo por las escaleras, especialmente porque no prestaba la menor ayuda. Murmuraba sin cesar, como para sí misma, una melodía extraña y discordante, que parecía combinada en tonos indefinibles, repetidos una y otra vez, como el grave sonido del viento. Su rostro lucía una sonrisa beatífica.
—Mira para qué sirvió —protestó Collier.
—Ten paciencia, ten paciencia —respondió Johnny en un susurro.
—Para ti es muy fácil decir…
—Shhhh…
No era necesario guardar silencio: Ann no oía una palabra de cuanto decían. Cuando la acostaron dejó de canturrear y cayó en un sueño profundo e instantáneo. Collier le echó encima una frazada ligera y le puso una almohada bajo la cabeza; ella ni siquiera se movió.
Los dos permanecieron en silencio junto a la cama. Collier miraba fijamente a aquella esposa que ya no comprendía, con el alma agitada por dolorosas discordancias; entre todas ellas ardía la horrible duda que nunca lo abandonara: ¿quién era el padre de esa criatura? Aun cuando no pudiera dejarla, aunque sintiera por ella una inmensa y amorosa piedad, jamás volverían a vivir como antes mientras no lo averiguara.
—Me gustaría saber adónde va con el coche —dijo Johnny.
Collier respondió, sombrío:
—No lo sé.
—Debe haber andado mucho para gastar las cubiertas de ese modo. Me pregunto si…
Pero en ese momento ella volvió a empezar:
—No me enviéis…
Johnny aferró a Collier por el brazo, preguntándole:
—¿Es eso?
—Aún no lo sé.
—Negro, negro, sacadme de aquí; el horror de estas costas, pesado, pesado…
Collier se estremeció.
—Es eso.
Johnny se arrodilló junto a la cama para escuchar atentamente.
—Dadme aliento, imploro a mis mayores, rescatadme en torrentes de dolor, eximidme de andar este sendero.
Johnny contempló las tensas facciones de Ann. Parecía sufrir mucho. Y sin embargo, Collier tuvo súbitamente la impresión de que esa cara no era la suya. La expresión no le pertenecía.
Ann arrojó a un lado la frazada y se agitó en la cama, con el rostro cubierto de sudor.
—Caminar por las costas del mar anaranjado, fresco, recorrer las praderas carmesíes, fresco, la balsa de las aguas silenciosas, fresco, viajar por el desierto, fresco… Devolvedme, padres de mis padres, Rhyuio Gklemmo Fglwo.
Al fin guardó silencio, con excepción de pequeñas quejas ocasionales. Pero las manos, a ambos lados, seguían arrugando las sábanas, y su respiración era irregular y trabajosa.
Johnny se irguió para mirar a Collier. Ninguno de los dos pronunció una palabra.
—Lo que ustedes sugieren es increíble —les dijo Kleinman.
—Escuche —repuso Johnny—. Vamos a repasar los hechos. Primero: el exceso de sal como necesidad, que no corresponde con las necesidades de una preñez normal. Segundo: el frío, la forma en que Ann se adaptó a él, y la celeridad con que superó su neumonía en cuestión de minutos.
Collier miraba fijamente a su amigo, como aturdido.
—Bien —prosiguió Johnny—, la sal en primer término. Al principio, obligaba a Ann a tomar demasiada agua. Aumentó de peso, poniendo en peligro a la criatura. ¿Qué ocurrió entonces? Ya no se le permitió seguir bebiendo agua.
—¿Se le permitió? —inquirió Collier.
—Déjame terminar. Con respecto al frío, era como si la criatura necesitara baja temperatura y obligara a Ann a someterse al frío; pero acabó por comprender que por procurarse cierta comodidad estaba poniendo en peligro al ser en el cual vivía. Por lo tanto, le curó la neumonía y lo adaptó al frío.
—Por lo que usted dice, parecería que… —comenzó Kleinman.
—El efecto de los cigarrillos —prosiguió Johnny—. Perdone, doctor…, pero Ann podría haber fumado moderadamente sin poner en peligro a la criatura ni perjudicarse a sí misma. Sin embargo, cesó de fumar por completo. Pudo haber sido por una cuestión ética, de acuerdo. Pero también pudo deberse a que la criatura reaccionara violentamente a la nicotina y, de un modo u otro, le prohibiera…
Kleinman interrumpió, irritado:
—Por lo que usted dice, se diría que la criatura maneja a la madre a voluntad, en vez de verse indefensa y sometida a las decisiones de ella.
—¿Indefensa? —observo Johnny, lacónicamente.
Kleinman no prosiguió. Apretó los labios en molesta derrota, y comenzó a tamborilear nerviosamente sobre el escritorio. Johnny esperó un momento; pero al ver que Kleinman guardaba silencio, continuó.
—Tercero: la aversión por la música que antes le gustaba. ¿Por qué? ¿Por la música en sí? No lo creo. Debió de ser por las vibraciones. Un niño normal no repararía en ellas, pues está aislado de todo sonido, no solo por la epidermis de la madre, sino por la misma estructura de su aparato auditivo. Por lo visto, esta criatura goza de un oído mucho más fino.
» Y el café. La emborrachó. O emborrachó a la criatura.
—Un momento —empezó Collier, pero se interrumpió en seguida.
—Y ahora, el asunto de la lectura. Coincide también. Todos esos libros son más o menos las obras básicas en cada campo del conocimiento; parecería tratarse de un planificado estudio de la humanidad y todo su pensamiento.
—¿Adónde quieres llegar? —preguntó Collier, nervioso.
—¡Piensa, David! Todos esos hechos, la lectura, los viajes en auto… Es como si ella tratara de conseguir tanta información como pudiera acerca de la vida en nuestra civilización. Como si la criatura…
—¿Quiere acaso decir que la criatura estuvo…? —comenzó Kleinman.
—¡Criatura! —exclamó Johnny, ceñudo—. Creo que podemos dejar de referirnos a ese ente con el término de criatura. Tal vez su cuerpo sea infantil, pero la mente jamás.
Guardaron un silencio mortal. Collier sentía que el corazón le latía en el pecho con un ritmo extraño.
—Escuchen —insistió Johnny—. Anoche, Ann… o él, eso, se emborrachó. ¿Por qué? Tal vez a causa de lo que aprendió, de lo que vio. Eso espero. Tal vez se sintió asqueado y quiso buscar olvido.
Se inclinó hacia adelante y prosiguió:
—Esas visiones de Ann… Creo que son reveladoras, aunque la historia parezca absurda. Los desiertos, los pantanos, los campos carmesíes… Agreguen el frío. Sólo una cosa no mencionó, quizá porque no existe.
—¿Qué? —preguntó Collier, sintiendo que la realidad se le escapaba.
—Los canales —respondió Johnny—. Ann lleva un marciano en su vientre.
Por largo rato lo miraron en silencio. De pronto, ambos trataron de hablar al mismo tiempo, en horrorizada protesta. Johnny aguardó a que pasara el primer impulso.
—¿Hay mejor explicación? —preguntó.
—Pero ¿cómo es posible? —pregunto Kleinman, acalorándose—. ¿Cómo pudo provocarse ese embarazo?
—No lo sé —respondió Johnny—. Pero creo saber el porqué.
Collier tuvo miedo de preguntar.
—Desde hace muchos años —explicó Johnny— las historias acerca de los marcianos vienen sucediéndose interminablemente: libros, cuentos, películas, artículos. Y todo con el mismo tema.
—No te… —comenzó Collier.
—Creo que la invasión ha llegado. O al menos, una intentona. Creo que éste es el primer intento, un intento insidioso y cruel: la invasión por medio de la carne. Han situado una célula viviente adulta de su planeta en el cuerpo de una mujer terráquea. Cuando esta mente marciana, completamente madura, se combine con la forma de una criatura terráquea, comenzará el proceso de la conquista. Esto debe ser un experimento, una prueba. Si resulta…
No terminó la frase.
—Pero… es cosa de locos —protestó Collier, tratando de alejar el terror que lo iba invadiendo.
—También es cosa de locos su modo de leer, y sus viajes en auto, y su modo de beber café, y que no le guste la música, y que se haya curado así de la neumonía, y que salga al frío. Y la reducción del tamaño de su cuerpo, y las visiones, y esa canción absurda que canta. ¿Qué quieres, David, un plan completo y detallado?
Kleinman se levantó para dirigirse a sus archivos. Abrió uno de los cajones y volvió al escritorio con un sobre grande en la mano.
—Hace tres semanas que tengo esto en mis archivos —dijo—. No se los había dicho, porque no sabía cómo hacerlo. Pero esta información… ―se interrumpió para enmendarse rápidamente—: Esta teoría me obliga a…
Les alcanzó la radiografía. Al mirarla, Collier abogó una exclamación.
—Doble corazón —pronunció Johnny, sobrecogido. Y agregó, cerrando el puño—: ¡Todo coincide! La gravedad de Marte equivale a dos quintos de la terrestre. Deben necesitar dos corazones para hacer circular la sangre, o lo que sea que le corra por las venas.
—Pero aquí no es necesario —observó Kleinman.
—En ese caso, tenemos esperanzas. Esta invasión tiene muchos puntos sin resolver. La célula marciana, por ley genética, provocará ciertas características marcianas en la criatura: doble corazón, oído muy fino, necesidad de sal (no sé por qué), y de frío. A su debido tiempo, y si el experimento resulta, pueden allanar esas dificultades y crear un niño con todas las características físicas de un terráqueo, pero con mente marciana. No lo sé, pero creo que el marciano es también telepático. De otro modo, ¿cómo pudo saber que estaba en peligro cuando Ann enfermó de neumonía?
Collier recordó súbitamente la escena: él, de pie junto a la cama, había pensado “El hospital… Oh, Dios, el hospital”. Y en el vientre de Ann, un diminuto cerebro extraterrestre, ya bien versado en las palabras terráqueas, hurgaba sus pensamientos. Hospital, investigación, descubrimiento. Se estremeció. En ese momento captó el final de una pregunta de Kleinman:
—¿…hacer? ¿Matar al marciano cuando nazca?
—No lo sé —dijo Johnny, encogiéndose de hombros—. Pero si este bebé nace vivo y normal, no creo que matarlo solucione nada. Sin duda estarán observando. Si el nacimiento es normal, darán por sentado que el experimento tuvo éxito, aunque matemos al niño.
—¿Una cesárea? —sugirió Kleinman.
—Podría ser. Pero… no sé si ellos darán por fracasado el experimento en el caso de que nos veamos obligados a utilizar un medio artificial para destruir al… primer invasor. No, no creo que baste con eso. Lo intentarán otra vez, en algún sitio donde nadie pueda meter baza: una aldea africana, alguna ciudad apartada, o…
—¡Pero no podemos dejar a ese… ese engendro dentro de ella! ―exclamó Collier horrorizado.
—¿Y qué seguridad hay de que al quitárselo no la mataremos a ella también? —apuntó Johnny, sombrío.
—¿Qué? —inquinó Collier, incapaz de pensar.
—Creo que habrá que esperar —dijo Johnny, con un suspiro cansado—. No parece haber otra posibilidad.
Por último, al ver la expresión de Collier, agregó de prisa:
—No es un caso desesperado, muchacho; hay varias cosas a nuestro favor. Ese doble corazón bombeará la sangre con demasiada celeridad. Además, está la dificultad de combinar células de distintas especies. También el hecho de que estamos en verano, y el calor puede aniquilar al marciano. También podemos suprimirle la sal… Todo eso puede ayudar. Pero, por sobre todas las cosas, lo principal es que el marciano no es feliz. Bebé para olvidar y… ¿recuerdas lo que decía? “Eximidme de andar este sendero” …
Y los miró, ceñudo, agregando:
—¡Ojalá muera de desesperación!
—¿Y si no? —preguntó Collier, hueca la voz.
—Y si no, esta… miscegenética espacial tendrá éxito.
Collier trepó las escaleras a toda velocidad; el corazón le palpitaba con un ritmo ambivalente y extraño. Al fin sabía que Ann era inocente, pero esa seguridad tenía su espantosa contraparte en el peligro que ella corría.
Se detuvo en el último escalón. En la avanzada tarde, la casa parecía silenciosa y caldeada.
De pronto comprendió que habían tenido razón al aconsejarle guardar el secreto frente a Ann. Hasta entonces había pensado que ella debía saberlo, en la idea de que a ella no le importaría, puesto que encontraba la explicación y recuperaba la fe de su marido.
Pero ahora ya no estaba tan seguro. Era algo terrible, estremecedor. Una revelación tan horrenda podría conducirla a la histeria; llevaba tres meses al borde del colapso.
Apretando los labios, entró a la habitación.
Ella estaba tendida en la cama de espaldas, con las manos flácidas sobre el vientre hinchado y los ojos perdidos en el cielorraso, sin vida. David se sentó en el borde de la cama, pero ella no se volvió a mirarlo.
—Ann.
No hubo respuesta. No puedo reprochártelo, pensó él, estremecido; he sido tan duro, tan irreflexivo…
—Querida —insistió.
Ella movió lentamente los ojos, para mirarlo con una expresión fría y extraña. Era la criatura que llevaba en su seno, sin lugar a dudas; ella no podía comprender hasta qué punto la dominaba. No debía comprenderlo jamás: eso estaba claro.
—Tesoro —dijo él, inclinándose para apretar su mejilla contra la de Ann.
—¿Qué? —respondió ella, con voz opaca y cansada, apenas audible.
—¿Me oyes?
Ella no respondió.
—Ann, con respecto al bebé…
En sus ojos surgió un destello de vida.
—¿Qué pasa con el bebé?
—Ahora… —tartamudeó Collier, tragando saliva— …ahora sé que no es… que no es de… de otro.
Ella lo miró fijamente por un instante. En seguida volvió la cabeza hacia otro lado, murmurando:
—Bravo.
El apretó los puños. Bueno, pensó; eso es todo; he matado su amor por mí. Pero en ese momento ella volvió a mirarlo con una trémula pregunta en los ojos:
—¿Qué?
—Te creo —repitió él—. Sé que me dijiste la verdad. Te pido disculpas con todo mi corazón, si quieres aceptarlas.
Por un momento, Ann pareció no comprender. Después levantó las manos hasta las mejillas, y sus grandes ojos pardos relucieron.
—¿No me… engañas? —preguntó.
Él permaneció inmóvil un instante, antes de arrojarse contra ella.
—¡Oh, Ann, Ann! Lo siento, lo siento infinitamente, Ann.
Ella lo abrazó, con el pecho agitado por sollozos contenidos, mientras le acariciaba el pelo con la mano derecha.
—David, David —dijo, una y otra vez.
Así permanecieron largo rato, silenciosos y en paz, hasta que ella preguntó:
—¿Qué te hizo cambiar de opinión?
—Cambié, eso es todo —respondió él, inseguro.
—Pero ¿por qué?
—Porque sí, querida. Es decir, claro que hubo una razón. Me di cuenta de que…
—Pasaste siete meses dudando de mí, David. ¿Qué te hizo cambiar de opinión precisamente ahora?
Él sintió un arranque de ira contra sí mismo. ¿Acaso no era capaz de encontrar una explicación que le satisficiera?
—Creo que te juzgué mal —dijo.
—¿Por qué?
Se irguió. No tenía respuesta que darle, y en el rostro de ella se iba evaporando la dicha. Su expresión era tensa e inflexible.
—¿Por qué, David?
—Te digo, querida…
—No me dices nada.
—Sí. Te he dicho ya que te juzgué mal.
—Eso no es motivo.
—Ann, no discutamos. ¿Qué importa lo…?
—¡Sí, importa muchísimo! —exclamó ella, con voz quebrada—. ¿Qué hiciste de tus conocimientos biológicos? Ninguna mujer puede tener un hijo sin ser fecundada por un hombre. Siempre lo dijiste con toda claridad. ¿Y bien? ¿Perdiste la fe en la ciencia, para transferírmela?
—No, querida —respondió Collier—. Pero ahora sé algunas cosas que antes no sabía.
—¿Qué cosas?
—No puedo decírtelas.
—¡Más secretos! ¿No es por consejo de Kleinman que lo haces? ¿No es un truco para que pase tranquilamente el último mes? No me mientas; te conozco demasiado.
—Ann, no te excites tanto.
—¡No me excito!
—Estás gritando. Basta ya.
—¡No! ¡Jugaste con mis sentimientos durante siete meses, y ahora quieres que me comporte con calma y que me muestre razonable! ¡Bueno, no lo haré! ¡Estoy harta de tus actitudes pomposas! Estoy cansada de… ¡Ohhhh!
Se curvó sobre la cama, levantando bruscamente la cabeza de la almohada, súbitamente pálida. Sus ojos eran los de un niño herido, llenos de confusión y sorpresa.
—¡Mis entrañas! —jadeó.
—¡Ann!
Sentada a medias, sacudida por los temblores, soltó un gruñido desesperado y salvaje. Él la tomó por los hombros, tratando de calmarla, mientras un pensamiento le desgarraba la mente: ¡El marciano! No le gusta que se encolerice…
—No pasa nada, querida, no p…
—¡Me está lastimando! —gritó ella—. ¡Me está lastimando, David! ¡Oh, Dios!
—No puede lastimarte —dijo Collier, involuntariamente.
—No, no, no, no puedo soportarlo —exclamó Ann, entre dientes—. No puedo soportarlo…
De pronto, tan bruscamente como había comenzado, aquello terminó y su rostro se aflojó por completo, en una ausencia total de sensaciones. Posó en David una mirada aturdida.
—Me siento entumecida —dijo, en voz baja—. No… siento… na…
Se hundió lentamente en la almohada. Sus ojos continuaron abiertos un segundo más.
—Buenas noches, David —dijo, con una sonrisa perezosa.
Y cerró los ojos.
Kleinman, junto a la cama, dijo en voz baja:
—Está en un coma perfecto. Sería más adecuado decir que se trata de un trance hipnótico. El cuerpo funciona normalmente, pero la mente está… petrificada.
—¿En estado de vida latente? —preguntó Johnny.
—No, el organismo funciona. Está dormida, simplemente. No puedo despertarla.
Mientras bajaban las escaleras hacia el living, Kleinman agregó:
—En cierto sentido, es mejor así. Ahora no tendrá sobresaltos. El organismo funciona sin sufrimientos, sin esfuerzos.
—Debe ser cosa del marciano —observó Johnny —. Para salvaguardar su… habitación.
Collier se estremeció. Johnny, al notarlo, dijo:
—Lo siento, David… ―y agregó, tras una pausa—: Debe saber que lo hemos descubierto.
—¿Por qué?
—No se traicionaría de ese modo si creyera que aún puede mantener el secreto.
—Tal vez no pudo soportar el dolor —sugirió Kleinman.
—Sí, puede ser —asintió Johnny.
Collier guardaba silencio, mientras el corazón le palpitaba con esfuerzo. De pronto cerró los puños y se golpeó las rodillas.
—Y ¿qué se puede hacer, mientras tanto? ¿No tenemos defensa contra este… invasor?
—No podemos arriesgar a Ann —respondió su amigo, brevemente, y el médico asintió.
Collier se dejó caer contra el respaldo de la silla, contemplando el cupido de la repisa. En el vestido de la muñeca se leía: Coney Island, y en el cinturón: Días felices.
—¡Rhyuio Gklemmo Fglwo!
Ann, inconscientemente, se agitaba en la cama del hospital, en las contracciones del parto. Collier, de pie ante ella, no quitaba los ojos de su rostro cubierto de sudor. Habría querido correr en busca de Kleinman, pero sabía que no debía hacerlo. Ann llevaba veinte horas de ese modo; veinte horas de retorcerse, con los dientes apretados. Desde el comienzo, David había interrumpido las clases por completo para estar junto a ella.
Alargó una mano temblorosa para tomar la suya, húmeda. Los dedos de Ann se aferraron a él hasta hacerle daño. Mientras él la observaba, aturdido por el horror, vio pasar por las facciones de su esposa el rostro del marciano de gestación terrestre: los ojos achinados, los labios finos y retraídos, la piel blanca tensa sobre los huesos faciales.
—¡Dolor! ¡Ahorrádmelo, padres de mis padres!
Hubo un chasquido ahogado en su garganta; después, el silencio. El rostro se le aflojó de pronto, y quedó acostada, temblando apenas. Collier le secó la frente con una toalla.
—En el patio, David —murmuró ella, aún inconsciente.
Él se inclinó, sobresaltado.
—En el patio, David —repitió aún—. Oí un ruido y salí a ver qué era. Las estrellas brillaban; la luna estaba en cuarto creciente. Mientras las miraba, vi que una luz blanca aparecía sobre el patio. Quise correr hacia adentro, pero algo me golpeó. Algo así como una aguja. Se me clavó en la espalda, hasta el vientre. Grité, pero todo se puso negro, y ya no pude recordar más nada. Traté de decírtelo, David, pero no podía recordar, no podía recordar, no podía…
Un hospital. En el corredor, el padre se pasea con ojos febriles y atormentados. El vestíbulo está caldeado y silencioso; es una mañana de pleno verano. El camino sin descanso, con los puños apretados junto al cuerpo.
Se abre una puerta. El padre se vuelve ansioso al ver salir al médico. Éste se quita el barbijo que le cubre boca y nariz.
—Tu esposa está bien —dice, dirigiéndose al hombre.
El padre aferra al médico por el brazo.
—¿Y el bebé? —pregunta.
—El bebé ha muerto.
—Gracias a Dios ―murmura el padre.
Pero aún se pregunta si tal vez, en África, en Asia…