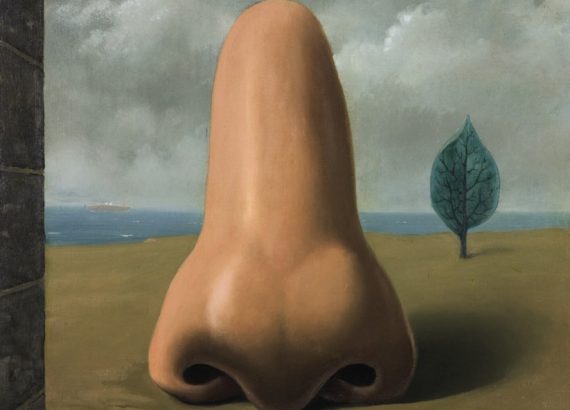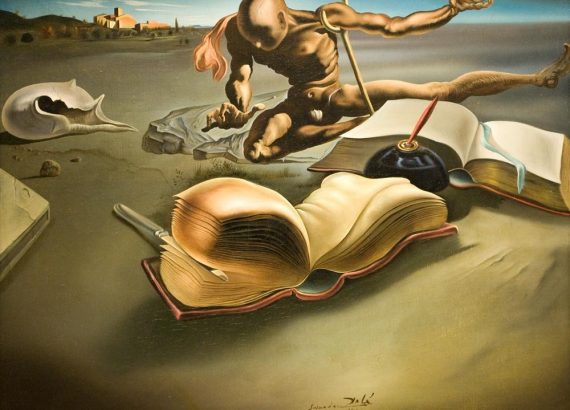El Club de los Suicidas, De Robert Louis Stevenson

Historia del joven de las tartas de crema
Durante su residencia en Londres, el eminente príncipe Florizel de Bohemia se ganó el afecto de todas las clases sociales por la seducción de sus maneras y por una generosidad bien entendida. Era un hombre notable, por lo que se conocía de él, que no era en verdad sino una pequeña parte de lo que verdaderamente hizo. Aunque de temperamento sosegado en circunstancias normales, y habituado a tomarse la vida con tanta filosofía como un campesino, el príncipe de Bohemia no carecía de afición por maneras de vida más aventuradas y excéntricas que aquélla a la que por nacimiento estaba destinado. En ocasiones, cuando estaba de ánimo bajo, cuando no había en los teatros de Londres ninguna comedia divertida o cuando las estaciones del año hacían impracticables los deportes en que vencía a todos sus competidores, mandaba llamar a su confidente y jefe de caballerías, el coronel Geraldine, y le ordenaba prepararse para una excursión nocturna. El jefe de caballerías era un oficial joven, de talante osado y hasta temerario, que recibía la orden con gusto y se apresuraba a prepararse. Una larga práctica y una variada experiencia en la vida le habían dado singular facilidad para disfrazarse; no solo adaptaba su rostro y sus modales a los de personas de cualquier rango, carácter o país, sino hasta la voz e incluso sus mismos pensamientos, y de este modo desviaba la atención de la persona del príncipe y, a veces, conseguía la admisión de los dos en ambientes y sociedades extrañas. Las autoridades nunca habían tenido conocimiento de estas secretas aventuras; la inalterable audacia del uno y la rápida inventiva y devoción caballeresca del otro los habían salvado de no pocos trances peligrosos, y su confianza creció con el paso del tiempo.
Una tarde de marzo, una lluvia de aguanieve los obligó a cobijarse en una taberna donde se comían ostras, en las inmediaciones de Leicester Square. El coronel Geraldine iba ataviado y caracterizado como un periodista en circunstancias apuradas, mientras que el príncipe, como era su costumbre, había transformado su aspecto por medio de unos bigotes falsos y unas gruesas cejas postizas. Estos adminículos le conferían un aire rudo y curtido, que era el mejor disfraz para una persona de su distinción. De este modo preparados, el jefe y su satélite sorbían su brandy con soda en absoluta seguridad.
La taberna estaba llena de clientes, tanto hombres como mujeres, y aunque más de uno quiso entablar conversación con nuestros aventureros, ninguno de los que lo intentaron prometía resultar interesante en caso de conocerlo mejor. No había nada más que los normales bajos fondos de Londres y algunos bohemios de costumbre. El príncipe había comenzado a bostezar y empezaba a sentirse aburrido de la excursión, cuando los batientes de la puerta se abrieron con violencia y entró en el bar un hombre joven seguido de dos servidores. Cada uno de los criados transportaba una gran bandeja con tartas de crema debajo de una tapadera, que en seguida apartaron para dejarlas a la vista; entonces el hombre joven dio la vuelta por toda la taberna ofreciendo las tartas a todos los presentes con manifestaciones de exagerada cortesía. Unas veces le aceptaron su oferta entre risas, otras se la rechazaron con firmeza y, algunas, hasta con rudeza. En estos casos el recién llegado se comía siempre él la tarta, entre algún comentario más o menos humorístico. Por último, se aproximó al príncipe Florizel.
—Señor —le dijo, haciendo una profunda reverencia, mientras adelantaba la tarta hacia él sosteniéndola entre el pulgar y el índice—, ¿querría usted hacerle este honor a un completo desconocido? Puedo garantizarle la calidad de esta pastelería, pues me he comido veintisiete de estas tartas desde las cinco de la tarde.
—Tengo la costumbre —replicó el príncipe— de no reparar tanto en la naturaleza del presente, como en la intención de quien me lo ofrece.
—La intención, señor —devolvió el hombre joven con otra reverencia—, es de burla.
—¿Burla? —repuso el príncipe—. ¿Y de quién se propone usted burlarse?
—No estoy aquí para exponer mi filosofía —contestó el joven— sino para repartir estas tartas de crema. Si le aseguro que me incluyo sinceramente en el ridículo de esta situación, espero que considere usted satisfecho su honor y condescienda a aceptar mi ofrecimiento. Si no, me obligará usted a comerme el pastel número veintiocho, y le confieso que empiezo a sentirme harto del ejercicio.
—Me ha convencido usted —aceptó el príncipe— y deseo, con la mejor voluntad del mundo, rescatarlo de su problema, pero con una condición. Si mi amigo y yo comemos sus tartas (que no nos apetecen en absoluto), esperamos que en compensación acepte usted unirse a nosotros para cenar.
El joven pareció reflexionar.
—Todavía me quedan unas docenas en la mano —dijo, al fin— y tendré que visitar a la fuerza varias tabernas más para concluir mi gran empresa, en lo cual tardaré un tiempo. Si tienen ustedes mucho apetito…
El príncipe le interrumpió con un cortés ademán.
—Mi amigo y yo le acompañaremos —repuso— pues tenemos un profundo interés por su extraordinariamente agradable manera de pasar la tarde. Y ahora que ya se han sentado los preliminares de la paz, permítame que firme el tratado por los dos.
Y el príncipe engulló la tarta con la mayor gracia imaginable.
—Está deliciosa —dijo.
—Veo que es usted un experto —replicó el joven.
El coronel Geraldine hizo el honor al pastel del mismo modo, y como todos los presentes en la taberna habían ya aceptado o rechazado la pastelería, el joven encaminó sus pasos hacia otro establecimiento similar. Los dos servidores, que parecían sumamente acostumbrados a su absurdo trabajo, le siguieron inmediatamente, y el príncipe y el coronel, cogidos del brazo y sonriéndose entre sí, se unieron a la retaguardia. En este orden, el grupo visitó dos tabernas más, donde se sucedieron escenas de la misma naturaleza de la descrita: algunos rechazaban y otros aceptaban los favores de aquella vagabunda hospitalidad, y el hombre joven se comía las tartas que le eran rechazadas.
Al salir del tercer bar, el joven hizo el recuento de sus existencias. Solo quedaban nueve tartas, tres en una bandeja y seis en la otra.
—Caballeros —dijo, dirigiéndose a sus dos nuevos seguidores—, no deseo retrasar su cena. Estoy completamente seguro de que tienen ya hambre y siento que les debo una consideración especial. Y en este gran día para mí, en que estoy cerrando una carrera de locura con mi acción más claramente absurda, deseo comportarme lo más correctamente posible con todos aquellos que me ofrezcan su ayuda. Caballeros, no tendrán que aguardar más. Aunque mi constitución esta quebrantada por excesos anteriores, con riesgo de mi vida liquidaré la condición pendiente.
Con estas palabras, se embutió los siete pasteles restantes en la boca y los engulló uno a uno. Después se volvió a los servidores y les dio un par de soberanos.
—Tengo que agradecerles su extraordinaria paciencia —dijo.
Y les despidió con una inclinación. Durante unos segundos, miró el billetero del que acababa de pagar a sus criados, lo lanzó con una carcajada al medio de la calle y manifestó su disponibilidad para ir a cenar.
Se dirigieron a un pequeño restaurante francés, del Soho, que durante algún tiempo había disfrutado de una notoria fama y ahora había empezado a caer en el olvido. Allí los tres compañeros subieron dos tramos de escaleras y se acomodaron en un comedor privado. Cenaron exquisitamente y bebieron tres o cuatro botellas de champán, mientras hablaban de temas intrascendentes. El joven era alegre y buen conversador, aunque reía mucho más alto de lo que era natural en una persona de buena educación; le temblaban violentamente las manos y su voz tomaba matices repentinos y sorprendentes, que parecían escapar a su voluntad. Ya habían dado cuenta de los postres y habían encendido los tres hombres sus puros, cuando el príncipe se dirigió a él en los siguientes términos:
—Estoy seguro de que me perdonará mi curiosidad. Me agrada mucho lo que he visto de usted, pero me intriga más. Y aunque no deseo en absoluto ser indiscreto, debo decirle que mi amigo y yo somos personas muy preparadas para que se nos confíen secretos. Tenemos muchos secretos nuestros, que continuamente revelamos a oídos indiscretos. Y si, como supongo, su historia es una locura, no precisa usted andarse con rodeos pues se encuentra delante de los dos hombres más insensatos de Inglaterra. Mi nombre es Godall, Theophilus Godall, y mi amigo es el mayor Alfred Hammersmith o, al menos, ese es el nombre con el que ha elegido que se le conozca. Dedicamos nuestras vidas a la búsqueda de aventuras extravagantes, y no hay extravagancia alguna que no sea capaz de despertamos simpatía.
—Me agrada usted, señor Godall —le contestó el joven—, me inspira usted una natural confianza; y tampoco tengo la más mínima objeción respecto a su amigo el mayor, a quien creo un noble disfrazado. Cuando menos, estoy seguro de que no es militar.
El coronel sonrió a aquel halago a la perfección de su arte y el joven continuó hablando con más animación:
—Existen todas las razones posibles para que yo no les cuente mi historia. Quizá sea esa exactamente la razón por la que se la voy a contar. Parecen ustedes realmente tan bien preparados para escuchar un cuento descabellado que no tengo valor para decepcionarlos. Me reservaré mi nombre, a pesar de su ejemplo. Mi edad no es esencial para la narración. Desciendo de mis antepasados por generaciones normales y de ellos heredé un muy aceptable alojamiento, que todavía ocupo, y una renta de trescientas libras al año. Creo que también me dejaron un carácter atolondrado, al que he cedido siempre con indulgencia. Recibí una buena educación. Toco el violín, casi lo bastante bien como para ganarme la vida en la orquesta de algún teatrillo de variedades, pero no mucho más. Lo mismo se puede aplicar a la flauta y a la trompa de llaves. Aprendí lo bastante de whist como para perder cien libras al año en ese científico juego. Mi dominio del francés era suficiente para permitirme derrochar el dinero en París casi tan fácilmente como en Londres. Resumiendo, soy alguien auténticamente dotado de cualidades masculinas. He tenido todo tipo de aventuras, incluyendo un duelo sin ningún motivo. Hace solo dos meses, conocí a una joven exactamente conforme a mis gustos en cuerpo y en alma. Sentí que se me deshacía el corazón. Comprendí que me había llegado mi destino y que iba a enamorarme. Pero cuando fui a calcular lo que me quedaba de mi capital, encontré que ascendía a algo menos de ¡cuatrocientas libras! Yo les pregunto, sinceramente, ¿puede un hombre que se respete a sí mismo enamorarse con cuatrocientas libras? Me respondo: ciertamente, no. Abandoné el contacto con mi hechicera y, acelerando ligeramente el ritmo normal de mis gastos, llegué esta mañana a mis últimas ochenta libras. Las dividí en dos partes iguales: reservé cuarenta para un propósito concreto y dejé las restantes cuarenta para gastarlas antes de la noche. He pasado un día muy entretenido y he hecho muchas bromas además de la de las tartas de crema que me ha procurado el placer de conocerles; porque estaba decidido, como les he contado, a llevar una vida de loco a un final todavía más loco; y, cuando me han visto ustedes lanzar mi cartera a la calle, las últimas cuarenta libras se habían acabado. Ahora me conocen ustedes tan bien como me conozco yo mismo: un loco, pero coherente con su locura, y, como les pido que crean, no un quejica ni un cobarde.
Del tono de toda la exposición del joven se desprendía con certeza que albergaba una despreciativa y amarga opinión sobre sí mismo. Sus oyentes dedujeron que su asunto amoroso estaba más presente en su corazón de lo que él admitía y que tenía el propósito de quitarse la vida. La farsa de las tartas de crema empezaba a adquirir el aire de una tragedia disimulada.
—¿No es extraño —empezó Geraldine, lanzando una mirada al príncipe Florizel— que tres compañeros se hayan encontrado por el más puro accidente en este desierto enorme que es Londres, y que se encuentren prácticamente en la misma situación?
—¡Cómo! —exclamó el joven—. ¿También están ustedes arruinados? ¿Es esta cena una locura como mis tartas de crema? ¿Ha congregado el demonio a tres de los suyos para un último festejo?
—El demonio, depende en qué ocasiones, puede comportarse en verdad como un caballero repuso el príncipe Florizel. —Me siento tan impresionado por esta coincidencia, que, puesto que no nos encontramos exactamente en el mismo caso, voy a acabar con esta diferencia. Que sea mi ejemplo su heroico comportamiento con las últimas tartas de crema.
Y, diciendo esto, el príncipe sacó su billetero y extrajo de él un pequeño manojo de billetes.
—Vea, me encontraba una semana aproximadamente detrás de usted, pero deseo alcanzarle para llegar codo con codo a la meta. Esto —prosiguió, depositando uno de los billetes sobre la mesa— alcanzará para la cuenta. Y el resto…
Lanzó los billetes a la chimenea, y desaparecieron en el fuego en una llamarada.
El joven intentó detener su brazo, pero los separaba la mesa y su gesto llegó demasiado tarde.
—¡Desgraciado! —gritó—. ¡No debía haberlo quemado todo! ¡Debía haber guardado cuarenta libras!
—¡Cuarenta libras! —repitió el príncipe—. ¿Por qué cuarenta libras, en nombre del cielo?
—¿Por qué no ochenta? —inquirió el coronel—. Estoy seguro de que debía haber cien libras en esos billetes.
—Solo necesitaba cuarenta libras —contestó el joven con tristeza—. Sin ellas no hay admisión posible. La regla es estricta. Cuarenta libras cada uno. ¡Desgraciada vida, en la que no se puede ni morir sin dinero!
El príncipe y el coronel intercambiaron una mirada.
—Explíquese —dijo el último—. Tengo todavía una cartera bien provista y no necesito decir cuán dispuesto estoy a compartir mi riqueza con Godall. Pero debo conocer para qué fin; es preciso que nos explique usted a qué se refiere.
El joven pareció despertar. Miró con inquietud a uno y otro, y su rostro enrojeció.
—¿No se burlan ustedes de mí? —preguntó—. ¿Verdaderamente se encuentran tan arruinados como yo?
—Por mi parte, sí —respondió el coronel.
—También por la mía —aseveró el príncipe—. Le he dado a usted una prueba. ¿Quién, sino un hombre arruinado, tira sus billetes al fuego? La acción habla por sí misma.
—Un hombre arruinado…, sí —repuso el otro con sospecha—, o también un millonario.
—Basta, señor —dijo el príncipe—. He dicho algo y no estoy acostumbrado a que se ponga mi palabra en duda.
—¿Arruinados? —volvió a decir el joven—. ¿Arruinados como yo? ¿Han llegado, tras una vida de molicie, al punto en que solo pueden concederse un último deseo? ¿Van ustedes —bajó la voz y continuó—, van ustedes a darse ese deseo? ¿Quieren evitar las consecuencias de su locura por el único camino, fácil e infalible? ¿Huirán del juicio de la conciencia por la única puerta que queda abierta?
—¡Aquí, a su salud! —gritó, levantando la copa y bebiendo—. ¡Y buenas noches, mis queridos amigos arruinados!
El coronel Geraldine le agarró del brazo cuando estaba a punto de levantarse.
—No confía usted en nosotros —dijo— y se equivoca. Yo contesto afirmativamente a todas sus preguntas. Pero no soy tan tímido y puedo hablar llanamente en el inglés de la reina. También nosotros, como usted, estamos hartos de la vida y hemos decidido morir. Más tarde o más temprano, solos o juntos, queremos ir en busca de la muerte y desafiarla donde se encuentre. Puesto que le hemos encontrado a usted, y su caso es más urgente, que sea esta noche —y en seguida— y, si lo desea, los tres juntos. Este trío sin un penique —gritó— ¡debe ir del brazo a los umbrales de Plutón, y darse unos a otros apoyo entre las sombras!
Geraldine había acertado exactamente en el tono y los modales que correspondían a la parte que representaba. El mismo príncipe se inquietó y miró a su confidente con una sombra de duda. En cuanto al joven, el rubor le adoró a las mejillas y sus ojos destellaron con una brillante luz.
—¡Ustedes son los hombres que buscaba! —gritó, con extraordinaria alegría—. ¡Choquemos los cinco! —Tenía la mano fría y húmeda—. ¡No saben bien en qué compañía inician el camino! ¡No saben bien en qué feliz momento para ustedes comieron mis tartas de crema! Soy solo un soldado, pero formo parte de un ejército. Conozco la puerta secreta de la Muerte. Soy uno de sus familiares y puedo mostrarles la eternidad sin ceremonias y sin escándalos.
Los otros le requirieron que se explicase.
—¿Pueden ustedes reunir ochenta libras entre los dos? —les preguntó él.
Geraldine consultó su billetero con ostentación y respondió afirmativamente.
—¡Afortunados seres! —exclamó el joven—. Cuarenta libras es el precio de la entrada en el Club de los Suicidas.
—¿El Club de los Suicidas? —inquirió el príncipe—. ¿Qué demonios es eso?
—Escuchen —dijo el joven—. Esta es la época de los servicios y tengo que hablarles de lo más perfecto que hay al respecto. Tenemos intereses en distintos sitios y, por este motivo, se inventaron los trenes. Los trenes nos separan, inevitablemente, de nuestros amigos, y por ello se inventaron los telégrafos para que pudiéramos comunicarnos rápidamente a grandes distancias. Incluso en los hoteles tenemos ahora ascensores para ahorrarnos la subida de unos cientos de escaleras. Ahora bien, sabemos que la vida es solo un escenario para hacer el loco hasta tanto el papel nos divierta. Había un servicio más que faltaba a la comodidad moderna: una manera decente, fácil, de abandonar el escenario; las escaleras traseras a la libertad; o, como he dicho hace un momento, la puerta secreta de la Muerte. Esto, mis dos rebeldes compañeros, es lo que proporciona el Club de los Suicidas. No supongan que estamos solos, ni que somos excepcionales, en el muy razonable deseo que experimentamos. A un gran número de semejantes nuestros, que se han cansado profundamente del papel que se esperaba que representaran, diariamente y a lo largo de toda su vida se abstienen de la huida final por una o dos consideraciones. Algunos tienen familias, que se avergonzarían, y hasta se sentirían culpadas, si el asunto se hiciera público; a otros les falta valor y retroceden ante las circunstancias de la muerte. Hasta cierto punto, ese es mi caso. No puedo ponerme una pistola en la cabeza y apretar el gatillo. Algo más fuerte que yo mismo impide la acción; y, aunque detesto la vida, no tengo fuerza material suficiente para abrazar la muerte y acaba con todo. Para la gente como yo, y para todos los que desean salir de la espiral sin escándalo póstumo, se ha inaugurado el Club de los Suicidas. No estoy informado de cómo se ha organizado, cuál es su historia, ni qué ramificaciones puede tener en otros países; y de lo que sé sobre sus estatutos, no me hallo en liberta de comunicárselo. Sin embargo, puedo ponerme a su servicio. Si de verdad están cansados de la vida, le presentaré esta noche en una reunión; y si no es esta noche, cuando menos en una semana serán ustedes liberados de su existencia con facilidad. Ahora son —consultó su reloj— las once; a las once y media, a más tardar debemos salir de aquí, de manera que tienen ustedes media hora para considerar mi propuesta. Es algo más serio que una tarta de crema —añadió, con una sonrisa—, y sospecho que más apetitoso.
—Más serio, sin duda —repuso el coronel Geraldine—, y como lo es mucho más, le pido que me permita hablar cinco minutos en privado con mi amigo el señor Godall.
—Nada más justo —respondió el joven—. Si me lo permiten, me retiraré.
—Es usted muy amable —dijo el coronel.
—¿Para qué desea esta confabulación, Geraldine? —inquirió el príncipe no bien quedaron solos—. Le veo a usted muy agitado mientras que yo ya me he decidido tranquilamente. Quiero ver el final de todo esto.
—Su Alteza —dijo el coronel, palideciendo—, permítame pedirle que considere la importancia de su vida; no solo para sus amigos sino para el interés público. Este loco ha dicho: «Si no es esta noche»; pero suponga que esta noche se abatiese sobre su Altísima persona un desastre irreparable, que, permítame decírselo, sería mi desesperación. Imagine el dolor y el perjuicio de un gran país.
—Quiero ver el final de esto —repitió el príncipe en su tono más firme—, y tenga la amabilidad, coronel Geraldine, de recordar y respetar el honor de su palabra de caballero. Bajo ninguna circunstancia, le recuerdo, ni sin mi especial autorización, debe usted traicionar el incógnito que he elegido adoptar. Estas fueron mis órdenes, que ahora le reitero. Y ahora —acabó—, le ruego que pida la cuenta.
El coronel Geraldine se inclinó en un gesto de acatamiento, pero su rostro estaba muy pálido cuando llamó al joven de las tartas de crema y dio las instrucciones al camarero del restaurante. El príncipe mantenía su apariencia imperturbable y describió al joven suicida una comedia que había visto en el Palais Royal con buen humor y con entusiasmo. Evitó con diplomacia las miradas suplicantes del coronel y eligió otro puro con más cuidado del habitual. Verdaderamente, era el único de los tres que guardaba la serenidad.
Pagaron la cuenta del restaurante, el príncipe dejó todo el cambio al sorprendido camarero y partieron tras tomar un coche de alquiler. No estaban lejos y no tardaron en apearse en la entrada de una callejuela oscura.
Geraldine pagó al cochero y el joven se volvió al príncipe Florizel y le dijo:
—Todavía está usted a tiempo de escapar y retornar a la esclavitud, señor Godall. Y lo mismo usted, mayor Hammersmith. Mediten antes de seguir avanzando, y si su corazón se niega, están en el momento de decidir.
—Muéstrenos el camino, señor —pidió el príncipe—. No soy hombre que incumpla sus palabras.
—Su serenidad me tranquiliza —contestó el guía—. No he visto nunca a nadie tan seguro en este trance, y no es usted la primera persona que acompaño aquí. Más de un amigo mío se me ha adelantado al lugar adonde no voy a tardar en seguirlos. Pero esto no es de su interés. Aguárdenme aquí solo unos momentos. Volveré en cuanto haya arreglado las cosas para su presentación.
Y, con estas palabras, el joven saludó con la mano a sus compañeros, se dio la vuelta, abrió una puerta y desapareció tras ella.
—De todas nuestras locuras —dijo el coronel Geraldine en voz baja—, esta es la más salvaje y la más peligrosa.
—Estoy completamente de acuerdo —asintió el príncipe.
—Todavía tenemos un momento para nosotros —prosiguió el coronel—. Déjeme insistir a su Alteza en que aprovechemos esta oportunidad y nos retiremos. Las consecuencias de este paso son tan oscuras y puede, también, que tan graves, que me siento justificado para traspasar un poco la habitual confianza que su Alteza condesciende a permitirme en privado.
—¿Debo entender que el coronel Geraldine está atemorizado? —inquirió su Alteza, quitándose el puro de la boca y mirando penetrantemente el rostro de su amigo.
—Ciertamente, mi temor no es personal —aseguró el coronel, con orgullo—. Es el de que su Alteza esté seguro.
—Lo había supuesto así —repuso el príncipe, con su imperturbable buen humor—, pero no deseo recordarle la diferencia de nuestras posiciones. Basta… basta —añadió, viendo que Geraldine iba a disculparse—. Está usted excusado.
Y continuó fumando plácidamente, apoyado contra una verja, hasta que volvió el joven.
—Bien —preguntó—, ¿se ha solucionado ya nuestro recibimiento?
—Síganme —fue la respuesta—. El presidente los recibirá en su despacho. Y déjenme advertirles que deben ser francos en sus respuestas. Yo los he avalado, pero el club exige efectuar una investigación completa antes de proceder a una admisión, pues la indiscreción de uno solo de los miembros significaría la disolución de la sociedad para siempre.
El príncipe y Geraldine se inclinaron para hablar entre ellos un momento. «Respáldeme en esto», dijo uno. «Respáldeme usted en esto», pidió el otro. Y como ambos representaban con audacia el papel de gentes que conocían, se pusieron de acuerdo en seguida y pronto estuvieron dispuestos a seguir a su guía hasta el despacho del presidente.
No había grandes obstáculos que traspasar. La puerta de la calle estaba abierta y la del despacho, entreabierta. Entraron en un salón pequeño, pero muy alto, y el joven volvió a dejarlos solos.
—Estará aquí inmediatamente —dijo, con un movimiento de cabeza, mientras se marchaba. Por unas puertas plegables que había en un extremo del salón, les llegaron claramente unas voces desde el despacho. De vez en cuando, el ruido del descorchar de una botella de champán, seguido de un estallido de grandes risas, se introducía entre los murmullos de la conversación. Una pequeña y única ventana se asomaba sobre el río y los muelles y, por la disposición de las luces que veían, juzgaron que no se encontraban lejos de la estación de Charing Cross. Había pocos muebles y estaban forrados con telas muy desgastadas, y no había nada que pudiera moverse, a excepción de una campanilla de plata que estaba en el centro de una mesa redonda y de muchos abrigos y sombreros que colgaban de unos ganchos dispuestos en las paredes.
—¿Qué clase de guarida es esta? —preguntó el coronel Geraldine.
—Eso es lo que hemos venido a averiguar —repuso el príncipe—. Si esconden demonios de verdad, la cosa puede hacerse muy divertida.
Justo en ese momento, la puerta plegable se entreabrió, solo lo imprescindible para dar paso a una persona, y, entre el rumor más audible de las conversaciones, entró en el despacho el temible presidente del Club de los Suicidas. El presidente era un hombre de unos cincuenta años pasados; alto y expansivo en sus andares, con unas grandes patillas y una calva en la coronilla, y con unos ojos grises y velados, que, sin embargo, destellaban de tanto en tanto. Fumaba un gran puro, mientras movía continuamente la boca arriba y abajo y de un lado a otro, y observó a los recién llegados con mirada fría y sagaz. Llevaba un traje claro de tweed, una camisa a rayas con el cuello abierto, y, debajo del brazo, un libro de actas.
—Buenas noches —dijo, después de cerrar la puerta a sus espaldas—. Me han dicho que desean ustedes hablar conmigo.
—Estamos interesados, señor, en ingresar en el Club de los Suicidas —dijo el coronel Geraldine.
El presidente dio unas vueltas al puro que llevaba en la boca.
—¿Qué es eso? —preguntó, bruscamente.
—Discúlpeme —repuso el coronel—. Pero creo que usted es la persona más cualificada para darnos información sobre esto.
—¿Yo? —exclamó el presidente—. ¿Un Club de Suicidas? Vamos, vamos, eso es una broma del día de los Inocentes. Puedo disculpar que un caballero se achispe un poco pasándose con el licor, pero acabe ya con esto.
—Llame a su Club como usted quiera —insistió el coronel—. Tras esa puerta hay algunos compañeros con usted, y deseamos unirnos a ellos.
—Señor —replicó el presidente secamente—, está usted en un error. Esto es una casa particular y debe usted abandonarla inmediatamente.
El príncipe había permanecido en silencio en su asiento durante esta breve conversación, pero cuando el coronel volvió la vista hacia él, como diciéndole: «Ahí tiene su respuesta, vámonos, ¡por el amor de Dios!», se quitó de la boca el habano que fumaba y empezó a hablar.
—Hemos venido aquí —dijo— invitados por uno de sus amigos, que, sin duda, le ha informado de las intenciones con que me presento en su reunión. Permítame recordarle que una persona en mis circunstancias tiene poco ya por lo que contenerse y es muy probable que no tolere en absoluto la mala educación. Habitualmente soy un hombre tranquilo, pero, señor mío, creo que va usted a complacerme en el asunto del que sabe que hablamos o se arrepentirá amargamente de haber admitido en su antecámara.
El presidente se echó a reír con ganas.
—Esa es la manera de hablar. Es usted un hombre de verdad. Ha sabido agradarme y podrá hacer conmigo lo que quiera. ¿Le importaría —prosiguió, dirigiéndose a Geraldine—, le importaría aguardar fuera unos minutos? Trataré el asunto primero con su compañero y algunas formalidades del club han de determinarse en privado.
Mientras hablaba, abrió la puerta de un pequeño cuarto contiguo en el que introdujo al coronel.
—Usted me inspira confianza —se dirigió a Florizel, no bien quedaron solos—, pero ¿está usted seguro de su amigo?
—No tanto como de mí mismo, aunque tiene razones de más peso que yo —respondió Florizel—, pero sí lo bastante seguro como para traerlo aquí sin preocupación. Le han ocurrido cosas suficientes para apartar de la vida al hombre más tenaz. El otro día le dieron de baja por hacer trampas en el juego.
—Una buena razón, sí, diría yo —asintió el presidente—. Cuando menos, uno de nuestros socios se halla en el mismo caso y respondo de él. ¿Me permite preguntarle si también usted ha servido en el ejército?
—Lo hice —fue la respuesta—, pero era demasiado vago y lo dejé pronto.
—¿Qué motivos tiene para haberse cansado de la vida? —prosiguió el presidente.
—La misma, en lo que puedo distinguir —contestó el príncipe—: Una holgazanería irredimible. El presidente dio un respingo.
—¡Caramba! Debe usted tener un motivo mejor.
—Estoy arruinado —añadió Florizel—. Lo cual, sin duda, es también una vejación, que contribuye a llevar mi holgazanería a su punto máximo.
El presidente dio vueltas al puro en la boca durante unos instantes, clavando sus ojos en los de aquel extraño neófito, pero el príncipe soportó su examen con absoluta imperturbabilidad.
—Si no tuviera la gran experiencia que tengo —dijo por último el presidente—, no le aceptaría. Pero conozco el mundo; y he aprendido que las razones más frívolas para un suicidio acostumbran a ser las firmes. Y cuando alguien me resulta simpático, como usted, señor, prefiero saltarme los reglamentos que rechazarla.
Uno tras otro, el príncipe y el coronel fueron sometidos a un largo y particular interrogatorio: el príncipe, en privado, pero Geraldine en presencia del príncipe, de modo que el presidente pudiera observar el semblante de uno mientras interrogaba en profundidad al otro. El resultado fue satisfactorio, y el presidente, tras haber anotado en el registro algunos detalles particulares de cada caso, les presentó un formulario de juramento que debían aceptar. No podía concebirse nada más pasivo que la obediencia que se aseguraba ni términos más estrictos a los que se obligaba el juramentado. El hombre que traicionase una promesa tan terrible difícilmente encontraría el amparo del honor o los consuelos de la religión. Florizel firmó el documento, no sin un estremecimiento, y el coronel siguió su ejemplo con expresión muy deprimida. Entonces el presidente les cobró la cuota de ingreso y sin más dilación los introdujo en el salón de fumar del Club de los Suicidas.
El salón de fumar del Club de los Suicidas tenía la misma altura que el despacho con el que se comunicaba, pero era mucho más grande, y tenía las paredes cubiertas de arriba abajo por unos paneles que imitaban el roble. Un gran fuego que ardía en la chimenea y varias lámparas de gas iluminaban la reunión. El príncipe y su acompañante contaron dieciocho personas. La mayoría fumaban y bebían champán, y reinaba una enfebrecida hilaridad que de tanto en tanto interrumpían unas súbitas y fúnebres pausas.
—¿Es una reunión muy concurrida? —inquirió el príncipe.
—A medias —respondió el presidente—, por cierto, si tienen algo de dinero, es costumbre invitar a champán. Contribuye a mantener alto el ánimo, y, además, es uno de los pocos beneficios de la casa.
—Hammersmith —indicó Florizel—, le encargo el champán a usted.
Se dio la vuelta y empezó a introducirse entre los presentes. Acostumbrado a hacer de anfitrión en los círculos más selectos, pronto sedujo y dominó a todos a quienes conocía; había algo a la vez cordial y autoritario en sus modales y su extraordinaria serenidad y sangre fría le conferían otro rasgo de distinción en aquel grupo semienloquecido. Mientras se dirigía de unos a otros, observaba y escuchaba con atención y pronto se hizo una idea general de la clase de gente entre la que se encontraba. Como en todas las reuniones, predominaba una clase de gente: eran hombres muy jóvenes, con aspecto de gran sensibilidad e inteligencia, pero con mínimas muestras de la fortaleza y las cualidades que conducen al éxito. Pocos eran mayores de treinta años y bastantes acababan de cumplir los veinte. Estaban de pie, apoyados en las mesas, y movían nerviosamente los pies; a veces fumaban con gran ansiedad y a veces dejaban consumirse los cigarros; algunos hablaban bien, pero otros conversaban sin sentido ni propósito, solo por pura tensión nerviosa. Cuando se abría una nueva botella de champán, aumentaba otra vez la animación. Solo dos hombres permanecían sentados. Uno, en una silla situada junto a la ventana, con la cabeza baja y las manos hundidas en los bolsillos del pantalón; pálido, visiblemente empapado en sudor, y en completo silencio, era la viva representación de la ruina más profunda de cuerpo y alma. El otro estaba sentado en un diván, cerca de la chimenea, y llamaba la atención por una marcada diferencia respecto a todos los demás. Probablemente se acercaría a los cuarenta años, pero parecía al menos diez años mayor. Florizel pensó que jamás había visto a un hombre de físico más horrendo ni más desfigurado por los estragos de la enfermedad y los vicios. No era más que piel y huesos, estaba parcialmente paralizado, y llevaba unos lentes tan gruesos que los ojos se veían tras ellos increíblemente enormes y deformados. Exceptuando al príncipe y al presidente, era la única persona de la reunión que conservaba la compostura de la vida normal.
Los miembros del club no parecían caracterizarse por la decencia. Algunos presumían de acciones deshonrosas, cuyas consecuencias les habían inducido a buscar refugio en la muerte, mientras el resto atendía sin ninguna desaprobación. Había un entendimiento tácito de rechazo de los juicios morales; y todo el que traspasaba las puertas del club disfrutaba ya de algunos de los privilegios de la tumba. Brindaban entre sí a la memoria de los otros y de los famosos suicidas del pasado. Explicaban y comparaban sus diferentes visiones de la muerte; algunos declaraban que no era más que oscuridad y cesación; otros albergaban la esperanza de que esa misma noche estarían escalando las estrellas y conversando con los muertos más ilustres.
—¡A la eterna memoria del barón Trenck, ejemplo de suicidas! —gritó uno—. Pasó de una celda pequeña a otra más pequeña, para poder alcanzar al fin la libertad.
—Por mi parte —dijo un segundo—, solo deseo una venda para los ojos y algodón para los oídos. Solo que no hay algodón lo bastante grueso en este mundo.
Un tercero quería averiguar los misterios de la vida futura y un cuarto aseguraba que nunca se hubiera unido al club si no le hubieran inducido a creer en Darwin.
—No puedo tolerar la idea de descender de un mono —afirmaba aquel curioso suicida.
El príncipe se sintió decepcionado por el comportamiento y las conversaciones de los miembros del club. «No me parece un asunto para tanto alboroto —pensó—. Si un hombre ha decidido matarse, dejénle hacerlo como un caballero, ¡por Dios! Tanta charlatanería y tanta alharaca están fuera de lugar».
Entre tanto, el coronel Geraldine era presa de los más oscuros temores; el club y sus reglas eran todavía un misterio, y miró por la habitación buscando a alguien que pudiera tranquilizarle. En este recorrido, sus ojos se posaron en el paralítico de los lentes gruesos y, al verlo tan sereno, buscó al presidente, que entraba y salía de la habitación cumpliendo sus tareas, para pedirle que le presentara al caballero sentado en el diván.
El presidente le explicó que tal formalidad era innecesaria entre los miembros del club, pero le presentó al señor Malthus.
El señor Malthus miró al coronel con curiosidad y le ofreció tomar asiento a su derecha.
—¿Es usted un miembro nuevo —dijo— y desea información? Ha venido a la fuente adecuada. Hace dos años que frecuento este club encantador.
El coronel recuperó la respiración. Si el señor Malthus frecuentaba el lugar desde hacía dos años, debía haber poco peligro para el príncipe en una sola noche. Pero Geraldine continuaba asombrado y empezó a pensar que todo aquello era un misterio.
—¿Cómo? —exclamó—. ¡Dos años! Yo creía… bueno, veo que me han gastado una broma.
—En absoluto —repuso con suavidad el señor Malthus—. Mi caso es peculiar. No soy un suicida, hablando con propiedad, sino algo así como un socio honorario. Raramente vengo al club más de un par de veces cada dos meses. Mi enfermedad y la amabilidad del presidente me han procurado estos pequeños privilegios por los que, además, pago una cantidad suplementaria. He tenido una suerte extraordinaria.
—Me temo —dijo el coronel—, que debo pedirle que sea más explícito. Recuerde que todavía no conozco muy bien las reglas del club.
—Un socio normal, que acude aquí en busca de la muerte como usted —explicó el paralítico—, viene cada noche hasta que la suerte le favorece. Incluso, si están arruinados, pueden solicitar alojamiento y comida al presidente: algo muy agradable y limpio, según creo, aunque, por supuesto, nada de lujos; sería difícil si consideramos lo exiguo (si puedo expresarme así) de la suscripción. Y además la compañía del presidente ya es en sí misma un regalo.
—¿De veras? —exclamó Geraldine—. Yo no he tenido esa impresión.
—¡Oh! No conoce usted al hombre —dijo el señor Malthus—, es el tipo más divertido. ¡Qué anécdotas! ¡Qué cinismo! Es admirable lo que sabe de la vida y, entre nosotros, es probablemente el pícaro más grande de la Cristiandad.
—¿Y también es permanente, como usted, si puedo preguntarlo sin ofenderle? —inquirió el coronel.
—Sí, es permanente es un sentido bastante diferente al mío —respondió el señor Malthus—. Yo he sido graciosamente apartado de momento, pero al final tendré que partir. Él no juega nunca. Baraja parte y reparte para el club, y se ocupa de solucionarlo todo. Este hombre, mi querido señor Hammersmith, es el verdadero espíritu del ingenio. Lleva tres años desarrollando en Londres su vocación, tan beneficiosa y, me atrevería a decir, incluso artística, y no se ha levantado el menor murmullo de sospecha. Personalmente, opino que es un hombre con inspiración. Sin duda recordará usted el célebre caso, ocurrido hace seis meses, del caballero que se envenenó accidentalmente en una farmacia, ¿verdad? Pues fue una de sus ideas menos ricas y menos osadas; ¡cuán sencillo y cuán seguro!
—Me deja usted atónito —dijo el coronel—. ¡Que ese desgraciado caballero fuera una de las… —estuvo a punto de decir «víctimas», pero se contuvo a tiempo—… los socios del club!
En el mismo pensamiento le vino a la mente, como un relámpago, que el señor Malthus no había hablado en absoluto con el tono del que está enamorado de la muerte, y añadió, apresuradamente:
—Pero sigo en la más completa oscuridad. Habla usted de barajar y repartir cartas, ¿con qué finalidad? Y usted me parece tan poco deseoso de morir como todo el mundo, por lo que le confieso que no imagino qué es lo que le trae a usted aquí.
—En verdad no comprende usted nada —replicó el señor Malthus, más animadamente—. Mi querido señor, este club es el templo de la embriaguez. Si mi delicada salud pudiera soportar esta excitación más a menudo, puede estar seguro de que vendría con más frecuencia. Debo recurrir al sentido del deber que me ha desarrollado la costumbre de la enfermedad y el régimen más estricto para evitar los excesos, y puedo decir que el club es mi último vicio. Los he probado todos, señor —continuó, poniendo la mano sobre el hombro de Geraldine—, todos sin excepción, y le aseguro, bajo mi palabra de honor, que no hay ni uno que no se haya sobreestimado grotesca y falsamente. La gente juega al amor. Pues bien, yo niego que el amor sea una profunda pasión. El miedo es la pasión profunda; es con el miedo con lo que debe usted jugar si desea saborear las alegrías más intensas de la vida. Envídieme, envídieme, señor —acabó con una risita—, ¡soy un cobarde!
Geraldine apenas pudo reprimir un movimiento de repulsión ante aquel deplorable individuo, pero se contuvo con un esfuerzo y prosiguió con sus preguntas:
—¿Y cómo, señor —inquirió—, se prolonga tanto tiempo esa excitación? ¿Dónde está el elemento de incertidumbre?
—Voy a contarle cómo se elige a la víctima de cada noche —repuso el señor Malthus—, y no solo a la víctima, sino a otro miembro del club, que será el instrumento en manos del club y el sumo sacerdote de la muerte en esa ocasión.
—¡Santo Dios! —exclamó el coronel—. Entonces, ¿se matan unos a otros?
—Los problemas del suicidio se solucionan de este modo —asintió Malthus, con un movimiento de cabeza.
—¡Dios Misericordioso! —Casi oró el coronel—. ¿Y puede usted… puedo yo… puede… mi amigo… cualquiera de nosotros ser elegido esta noche como asesino del cuerpo y el alma inmortal de otro hombre? ¿Son posibles tales cosas en hombres nacidos de mujer? ¡Oh! ¡Infamia de infamias!
Estaba a punto de levantarse en su horror, cuando vio los ojos del príncipe. Le miraba fijamente desde el otro extremo de la habitación frunciendo el ceño y con aire de enfado. Geraldine recuperó su compostura en un momento.
—Después de todo —añadió—, ¿por qué no? Y puesto que usted dice que el juego es interesante, vogue la galére, ¡sigo al club!
El señor Malthus había disfrutado con el asombro y la indignación del coronel. Tenía la vanidad de los perversos y le gustaba ver cómo otro hombre se dejaba llevar por un impulso generoso mientras él, en su absoluta corrupción, se sentía por encima de tales emociones.
—Ahora —dijo—, tras su primer momento de sorpresa, está usted en situación de apreciar las delicias de nuestra sociedad. Ya ve cómo se combinan la excitación de la mesa de juego, el duelo y el anfiteatro romano. Los paganos lo hacían bastante bien; admiro sinceramente el refinamiento de su mente; pero se ha reservado a un país cristiano el alcanzar este extremo, esta quintaesencia, este absoluto de la intensidad. Ahora comprenderá qué insípidas resultan todas las diversiones para un hombre que se ha acostumbrado al sabor de esta. El juego que practicamos —prosiguió— es de una extrema sencillez. Una baraja completa… Pero veo que va a usted a observar la cosa en directo. ¿Me prestaría usted su brazo? Por desgracia, estoy paralizado.
En efecto, justo cuando el señor Malthus iniciaba su descripción, se abrió otra puerta plegable y todos los miembros del club pasaron a la habitación contigua, no sin alguna precipitación. Era igual, en todos los aspectos, a la que acababan de dejar, aunque decorada de modo diferente. Ocupaba el centro una larga mesa verde, a la cual se hallaba sentado el presidente barajando un mazo de cartas con gran parsimonia. Aún con el bastón y del brazo del coronel, el señor Malthus caminaba con tanta dificultad que todo el mundo estaba ya sentado antes de que los dos hombres, y el príncipe, que los había esperado, entraran en la habitación. En consecuencia, los tres se sentaron juntos en el extremo último de la mesa.
—Es una baraja de cincuenta y dos cartas —susurró el señor Malthus—. Vigile el as de espadas, que es la carta de la muerte, y el as de bastos, que designa al oficial de la noche. ¡Ah, felices, felices jóvenes! —añadió—, tienen ustedes buena vista y pueden seguir el juego. ¡Ay! Yo no distingo un as de una dama al otro lado de la mesa.
Y procedió a equiparse con un segundo par de gafas.
—Al menos, he de ver las caras —explicó.
El coronel informó rápidamente a su amigo de todo lo que había aprendido de aquel miembro honorario y de la terrible alternativa que se les presentaba. El príncipe notó un escalofrío mortal y una punzada en el corazón. Tragó saliva con dificultad y miró en derredor como perplejo.
—Una jugada arriesgada —murmuró el coronel— y aún estamos a tiempo de escapar.
Pero la sugerencia hizo al príncipe recuperar el ánimo.
—Silencio —dijo—. Muéstreme que sabe usted jugar como un caballero cualquier apuesta, por seria y alta que sea.
Y miró a su alrededor, de nuevo con aspecto de absoluta naturalidad, a pesar de que el corazón le latía con fuerza y un calor desagradable le inundaba el pecho. Todos los socios permanecían en silencio y atentos; alguno había palidecido, pero ninguno estaba tan pálido como el señor Malthus. Los ojos le salían de las órbitas, movía la cabeza arriba y abajo sin darse cuenta y se llevaba las manos, alternativamente, a la boca, para cubrirse los labios, temblorosos y cenicientos. Estaba claro que el miembro honorífico gozaba de su condición de miembro de manera muy sorprendente.
—Atención, caballeros —solicitó el presidente.
Y empezó a repartir las cartas lentamente por la mesa en dirección inversa, deteniéndose hasta que cada hombre había mostrado su carta. Casi todos vacilaban; y a veces los dedos de algún jugador tropezaban varias veces en la mesa antes de poder volver el terrible pedazo de cartulina. Cuando se acercaba el turno del príncipe, este experimentó una creciente y sofocante excitación, pero había en él algo de la naturaleza del jugador y reconoció, casi con asombro, cierto placer en aquellas sensaciones. Le cayó el nueve de bastos; a Geraldine le enviaron el tres de espadas y la reina de corazones al señor Malthus, que no fue capaz de reprimir un sollozo de alivio. Casi a continuación, el joven de las tartas de crema dio la vuelta al as de bastos. Quedó helado de horror, con la carta todavía entre los dedos. No había acudido allí a matar sino a ser matado, y el príncipe, en la generosa simpatía que sentía por el joven, estuvo a punto de olvidar el peligro que todavía se cernía sobre él y su compañero.
El reparto empezaba a dar la vuelta otra vez y la carta de la Muerte todavía no había salido. Los jugadores contenían el aliento y respiraban en suaves jadeos. El príncipe recibió otro basto; Geraldine, una de oros; pero cuando el señor Malthus volvió la suya, un ruido horrible, como el de algo rompiéndose, le salió de la boca; y se puso en pie y volvió a sentarse sin la menor señal de su parálisis. Era el as de espadas. El miembro honorario había jugado demasiado a menudo con su terror.
La conversación se reanudó casi al momento. Los jugadores abandonaron sus posturas rígidas, se relajaron y empezaron a levantarse de la mesa y a volver, en grupos de dos o tres, al salón de fumar. El presidente estiró los brazos y bostezó, como el hombre que ha acabado su trabajo del día. Pero el señor Malthus continuaba sentado en su sitio, con la cabeza entre las manos, sobre la mesa, ebrio e inmóvil… una cosa hecha pedazos.
El príncipe y Geraldine escaparon sin perder un instante. En el frío aire de la noche, su horror por lo que habían presenciado se duplicó.
—¡Ay! —exclamó el príncipe—. ¡Estar ligado por juramento a un asunto así! ¡Permitir que prosiga, impunemente y con beneficios, este comercio al por mayor de asesinatos! ¡Si me atreviera a romper mi juramento!
—Eso es imposible para su Alteza —observó el coronel—, cuyo honor es el honor de Bohemia. Pero yo sí me atrevo, y puede que, con decencia, a quebrantar el mío.
—Geraldine —dijo el príncipe—, si su honor sufriera en cualquiera de las aventuras en que usted me sigue no solo no le perdonaría nunca, sino que (y creo que le afectaría mucho más) no me lo perdonaría a mí mismo.
—Recibo las órdenes de su Alteza —repuso el coronel—. ¿Nos vamos de este maldito lugar?
—Sí —dijo el príncipe—. Llame un simón, por el amor del cielo, y trataré de olvidar en el sueño el recuerdo de esta noche desgraciada.
Pero fue evidente que el príncipe leyó atentamente el nombre de la calle antes de alejarse.
A la mañana siguiente, tan pronto como el príncipe se despertó, el coronel Geraldine le trajo el periódico, con la siguiente nota señalada:
TRÁGICO ACCIDENTE
Esta pasada madrugada, hacia las dos, el señor Bartholomew Malthus, residente en 16, Chepstow Place, Westbourne Grove, al regreso a su domicilio de una fiesta en casa de unos amigos, cayó del parapeto superior de Trafalgar Square, fracturándose el cráneo, así como una pierna y un brazo. La muerte fue instantánea. El señor Malthus, a quien acompañaba un amigo, estaba en el momento del infortunado suceso buscando un coche de alquiler. El señor Malthus era paralítico y se cree que la caída pudo deberse a un síncope. El infortunado caballero era bien conocido en los más respetables círculos, y su pérdida será profundamente llorada.
—Si alguna vez un alma ha ido directamente al infierno —dijo con solemnidad Geraldine— ha sido la del paralítico.
El príncipe enterró el rostro entre las manos y guardó silencio.
—Casi estoy contento de que haya muerto —siguió hablando el coronel—. Pero confieso que me duele el corazón por nuestro joven amigo de las tartas de crema.
—Geraldine —dijo el príncipe, alzando el rostro—, ese infeliz muchacho era anoche tan inocente como usted y como yo; y esta mañana tiene el alma teñida de sangre. Cuando pienso en el presidente, mi corazón enferma dentro de mí. No sé cómo lo haré, pero tendré a ese canalla en mis manos como hay Dios en el cielo. ¡Qué experiencia y qué lección fue ese juego de cartas!
—No debe repetirse nunca —dijo el coronel.
El príncipe permaneció tanto rato sin responder que Geraldine empezó a alarmarse.
—No intente usted volver allá —dijo—. Ya ha sufrido y visto demasiados horrores. Los deberes de su alta posición le prohíben arriesgarse al azar.
—Es muy cierto lo que dice —aseguró el príncipe Florizel— y a mí mismo no me agrada mi decisión. ¡Ay! ¿Qué hay bajo las ropas de los poderosos, más que un hombre? Nunca sentí mi debilidad más agudamente que ahora, Geraldine, pero es algo más fuerte que yo. ¿Puedo acaso desentenderme de la suerte del infeliz joven que cenó con nosotros hace unas horas? ¿Puedo dejar al presidente seguir su nefasta carrera sin impedimento? ¿Puedo iniciar una aventura tan fascinante y no continuarla hasta el final? No, Geraldine, demanda usted del príncipe más que lo puede dar el hombre. Iremos esta noche a sentamos de nuevo a la mesa del Club de los Suicidas.
El coronel Geraldine se puso de rodillas.
—¿Quiere su Alteza tomar mi vida? —exclamó—. Tómela, pues es suya, pero no me pida que le apoye en una empresa con riesgo tan horrible.
—Coronel Geraldine —respondió el príncipe con altivez—, su vida le pertenece solo a usted. Lo único que pido es obediencia, y si se me ofrece a desgana, ya no la pediré. Añado solo una palabra: su importunidad en esta cuestión ya ha sido suficiente.
El caballerizo mayor se incorporó al momento.
—Su Alteza —dijo—, ¿puedo quedar excusado de mi servicio esta tarde? No me atrevo, como hombre honorable que soy, a aventurarme por segunda vez en esa casa fatídica hasta que haya puesto orden en mis propios asuntos. Su Alteza no volverá a encontrar, yo se lo prometo, más oposición en el más devoto de sus servidores.
—Mi querido Geraldine —dijo el príncipe Florizel—, siempre lamento que me obligue usted a recordarle mi rango. Disponga del día como lo considere más conveniente, pero esté aquí antes de las once con el mismo disfraz.
El club no estaba tan concurrido en aquella segunda noche; cuando el príncipe y Geraldine llegaron, apenas había media docena de personas en la sala de fumar. Su Alteza llevó aparte al presidente y le felicitó calurosamente por el fallecimiento del señor Malthus.
—Siempre me gusta —dijo— encontrar eficacia, y ciertamente hallo mucha en usted. Su profesión es de una naturaleza muy delicada, pero veo que está usted cualificado para conducirla con éxito y discreción.
El presidente se sintió bastante afectado por los elogios de alguien tan distinguido como el príncipe y los aceptó casi con humildad.
—¡Pobre Malthy! —dijo—. El club me resulta casi extraño sin él. La mayoría de mis clientes son muchachos, mi querido señor, poéticos muchachos, que no son compañía para mí. No es que Malthy no sintiera cierta poesía, también, pero era del tipo que yo podía comprender.
—Entiendo perfectamente que sintiera usted simpatía por el señor Malthus —repuso el príncipe—. Me pareció un hombre con un carácter muy original.
El joven de las tartas de crema estaba en el salón, pero profundamente deprimido y silencioso. Sus amigos lucharon en vano por entablar una conversación con él.
—¡Cuán amargamente deseo que no les hubiera traído nunca a este infame lugar! —exclamó—. Marchen, mientras tengan limpias ahora las manos. ¡Si hubieran oído gritar al viejo cuando cayó y el ruido de sus huesos al chocar contra el pavimento! ¡Deséenme, si tienen compasión por un ser tan caído, deséenme el as de espadas para esta noche!
A medida que la noche avanzaba, llegaron al club unos cuantos socios más, pero el club no había congregado más que a una docena cuando todos tomaron asiento ante la mesa. El príncipe experimentó otra vez cierto gozo en sus sensaciones de temor, pero lo que le sorprendió fue ver a Geraldine mucho más dueño de sí mismo que la noche anterior. «Es extraordinario, —pensó el príncipe—, que el haber hecho o no testamento influya tanto en el ánimo de un hombre joven».
—¡Atención, caballeros! —pidió el presidente. Y empezó a repartir.
Las cartas dieron la vuelta a la mesa tres veces y ninguno de los naipes señalados había caído todavía de las manos del presidente. La excitación era sobrecogedora cuando empezó la cuarta vuelta. Quedaban las cartas justas para dar una vuelta más a la mesa. El príncipe, que estaba sentado en segundo lugar a la izquierda del presidente, debía recibir, en el orden inverso que se practicaba en el club, la penúltima carta. El tercer jugador dio la vuelta a un as negro… el as de bastos. El siguiente recibió una carta de oros, el siguiente una de corazones, y todavía no había sido entregado el as de espadas. Al final, Geraldine, que se sentaba a la izquierda del príncipe, dio la vuelta a su carta era un as, pero el as de corazones.
Cuando el príncipe vio su suerte delante, sobre la mesa, el corazón se le paró. Era un hombre valiente, pero el sudor le cubría el rostro. Tenía exactamente cincuenta posibilidades sobre cien de estar condenado. Volvió la carta: era el as de espadas. Un rugido sordo le llenó el cerebro y la mesa flotó ante sus ojos. Oyó al jugador sentado a su derecha romper en una carcajada que sonó entre la alegría y la decepción. Vio que el grupo se dispersaba rápidamente, pero su mente estaba sumida en otros pensamientos. Reconocía cuan loca y criminal había sido su conducta. En perfecto estado de salud y en los mejores años de su vida, el heredero de un trono se había jugado a las cartas su futuro y el de un país valiente y leal.
—¡Dios mío! —exclamó—. ¡Que Dios me perdone!
Y con esto, la confusión de sus sentidos desapareció y recuperó el dominio de sí mismo.
Para su sorpresa, Geraldine había desaparecido. En el salón de cartas solo estaba el carnicero designado que consultaba con el presidente, y el joven de las tartas de crema, que se deslizó hasta el príncipe y le susurró al oído:
—Le daría un millón, si lo tuviera, por su suerte.
Su Alteza no pudo evitar pensar, cuando el joven se alejó, que se la hubiera vendido por una suma mucho más moderada.
La conferencia que se desarrollaba en susurros dio a su fin. El poseedor del as de bastos abandonó la sala con una mirada de inteligencia y el presidente se acercó al infortunado príncipe y le ofreció la mano.
—Me ha encantado conocerle, señor —dijo—, y me ha encantado haber estado en situación de ofrecerle este pequeño servicio. Al menos, no podrá usted quejarse de tardanza. La segunda noche… ¡qué golpe de suerte!
El príncipe se esforzó en vano por articular alguna respuesta, pero tenía la boca seca y la lengua parecía paralizada.
—¿Se siente un poco indispuesto? —preguntó el presidente, con muestras de solicitud—. A la mayoría les ocurre. ¿Le apetece un poco de brandy?
El príncipe señaló afirmativamente y el otro llenó inmediatamente un vaso con un poco de licor.
—¡Pobre viejo Malthy! —lamentó el presidente mientras el príncipe bebía del vaso—. Bebió casi un litro y parece que no le hizo casi efecto.
—Yo soy más susceptible al tratamiento —repuso príncipe, bastante reanimado—. Ya estoy otra vez sereno, como puede observar. Bueno, déjeme preguntarle, ¿cuáles son mis instrucciones?
—Usted caminará por la acera de la izquierda del Strand en dirección a la City hasta que encuentre al caballero que acaba de salir. Él le dará las siguientes instrucciones y usted será tan gentil de obedecerle. La autoridad del club está investida en esa persona durante esta noche. Y ahora —finalizó el presidente—, le deseo un paseo muy agradable.
Florizel contestó a la despedida bastante secamente y se marchó. Atravesó el salón de fumar, donde el grueso de los jugadores continuaba bebiendo champán de algunas botellas que él mismo había encargado y pagado; y se sorprendió maldiciéndolos desde el fondo de su alma. Se puso el sombrero y el abrigo en el despacho y recogió su paraguas de un rincón. La rutina de estos gestos y el pensamiento de que los hacía por última vez le llevó a soltar una carcajada que le sonó desagradable a sus propios oídos. Sentía renuencia a dejar el despacho y se volvió hacia la ventana. La luz de las farolas y la oscuridad de la calle le hicieron volver en sí.
—Vamos, vamos, debo comportarme como un hombre —pensó— y salir fuera ahora mismo.
En la esquina de Box Court, tres hombres cayeron sobre el príncipe Florizel y sin ninguna ceremonia lo introdujeron en un carruaje, que arrancó y se alejó a instante. Dentro había ya un ocupante.
—¿Me perdonará Su Alteza esta muestra de celo? —inquirió una voz muy familiar.
El príncipe se lanzó al cuello del coronel con un apasionado alivio.
—¿Cómo podré agradecérselo alguna vez? —exclamó—. ¿Y cómo se ha arreglado esto?
Aunque había estado dispuesto a afrontar su suerte, estaba encantado de ceder a una amistosa violencia que le devolvía de nuevo la vida y la esperanza.
—Puede agradecérmelo bastante —repuso el coronel— evitando todos estos peligros de ahora en adelante. Y en relación con su segunda pregunta, todo ha sido dispuesto por los medios más simples. Esta tarde me puse de acuerdo con un famoso detective. Se me ha garantizado el secreto y he pagado por ello. Los propios sirvientes de Su Alteza han sido los principales participantes en el asunto. La casa de Box Court está rodeada desde el atardecer y este coche, que es uno de los suyos, lleva aguardándole casi una hora.
—¿Y la miserable criatura que iba a asesinarme… qué hay de él? —preguntó el príncipe.
—Le capturamos en cuanto salió del club —siguió explicando el coronel—, y ahora espera su sentencia en el Palacio, donde pronto van a ir a acompañarle sus cómplices.
—Geraldine —dijo el príncipe—, me ha salvado usted en contra de mis órdenes, y ha hecho bien. No solo le debo mi vida, sino también una lección. Y no sería merecedor de mi título y mi clase si no mostrara mi gratitud a mi maestro. Elija usted el modo de hacerlo.
Se hizo una pausa, durante la cual el carruaje continuó corriendo velozmente por las calles, y los dos hombres se sumieron en sus propios pensamientos. El coronel Geraldine rompió el silencio.
—Su Alteza —dijo— tiene en este momento un número elevado de prisioneros. Hay, al menos, un criminal, de entre todos ellos, con el que se debe hacer justicia. Nuestro juramento nos prohíbe recurrir a la ley, y la discreción nos lo impediría igualmente, aunque se perdiera el juramento. ¿Puedo preguntar qué intenciones tiene su Alteza?
—Está decidido —contestó Florizel—. El presidente debe caer en duelo. Solo queda elegir a su adversario.
—Su Alteza me ha permitido solicitar mi recompensa —dijo el coronel—. ¿Me permite pedirle que nombre a mi hermano? Es una tarea honorable y me atrevo a asegurar a su Alteza que el muchacho responderá con creces.
—Me pide usted un ingrato favor —repuso el príncipe—, pero no debo negarle nada.
El coronel le besó la mano con el mayor de los afectos. En ese momento, el carruaje pasó bajo los arcos de la espléndida residencia del príncipe.
Una hora más tarde, Florizel, vestido con su traje de ceremonia y cubierto con las órdenes y condecoraciones de Bohemia, recibió a los miembros del Club de los Suicidas.
—Hombres locos y malvados —empezó—, como muchos de ustedes han sido conducidos a este extremo por la falta de fortuna, recibirán trabajo y salario de mis oficiales. Los que sufran del sentimiento de la culpa deberán recurrir a un poderoso más alto y generoso que yo. Siento piedad por todos ustedes, mucho más profunda de lo que imaginan; mañana me contarán sus problemas y, cuanto más francamente me respondan, más dispuesto estaré a remediar sus infortunios. En cuanto a usted —se volvió un poco, dirigiéndose al presidente—, solo ofendería a una persona de sus méritos ofreciéndole mi ayuda. Pero, en vez de eso, voy a proponerle un poco de diversión. Aquí —puso la mano en el hombro del hermano del coronel Geraldine—, está uno de mis oficiales, que desea realizar un pequeño viaje por Europa; y yo le pido el favor de acompañarle en esa excursión. ¿Sabe usted —siguió, cambiando el tono de voz—, sabe usted disparar bien a pistola? Porque puede que necesite usted este conocimiento. Cuando dos hombres viajan juntos, es conveniente estar preparado para todo. Déjeme añadir que, si por cualquier causa, perdiera usted al joven Geraldine por el camino, siempre tendré otro hombre de mi séquito para poner a su disposición. Y se me conoce, señor presidente, por tener tan buena vista como largo brazo.
Con estas palabras, pronunciadas con gran severidad, el príncipe finalizó su discurso. A la mañana siguiente, fueron rescatados por su generosidad y el presidente emprendió su viaje, bajo la supervisión del joven Geraldine y de un par de fieles ayudas de cámara del príncipe, fieles y bien enseñados. No contento con esto, el príncipe dispuso que dos discretos agentes se instalaran en la casa de Box Court y él personalmente controló todas las cartas, visitantes y dirigentes del Club de los Suicidas.