El Árbol y el Silbido Mágico, De Osamu Dazai
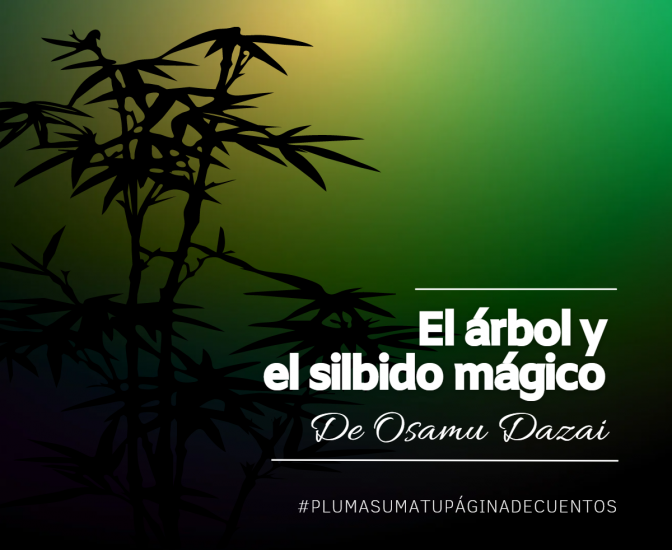
Hay algo de lo que siempre me acuerdo cada vez que llega la época del año en la que las flores de cerezo caen y empiezan a brotar sus hojas. Ocurrió hace treinta y cinco años, cuando mi padre estaba todavía vivo. Toda mi familia, no, espera, mi madre ya había fallecido: había sido siete años atrás, cuando yo tenía trece, así que por entonces estábamos solamente los tres. Mi padre, mi hermana y yo. Cuando yo tenía dieciocho años y mi hermana dieciséis, mi padre fue destinado como vicedirector de un instituto a la prefectura de Shimane, así que nos fuimos los tres a vivir a una ciudad a orillas del mar del Japón. Una que tenía un castillo y, por entonces, unos veinte mil habitantes. Como no encontramos ninguna casa en alquiler que nos viniese bien, tuvimos que conformarnos con una caseta de dos habitaciones que había en el recinto de un templo budista de la zona. Se trataba de un templo solitario que se encontraba muy cerca de las montañas que había a las afueras de la ciudad. Estuvimos viviendo allí unos seis años, hasta que destinaron a mi padre a un instituto en Matsue.
Me casé cuando ya vivíamos en Matsue, en el otoño en que cumplí veinticuatro años. Lo cierto es que me casé bastante tarde para lo que se estilaba en aquella época. Como mi madre murió cuando éramos pequeñas y mi padre se pasaba todo el día estudiando y no tenía ni idea de cómo hacer las tareas del hogar, era yo quien me encargaba de todo. Por eso, aunque tuve algunas proposiciones de matrimonio, no quise casarme por no irme a vivir con otra familia y tener que abandonar la mía. Si al menos mi hermana hubiese sido fuerte, me lo habría tomado con más tranquilidad, pero, según estaban las cosas, decidí posponer todos mis planes de matrimonio indefinidamente.
Mi hermana y yo no nos parecíamos en nada. Ella era muy guapa e inteligente. Tenía el pelo muy largo y era muy atractiva, pero no gozaba de buena salud, era débil. Dos años después de habernos ido a vivir a aquella ciudad del castillo, en la primavera de mis veinte años, mi hermana falleció. Tenía tan solo dieciocho años. Eso ocurrió hace treinta y cinco. Resultó que mi hermana llevaba un tiempo bastante enferma. Nadie, ni siquiera ella, había reparado en ello. Padecía de tuberculosis en los riñones, una enfermedad cruel. Cuando se la diagnosticaron, ya tenía los dos riñones muy infectados. El médico le dijo a mi padre que no sobreviviría más de cien días. Me contaron que no había nada que se pudiese hacer para salvarla. Pasó un mes, y luego un par de meses más. Tan solo podíamos observar cómo mi hermana se iba marchitando. Mientras tanto, el día número cien se acercaba inexorablemente. Decidimos ocultarle la información del médico para no preocuparla más de lo necesario. Aunque tenía que guardar cama durante todo el día, estaba bastante bien de ánimo. Solía cantar muy alegremente, gastaba bromas de vez en cuando y me pedía toda clase de caprichos. Me llenaba de tristeza saber que, independientemente de todo lo que hiciésemos, en treinta o cuarenta días moriría sin remedio. Cada noche, al irme a dormir, sentía como si me pinchasen por todo el cuerpo con agujas de coser. No podía soportarlo más. Marzo, abril, mayo… Sí, ocurrió a mediados de mayo. Jamás se me olvidará aquel día mientras viva.
Los campos y las montañas estaban en pleno esplendor y hacía tanto calor que constantemente me entraban ganas de desnudarme y de lanzarme a correr por los campos, acariciada por el viento. Aquel verdor tan intenso me producía como chispas en los ojos. Un día caminaba sola, cabizbaja, con una mano metida en mi obi, abstraída en mis reflexiones. Lo único que acudía a mi mente eran pensamientos funestos y a cada paso que daba me sentía más y más agobiada.
Domm, domm… Un sonido horroroso comenzó a escucharse a lo lejos, débil, pero muy, muy grave, como si alguien estuviera tocando un tambor inmenso desde lo más profundo del infierno. Parecía que proviniese del centro de la tierra o de lo más alto del cielo. No tenía ni idea de qué podría significar aquel sonido tan macabro. Pensé que me estaba volviendo loca. Me quedé totalmente bloqueada, incapaz de moverme. Lancé un grito. Simplemente no podía seguir de pie. Me senté en la hierba y empecé a llorar angustiada.
Más tarde me enteré de que aquel terrible sonido no era sino el eco de la batalla del mar del Japón. Se trataba de los cañonazos de los buques de guerra comandados por el almirante Tōgō, que destruyeron a la Flota Rusa del Báltico. Creo que fue por aquella época. Durante todo el día, en la ciudad costera donde vivíamos se estuvo escuchando de fondo el espeluznante sonido de los cañones que tronaban sin cesar en la distancia. Imagino que el resto de la gente de la ciudad también debió de sentir mucho miedo, igual que yo, pero lo cierto era que durante todo el día no tuve ni idea de lo que estaba ocurriendo. Pensaba tanto en mi hermana que casi perdí la cabeza, estaba convencida de que aquel siniestro sonido provenía de un tambor que tocaba en el infierno y pasé un rato que se me hizo eterno llorando en el campo. Cuando empezó a anochecer, me levanté por fin y volví caminando al templo con aire distraído. Me parecía estar muerta.
—Hermana… —dijo ella llamándome cuando entré en casa.
Desde hacía varios días ya estaba totalmente demacrada y sin fuerzas. Teníamos la ligera impresión de que ella era consciente de que no iba a vivir mucho más. Ya no me pedía caprichos como solía hacer de vez en cuando, así que verla en ese estado me dolía más que nunca.
—Hermana, ¿cuándo ha llegado esta carta?
Me alarmé y noté cómo empalidecía. «¿Cuándo ha llegado?», me preguntó con inocencia. Recobré el ánimo como pude y le contesté:
—Hace un rato, cuando estabas durmiendo. Como dormías con una sonrisa en los labios, te la dejé junto a la almohada con cuidado de no despertarte. No te has dado cuenta, ¿verdad?
—No, no me había dado cuenta —me contestó con una blanca sonrisa que iluminaba la penumbra de la habitación al anochecer—. Acabo de leerla. Qué curioso, es de alguien que no conozco…
¿Cómo que no lo conocía? Yo sabía quién era el remitente, un hombre llamado M. T. Bueno, en realidad nunca lo había visto, pero sabía quién era. Cinco o seis días antes, cuando estaba ordenando la cómoda de mi hermana, encontré un montón de cartas atadas con un lazo verde escondidas en el fondo de un cajón. Sabía que no era lo correcto, pero desaté el lazo y las leí. Eran unas treinta cartas, todas ellas de un tal M. T. En los sobres no aparecía su nombre, pero sí en la carta. Los remitentes eran siempre nombres femeninos, de amigas de mi hermana que nosotros conocíamos, por lo que mi padre y yo jamás sospechamos que se estuviese escribiendo con un chico.
- T. debía de ser una persona extremadamente cuidadosa. Habría preguntado a mi hermana los nombres de todas sus amigas y por eso, cada vez que le escribía, utilizaba un nombre distinto. Me sorprendí de lo astutos que pueden llegar a ser los jóvenes cuando están enamorados. ¿Y si mi padre se hubiese enterado? Con lo estricto que era me dio tanto miedo pensar en que pudiera haberlo descubierto que me entró un escalofrío. Pero, leyéndolas en orden cronológico, empecé a sentirme mucho mejor. Incluso había partes tan graciosas que de vez en cuando se me escapaba una sonrisa. Y así, aunque fuera a través de otra persona, pude sentir las emociones de aquel mundo que hasta entonces a mí me había estado vedado.
Yo acababa de cumplir veinte años y, como todas las mujeres, me veía aquejada por problemas que sabía que no le podía contar a nadie. Sin embargo, leyendo aquellas cartas, sentí como si todos se hubieran esfumado en mi interior. Recuerdo que leí las treinta y tantas cartas, una detrás de otra, muy rápido pero muy concentrada. Cuando por fin llegué a la última, fechada el otoño del año anterior, recuerdo que me levanté como impulsada por un resorte. Experimenté algo similar a lo que se debe de sentir cuando te alcanza un rayo. Me quedé petrificada, tanto que casi me caí de espaldas. En aquella última carta descubrí con horror que la relación de mi hermana con ese chico no había sido solo sentimental, sino que estaba mucho más avanzada, de manera sucia. En un rapto de ira quemé todas las cartas. Al parecer, todo indicaba que M. T. era una especie de poeta pobre que vivía en la ciudad. Nada más enterarse de que mi hermana había caído enferma, fue tan cobarde que la abandonó. «Vamos a olvidarnos de lo nuestro», le decía sin ningún tipo de escrúpulos en la última carta, sin dar muestra siquiera de una pizca de arrepentimiento por sus palabras. Tras aquello no le volvió a escribir. «Soy la única que lo sabe, nadie debe de enterarse. Tengo que callármelo de por vida para que mi hermana pueda morir siendo una virgen pura a ojos de los demás». Decidí guardarme aquel dolor en el pecho, no compartirlo con nadie más. Aun así, no fue fácil. Desde que leí aquellas cartas, no podía evitar sentir más pena todavía por la situación de mi pobre hermana. Me venían a la mente imágenes extrañas que me partían el corazón y que me llenaban de amargura. Fue algo muy triste, y también extremadamente desagradable. Un tipo de dolor que no se puede entender si una no es una mujer tan joven como nosotras éramos entonces. Por un momento, me sentí como si estuviese en el infierno, como si fuera yo, y no mi hermana, la que estuviera sufriendo todas aquellas afrentas.
Reconozco que durante aquellos días creí que acabaría volviéndome loca.
—Mira, léela —me dijo—. Y cuéntame qué dice. —Lo cierto es que en aquel momento llegué a odiar su indecencia.
—¿De verdad? ¿No te importa que la lea? —le pregunté en voz baja.
Cogí la carta con las manos temblorosas. Me temblaban tanto que por poco pierdo la compostura. Sin haberla abierto, ya sabía lo que contenía la carta. Pero tenía que leerla disimulando, como si no supiese nada. La leí en voz alta, casi sin mirarla. Se podía leer lo siguiente:
«Hoy te escribo para pedirte perdón. La razón por la que no te he vuelto a escribir hasta hoy ha sido básicamente por mi falta de confianza en mí mismo. Soy pobre, y me temo que algo inútil también, y por más vueltas que le doy he descubierto que no tengo ninguna forma de poder ayudarte en tu situación. Últimamente me he sentido muy decepcionado conmigo mismo. Sobre todo, porque no he podido hacer nada más que demostrarte mi amor con palabras. Palabras que siempre han sido totalmente sinceras. No ha habido un solo día en el que no haya pensado en ti, incluso por las noches te veo en sueños. Aun así, no he sido capaz de encontrar la manera de darte ningún tipo de apoyo. Fue por eso que decidí pedirte que lo dejáramos, por todo el dolor que sentía. Conforme tu salud empeoraba, mi amor por ti se hacía más profundo y me resultaba más difícil acercarme a ti. Espero que entiendas lo que hice. No pienses que todo esto no son más que excusas. De ninguna manera lo son. En un principio, pensé que era la manera correcta de acarrear con la responsabilidad que todo esto conlleva. Pero estaba equivocado. Fue un error. Un error tremendo. Te pido perdón de todo corazón. Quise que me vieses como alguien perfecto, y eso no hacía más que frustrarme. Me siento impotente y triste ante la idea de no poder hacer nada más por ti, por lo que, al menos, intento regalarte estas palabras llenas de sinceridad. Esa sería la manera correcta de llevar una vida modesta y hermosa. Es la conclusión a la que he llegado después de todo lo que ha pasado. Lo menos que se puede hacer es dar lo mejor de uno mismo, independientemente de lo difícil que se presente la situación. Aunque sean gestos pequeños que a primera vista puedan parecer intrascendentes. Por eso, pienso que sería importante que te diese al menos una flor de diente de león. Eso sería lo que haría un hombre de verdad, no un sinvergüenza como yo. No pienso huir más de ti. Te amo. De hoy en adelante, te escribiré una poesía a diario. Además, iré a tu casa cada día y te silbaré una canción distinta desde fuera del muro para que puedas escucharla. Espérame mañana a las seis de la tarde. Empezaré silbando la melodía de Gunkan māchi. Se me da bien silbar, ya verás. Es lo menos que puedo hacer por ti en estos momentos. Pero no te rías. Bueno, sí. Ríete. Quiero que te alegres y que estés feliz. Seguro que Dios nos está cuidando a los dos desde algún lugar. Estoy seguro. Tú y yo somos sus favoritos. Espero que algún día podamos casarnos y celebrar una bonita ceremonia.
Esperando estuve
a que floreciesen
las flores de melocotón.
Este año por fin lo hicieron.
Me dijeron que blancas serían,
pero rojas resultaron ser.
Quiero que sepas que estoy estudiando mucho. Todo saldrá bien. Hasta mañana.
- T.»
—Hermana. Lo sé todo —murmuró ella—. Me la escribiste tú, ¿verdad? Gracias. Eres muy buena.
Quise romper la carta en mil pedazos y arrancarme el cabello de la vergüenza que me entró al escucharla. ¿Existe forma en el mundo de expresar cómo me sentía en aquel momento? Temblaba tanto que no podía estar de pie ni tampoco sentada. Sí, fui yo quien escribió aquella maldita carta. No era capaz de seguir viendo sufrir a mi hermana. Tenía pensado escribirle todos los días, imitando la caligrafía de M. T. Me esforzaría al máximo para escribirle una poesía a diario e incluso saldría a silbarle cada tarde a las seis desde el muro de la casa. Así hasta el día que muriese.
¡Qué vergüenza! Llegué incluso a escribirle aquella ridícula poesía. Estaba tan desesperada que no supe qué responderle.
—No te preocupes, hermana. No pasa nada —me dijo sonriendo ella, con absoluta serenidad—. Has visto las cartas que estaban atadas con el lazo verde, ¿verdad? Son todas de mentira. Como me sentía tan sola, empecé a escribirme a mí misma. Empecé hace dos otoños. No te rías de mí, por favor. La adolescencia es una etapa muy complicada. Fue algo de lo que me di cuenta al caer enferma. ¡Qué tonta había sido escribiéndome a mí misma! ¡Qué ridícula! ¡Qué miserable! Me lamentaba por no haber conocido a ningún hombre de verdad. Quería que alguien me abrazase con fuerza. ¿Sabes qué? Jamás he tenido novio. Ni siquiera he sido capaz de hablar nunca con ningún hombre desconocido. Tú tampoco, ¿verdad? Hemos estado las dos tan equivocadas todo este tiempo… Hemos sido demasiado buenas. ¡Ah, no quiero morirme! ¡Mis manos, mis dedos, mi cabello! ¡Qué será de ellos! ¡No! ¡No quiero morirme!
Sus palabras me llenaron el corazón de una mezcla de tristeza, dicha y vergüenza. No sabía qué hacer. Apreté mi mejilla contra la suya, que estaba hundida, y la abracé tiernamente mientras las lágrimas me anegaban los ojos. Justo entonces, se escuchó. Fue un sonido muy leve, pero fácil de reconocer. Se trataba de la melodía de Gunkan māchi. Mi hermana también se dio cuenta y aguzó el oído. Me fijé y resultó que eran las seis de la tarde. Nos dio tanto miedo que nos abrazamos, inmóviles, escuchando las dos aquel silbido enigmático que se oía tras el árbol de cerezo de hojas verdes que crecía en nuestro jardín.
En aquel momento supe que Dios existía. Estaba segura de que existía. Mi hermana murió tres días más tarde. El médico se extrañó, ya que había fallecido demasiado pronto, de manera súbita. Pero a mí no me sorprendió. Todo fue voluntad de Dios.
Ahora… Ahora ya han pasado muchísimos años y ya no soy tan inocente como lo era entonces. Es algo de lo que me avergüenzo, pero poco a poco me he ido haciendo más escéptica. Hay veces en las que llego a pensar que fue mi padre el que silbó aquella melodía. Quizá nos escuchó desde la habitación de al lado al llegar del trabajo, sintió lástima, y se propuso realizar la mejor interpretación de su vida. Hay veces en las que pienso que fue así, pero bueno, puede que quizá tampoco fuese eso lo que ocurrió exactamente. Si al menos estuviese vivo, podría preguntárselo, pero hace ya quince años que murió. Nada, dejémoslo. Fue obra de Dios y punto.
Me gustaría quedarme tranquila creyendo en que fue aquello lo que ocurrió, pero cada año que transcurre me voy haciendo más escéptica y voy perdiendo la inocencia de aquellos lejanos días de mi juventud. La verdad es que es algo que no me agrada, pero qué se le va a hacer.






