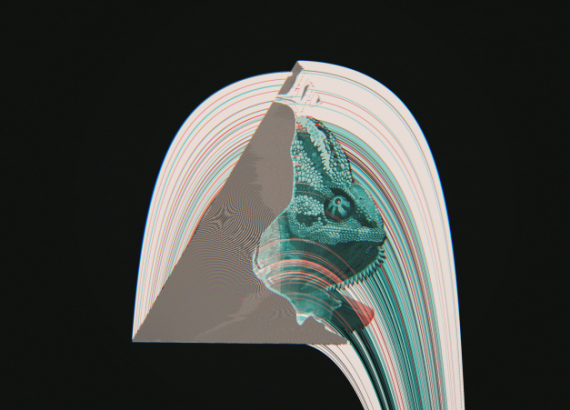Nikita, de Andréi Platónov

Por la mañana temprano su madre se marchaba a las labores del campo. Vivían sin padre; hacía mucho que este se había marchado a un trabajo más importante, a la guerra, y seguía sin volver. Día tras día su esposa esperaba en vano su regreso. Al frente de la casa había quedado Nikita, un niño de cinco años. Antes de irse a trabajar, su madre lo aleccionaba para que Nikita no fuera a incendiar la casa. Le pedía que recogiera los huevos que las gallinas ponían en los rincones y en el seto, que no dejara entrar al gallo vecino y que no maltratara al propio, y que almorzara el pan con la leche que había dejado en la mesa. Por la tarde mamá volvería y le prepararía comida caliente.
—No pierdas el tiempo, Nikita, no olvides que no tienes padre —le decía su madre—. Eres un niño inteligente, y todo esto es nuestro: lo que está dentro de la isbá y lo que está en el patio.
—Soy listo, todo es nuestro y papá no está —repetía Nikita—. Pero vuelve pronto, mamá, que tengo miedo.
—¿De qué tienes miedo? El sol brilla en el cielo, la gente está en los campos. No temas, espérame tranquilo.
—Sí, pero el sol está muy lejos —replicaba Nikita— y a veces las nubes lo tapan.
Al quedarse solo, Nikita recorrió la silenciosa isbá: la sala de estar, la cocina con el horno ruso y después entró al zaguán. En él zumbaban unas moscas grandes y gruesas; en un rincón, una araña dormitaba en el centro de su tela; un gorrión atravesó volando el umbral para buscar algún granito en el suelo de la isbá. Nikita los conocía a todos: a los gorriones, a las arañas y a las moscas, y también a las gallinas del patio; ya estaba harto de todos y le aburrían. Quería conocer algo nuevo. Nikita salió al patio, entró al cobertizo y encontró un barril vacío en la oscuridad. En ese barril seguramente vivía alguien, algún hombrecillo que dormía de día y que abandonaba su escondite por las noches para comer, beber agua y pensar en sus cosas. Por la mañana regresaba al barril, a seguir durmiendo.
«Te conozco, sé que vives ahí —dijo Nikita poniéndose de puntillas para que su voz pudiera entrar por la parte superior del barril vacío. Luego lo golpeó con el puño—. ¡Levántate, deja de dormir, haragán! ¿Qué comerás en invierno? ¡Ve a cosechar el mijo para que te apunten tu jornada de trabajo!»
Nikita prestó oído: silencio en el barril. «¿Se habrá muerto o qué?», pensó Nikita. Pero sintió crujir las duelas del barril y no quiso pecar de demasiado curioso. Por lo visto, el inquilino del barril se había acomodado de costado o bien se disponía a levantarse y a correr tras Nikita.
Pero ¿cómo sería esa persona que vive en el barril? Nikita se lo imaginó al momento. Era un hombre pequeño y vivaracho, le crecía una barba hasta el suelo y al deambular por las noches barría con ella toda la basura y la paja… ¡Por eso había pequeños senderos en el polvo del cobertizo!
No hacía mucho su mamá había perdido las tijeras. Había sido él; seguro que había cogido las tijeras para recortarse la barba.
«¡Devuelve las tijeras! —pidió Nikita en voz baja—. Papá volverá de la guerra y te las quitará de todos modos, porque no te tiene miedo. ¡Devuélvelas!»
El barril seguía en silencio. En el bosque, a lo lejos, alguien vociferó y dentro del barril el pequeño inquilino le hizo eco con una voz terrible y oscura.
Nikita salió del cobertizo a la carrera. En el patio, el buen sol brillaba en el cielo, las nubes no lo tapaban con su velo y Nikita lo miró asustado en busca de protección.
«¡Hay un hombre viviendo en el barril!», gritó Nikita mirando al cielo.
El noble sol seguía brillando en el cielo y le devolvía la mirada con su cálido rostro. Nikita descubrió cierto parecido entre el sol y su difunto abuelo, que siempre había sido cariñoso con él y que cuando estaba aún vivo le sonreía con mirada atenta. Nikita pensó que su abuelo vivía ahora en el sol.
«¿Abuelo, vives allí ahora? —preguntó Nikita—. Sigue viviendo allí, que yo seguiré aquí, con mamá.»
Más allá de la huerta, entre los lampazos y las ortigas, había un pozo. Hacía tiempo que no sacaban agua de él, porque en el koljoz habían abierto uno nuevo que tenía agua muy buena.
En lo más profundo de aquel pozo abandonado, bajo la tierra, envuelto en tinieblas, podía verse el agua clara, un cielo despejado y también las nubes que pasaban por debajo del sol. Nikita se inclinó sobre el brocal de troncos y preguntó: «¿Qué hacen ahí?».
El niño pensaba que allá abajo, en el fondo, vivían hombrecillos acuáticos. Sabía como eran, los había visto en sueños, y cuando despertaba intentaba atraparlos, pero se le escapaban corriendo por la hierba hacia el pozo, huyendo a su hogar. Eran de la medida de un gorrión, pero gordos, sin pelo, mojados y malos; al parecer querían beberle los ojos a Nikita mientras dormía.
«¡Ya verán! —dijo Nikita dirigiéndose al interior del pozo—. ¿Qué hacen viviendo ahí?»
De pronto el agua del pozo se enturbió y alguien chapoteó dentro mostrando su bocaza. Nikita se quedó boquiabierto, dispuesto a gritar, pero no brotó sonido de sus labios porque había enmudecido de espanto. Apenas sintió que su corazón se agitaba.
«¡También hay un gigante viviendo ahí, con sus hijos!», resolvió Nikita.
«¡Abuelo! —llamó en voz alta mirando hacia el cielo—. ¿Estás ahí, abuelo?» Y Nikita echó a correr de vuelta a casa.
Junto al cobertizo se serenó. Vio la entrada de dos guaridas que se internaban en la tierra debajo de la pared de troncos del cobertizo. También allí vivían inquilinos misteriosos. Pero ¿quiénes serían? ¡Serpientes, quizá! Saldrán de noche, vendrán arrastrándose hasta la isbá y morderán a mamá cuando esté durmiendo, y mamá morirá.
Nikita fue corriendo a la casa, cogió de la mesa dos pedazos de pan y volvió con ellos al patio. Puso pan en la entrada de cada guarida y dijo a las serpientes: «Serpientes, cómanse el pan, pero no vengan de noche a nuestra casa».
Nikita miró a su alrededor. En la huerta se alzaba un viejo tocón. Al mirarlo, Nikita vio que era la cabeza de una persona. Tenía ojos, nariz y boca, y sonreía en silencio a Nikita.
«¿También vives aquí? —preguntó el niño—. Sal y ven con nosotros a la aldea, podrás arar la tierra.»
El tocón soltó un graznido como respuesta y en su rostro apareció una expresión de enojo.
«¡No salgas, no hace falta, mejor vive ahí!», exclamó Nikita asustado.
Ahora reinaba el silencio en toda la aldea, no se oía un ruido. La madre estaba lejos, en el campo, y no tendría tiempo de llegar corriendo hasta él. Nikita se alejó del hosco tocón en dirección al cobertizo. Allí no sentía miedo; no hacía tanto que su mamá había estado en la casa. Sintió calor dentro de la isbá. Nikita quería beberse la leche que le había dejado su madre, pero al mirar la mesa notó que la mesa era también una persona, sólo que con cuatro patas y sin brazos.
Nikita salió al portal del cobertizo; lejos, más allá de la huerta y del pozo, se levantaba el baño viejo, que calentaba sin dejar salir el humo. La madre le había contado que su abuelo se pasaba los días frotándose y bañándose allí cuando aún vivía.
El baño era una choza pequeña y vetusta, toda cubierta de moho, sin nada de interés.
«¡Esta es mi abuela, que no murió, sino que se convirtió en una pequeña choza! —pensó Nikita mirando aterrorizado el baño—. Ahí sigue viviendo, con cabeza y todo: no es una chimenea, sino la cabeza, y tiene la boca desdentada. ¡Es un baño porque quiere, pero en realidad es una persona! ¡No me engaña!»
El gallo vecino entró al patio. Su semblante se asemejaba al del pastor flaco y barbudo que en la primavera se había ahogado en el río crecido cuando trataba de cruzarlo a nado para ir a una boda en la aldea vecina.
Nikita decidió entonces que el pastor no quiso estar muerto y se convirtió en gallo; es decir, que ese gallo era una persona también, sólo que en secreto. Hay gente por todas partes, sólo que no parecen personas.
Nikita se agachó para mirar una flor amarilla. ¿Quién sería en realidad? Nikita escrutó la flor y observó como, poco a poco, iba apareciendo una expresión humana en su carita redonda. Ya casi podía ver sus ojos pequeños, la nariz, la boca húmeda, abierta, que despedía el olor de lo que respira con vida.
«¡Y yo que pensaba que eras una flor de verdad! —exclamó Nikita—. A ver, voy a mirar qué tienes dentro, ¿tienes tripas?»
Nikita partió el tallo de la flor y vio leche en su interior.
«¡Eras un niño pequeño, estabas mamando de tu madre!», dijo Nikita con asombro.
Se encaminó hacia el viejo baño:
«¡Abuela!», llamó en voz baja. Pero el rostro arrugado de la abuela se le encaró mostrándole los dientes con enfado.
«¡No eres mi abuela, eres otra!», pensó Nikita.
Las varas del seto miraban a Nikita, parecían los rostros de personas desconocidas. Y cada una de aquellas caras lo observaba con desagrado: una con expresión maliciosa de enfado, otra parecía pensar en Nikita llena de cólera, una tercera estaba encajada con sus secas ramas-brazos en el seto y ya se disponía a escurrirse de allí para lanzarse tras Nikita.
«¿Qué hacen aquí? —gritó Nikita—. ¡Este es nuestro patio!»
Pero los desconocidos y agresivos rostros de aquellas personas seguían observándolo inmóviles y vigilantes desde todas partes. El niño miró hacia los lampazos: esos tenían aspecto noble. Sin embargo, también los lampazos movían ahora sus grandes cabezas con actitud hosca, no lo querían.
Nikita se tumbó en el suelo y pegó la cara a la tierra. Dentro de la tierra se oía un zumbido de voces, seguro que vivía mucha gente en las oscuras tinieblas, se oía cómo arañaban con las manos pugnando por abrirse paso hacia la luz del sol. Nikita se incorporó espantado de que en todas partes viviera gente y desde todos los rincones ojos intrusos lo observaran, y de que incluso aquellos que él no podía ver estuvieran intentando salir de las entrañas de la tierra, desde sus madrigueras o del oscuro alero del cobertizo para darle alcance. Se volvió hacia la isbá, que ahora lo miraba como esas pueblerinas, viejas y remotas, que uno ve pasar y que dicen en un susurro: «¡Ahh, sinvergüenzas, los trajeron al mundo, los parieron para que ahora se coman el pan, vagos!».
«¡Mamá, vuelve a casa! —suplicó Nikita a su madre, que se encontraba lejos—. ¡Que sólo te cuenten la mitad de la jornada, no importa! Hay intrusos en la casa, están viviendo en nuestro patio. ¡Sácalos de aquí!»
Pero su madre no lo oyó. Nikita fue hasta el otro lado del cobertizo; quería echar una ojeada para comprobar que el tocón-cabeza no estuviera saliéndose de la tierra, porque ese tocón tenía una boca grande, se comería toda la col del huerto. ¿Con qué cocinaría entonces su madre la sopa en invierno?
Nikita miró desde lejos, intimidado, al tocón de la huerta. El rostro sombrío, huraño, con su cara llena de arrugas, le sostuvo la mirada a Nikita.
Y alguien que estaba lejos, fuera de la aldea, allá por el bosque, gritó con fuerza:
—¿Maksim, dónde estás?
—¡En la tierra! —replicó el tocón con voz sorda.
Nikita dio media vuelta para salir corriendo a buscar a su madre, pero se cayó. El terror lo paralizó; sus piernas se habían vuelto como ajenas y no le obedecían. Entonces empezó a arrastrarse sobre el vientre, como cuando era pequeñín y no sabía caminar.
«¡Abuelo!», musitó, y dirigió la mirada hacia el noble sol que brillaba en el cielo.
Una nube se había plantado delante del sol y su luz no le llegaba ahora.
«¡Abuelo, vuelve! Baja a vivir con nosotros.»
El sol-abuelo salió de detrás de la nube, como si el abuelo se hubiera quitado enseguida la oscura sombra que le cubría la cara para ver a su nieto que se arrastraba por la tierra sin fuerzas. El abuelo lo estaba mirando y Nikita pensó que lo veía, así que se levantó y echó a correr en busca de su madre.
Corrió largo rato. Dejó atrás la calle principal de la aldea por un camino desolado y polvoriento; luego sintió que reventaba de cansancio y se sentó a la sombra de un gavillero, a las afueras de la aldea.
Nikita pensaba descansar sólo un rato, pero apoyó la cabeza en el suelo, se durmió y cuando despertó ya estaba anocheciendo. Un pastor iba arreando el rebaño del koljoz. Nikita iba a seguir hacia el campo a buscar a su madre, pero el hombre le dijo que ya era tarde y que hacía mucho que la mamá de Nikita se había marchado del campo y regresado a casa.
Nikita encontró a su madre sentada a la mesa mirando, sin quitarle los ojos de encima, a un viejo soldado que comía pan y bebía leche.
El soldado miró a Nikita, se levantó de su banco y lo cogió en brazos. El soldado despedía un olor cálido, como de bondad y serenidad, olía a paz y a tierra. Nikita sintió temor y se mantuvo en silencio.
—Hola, Nikita —dijo el soldado—. Te has olvidado de mí. Eras un bebé cuando te besé y me fui a la guerra. Pero yo sí te recuerdo. En los momentos más duros siempre me acordaba de ti.
—Es tu padre, que ha vuelto a casa, Nikita —dijo la madre, secándose con el delantal las lágrimas que corrían por su rostro.
Nikita examinó a su padre, su semblante, sus manos, la medalla en el pecho, y tocó los botones claros de su camisa.
—¿Y volverás a marcharte?
—No —contestó el padre—, ahora me pasaré toda la vida contigo. Ya aplastamos al odioso enemigo. Ahora me ocuparé de ti y de mamá.
A la mañana siguiente, Nikita salió al patio y en voz alta se dirigió a todos los que vivían en el patio, a los lampazos, al cobertizo, a las estacas del seto, al tocón-cabeza del huerto, al baño del abuelo: «Papá ha vuelto. Se pasará toda la vida con nosotros».
Todos callaban, era evidente que les asustaba la presencia del padre, del soldado. También había silencio bajo tierra; nadie arañaba ni trataba de escurrirse para salir afuera, a la claridad.
«Ven, Nikita, ¿con quién estás hablando?»
El padre estaba en el cobertizo, revisando y probando las hachas, las palas, el serrucho, el cepillo, las mordazas, el banco y diversos hierros de la casa.
El padre soltó las cosas y cogió a Nikita de la mano para llevarlo con él a recorrer el patio, para observar dónde estaba cada cosa, qué estaba entero y qué se había podrido, qué había que hacer y qué no.
Al igual que el día anterior, Nikita observaba el rostro de todos los seres que vivían en el patio, pero esta vez no vio a ningún hombre oculto. En ninguna parte veía ojos, ni narices, ni bocas, ni maldad. Las varas del seto eran gruesas ramas secas, ciegas y sin vida, y el baño era una casucha podrida que se estaba hundiendo en el suelo bajo el peso de los años. En ese momento Nikita llegó a compadecer el baño del abuelo, que se estaba muriendo y dejaría de existir.
El padre fue al cobertizo por un hacha y se puso a cortar el vetusto tocón del huerto para hacer leña. El tocón empezó a desmoronarse al momento; estaba podrido por completo y bajo los golpes del hacha despedía un polvo seco que parecía humo.
Una vez que el tocón-cabeza hubo desaparecido, Nikita dijo a su padre:
—Cuando no estabas, el tocón decía cosas. Estaba vivo, tiene la barriga y las piernas bajo tierra.
El padre llevó al niño al interior de la casa, a la isbá.
—No, hace mucho que ha muerto —dijo el padre—. ¡Eres tú el que quiere que todo viva! Eres noble de corazón. Para ti, hasta las piedras están vivas, y hasta la difunta abuela vive ahora en la luna.
—¡Y mi abuelo en el sol! —exclamó Nikita.
Durante el día el padre estuvo cepillando unas tablas en el cobertizo para cambiar el suelo de la isbá, y le pidió a Nikita que enderezara los clavos doblados con el martillo.
Nikita empezó a trabajar gustoso con el martillo, como un adulto. Cuando hubo enderezado el primer clavo, vio en él a un hombrecillo pequeño y bondadoso que le sonreía cubierto con su gorrito de hierro. Se lo mostró al padre y le dijo:
—¿Y por qué los otros eran malos: el lampazo era malo, y también el tocón-cabeza, y los hombres acuáticos, mientras que este hombre es bueno?
El padre acarició los cabellos claros de su hijo y le respondió:
—A aquellos los inventaste tú, Nikita. No existen, no son firmes y por eso son malos. Pero a este hombrecillo-clavo lo has hecho tú mismo con tu trabajo, por eso es bueno.
Nikita se quedó pensativo.
—Entonces lo haremos todo con el trabajo y así todos vivirán.
—Claro que sí, hijo —asintió el padre.
El padre estaba seguro de que Nikita conservaría su bondad durante el resto de su vida.