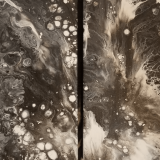Nadie lo sabe, de Sherwood Anderson
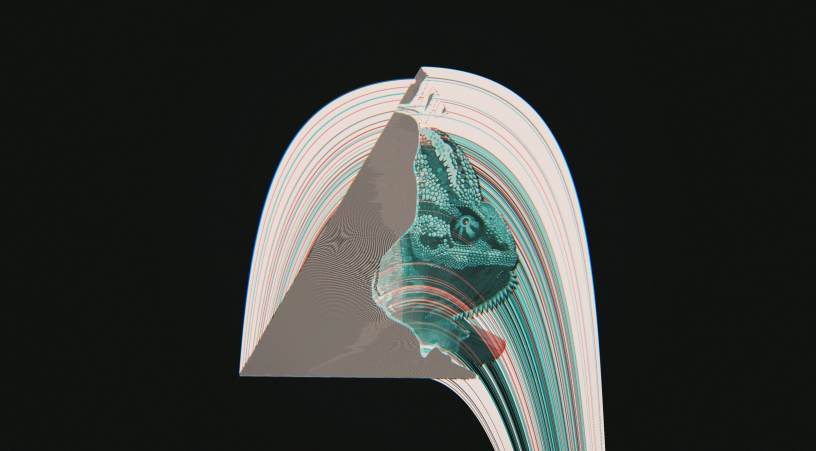
George Willard se levantó del escritorio que ocupaba en las oficinas del Winesburg Eagle, miró cautelosamente a su alrededor y salió con precipitación por la puerta trasera. La noche era calurosa y el cielo estaba cubierto de nubes; aunque no habían dado las ocho todavía, la callejuela a la que daba la parte trasera de las oficinas del Eagle estaba oscura como la pez. Un tronco de caballos atado por allí a un poste invisible pataleó en el suelo duro y calcinado. De entre los mismos pies de George Willard saltó un gato y echó a correr, perdiéndose entre las tinieblas. El joven estaba nervioso. Durante todo el día había trabajado como si estuviese atontado de resultas de un golpe. Al pasar por la callejuela temblaba como aterrorizado.
George Willard fue avanzando en la oscuridad por la callejuela, caminando con cuidado y precaución. Las puertas traseras de las tiendas de Winesburgo estaban abiertas y pudo ver a muchas personas sentadas a la luz de las lámparas. En el Myerbaum’s Notion Store vio a la señora de Willy, el dueño de la taberna, de pie junto al mostrador, con una cesta en el brazo; la atendía un empleado que se llamaba Sid Green. Este le hablaba con gran interés, inclinaba el cuerpo sobre el mostrador sin dejar de hablar.
George Willard se agazapó y atravesó de un salto el reguero de luz que se proyectaba a través del hueco de la puerta. Echó a correr hacia adelante en medio de las tinieblas. El viejo Jerry Bird, que era el borracho del pueblo, estaba dormido en el suelo detrás de la taberna de Ed Griffith. El fugitivo tropezó con las piernas del borracho que estaba despatarrado. Este se echó a reír con risa entrecortada.
George Willard se había lanzado a una aventura. No había hecho en todo el día otra cosa que reunir ánimos para lanzarse a esa aventura, y ahora estaba ya metido en ella. Desde las seis había estado sentado en las oficinas del Winesburg Eagle haciendo esfuerzos por concentrar el pensamiento.
No llegó a tomar ninguna resolución. No hizo más que ponerse en pie de un salto, pasar precipitadamente junto a Will Henderson, que se encontraba leyendo pruebas en la imprenta, y echar a correr por la callejuela.
George Willard anduvo calles y calles, evitando encontrarse con la gente que pasaba. Cruzó una y otra vez la carretera. Cuando pasaba por debajo de un farol se echaba el sombrero hacia adelante para taparse la cara. No se atrevía a pensar. Dominábale el miedo, pero el miedo que ahora sentía era distinto del de antes. Temía que aquella aventura en que se había metido se estropease, que le faltase el valor y que se volviese atrás.
George Willard encontró a Louise Trunnion en la cocina de la casa de su padre. Estaba lavando los platos a la luz de una lámpara de petróleo. Allí estaba, detrás de la puerta de la pequeña cocina situada en la parte trasera de la casa. George Willard se detuvo junto a una empalizada e hizo un esfuerzo para dominar el temblor de su cuerpo. Ya sólo le separaba de su aventura un estrecho sembrado de patatas. Transcurrieron cinco minutos antes de que recobrase aplomo suficiente para llamarla. «¡Louise! ¡Eh, Louise!», exclamó. El grito se le pegó a la garganta. Su voz fue sólo un susurro áspero.
Louise Trunnion se acercó, atravesando el sembrado de patatas, con el trapo de secar los platos en la mano. «¿Cómo sabes que voy a salir contigo? —dijo ella refunfuñando—. Muy seguro parece que estás.»
George Willard no contestó. Permaneció mudo en la oscuridad, con la empalizada de por medio. «Sigue adelante, papá está en casa. Yo iré detrás de ti. Espérame junto al pajar de William.»
El joven reportero de periódico había recibido una carta de Louise Trunnion. Había llegado aquella misma mañana a las oficinas del Winesburg Eagle. La carta era concisa. «Soy tuya, si tú lo quieres», decía. Le molestó que allí, en la oscuridad, junto a la empalizada, hubiese afirmado que no había nada entre ellos. «¡Qué tupé! De veras que tiene un soberano tupé», murmuraba al mismo tiempo que seguía calle adelante, atravesando una hilera de solares sin edificar, sembrados de trigo. El trigo le llegaba hasta los hombros y estaba sembrado hasta el mismo borde de la acera.
Cuando Louise Trunnion salió por la puerta frontera de su casa llevaba el mismo vestido de percal que tenía cuando estaba lavando los platos. Iba a pelo; el muchacho la vio detenerse con la mano en el picaporte de la puerta hablando con alguien que estaba dentro de casa, con el viejo Jake Trunnion, su padre, sin duda alguna. El tío Jake era medio sordo, y la chica le hablaba a gritos.
Se cerró la puerta, y el silencio y la oscuridad reinó en la pequeña callejuela. George Willard se echó a temblar con más fuerza que nunca.
George y Louise permanecieron en la sombra del pajar de William sin atreverse a decir palabra. Ella no era demasiado hermosa que digamos, y tenía a un lado de la nariz una mancha negra.
George pensó que ella se había frotado la nariz con el dedo después de andar con las cacerolas. El joven rompió a reír nerviosamente. «Hace calor», dijo. Intentó tocarle con la mano. «Soy poco decidido —pensó—. Sólo el tocar los pliegues de su vestido de percal debe ser un placer exquisito.» Eso se decía George, pero ella empezó con evasivas. «Tú crees ser mejor que yo. No digas lo contrario, lo adivino», dijo acercándose más a él.
George Willard rompió a hablar sin trabas. Se acordó de las miradas que la joven le dirigía a hurtadillas cuando se encontraban en la calle y pensó en la nota que le había escrito. Esto alejó de él toda duda. También le animaron las cosas que se susurraban en la población acerca de ella. Y se convirtió en el macho, audaz y agresivo. En el fondo no sentía por ella simpatía alguna. «Bueno, vamos, no pasará nada. Nadie lo sabrá. ¿Quién lo va a contar?», insistió.
Fueron caminando por una estrecha acera enladrillada, por entre cuyas grietas crecían grandes yerbajos. Faltaban algunos ladrillos y la acera tenía muchos altibajos. La cogió de la mano, que también era áspera, y le pareció deliciosamente menuda. «No puedo ir lejos», dijo la joven con voz tranquila y serena. Cruzaron un puente sobre un minúsculo arroyuelo y atravesaron otro solar sin edificar, sembrado de trigo. Allí acababa la calle. Siguiendo por el sendero paralelo a la carretera, tuvieron que ir uno detrás de otro. Junto a la carretera estaba el fresal de Will Overton, en el que había un montón de tablas. «Will va a construir un cobertizo donde guardar las banastas para las fresas», dijo George al tiempo que se sentaban sobre las tablas.
***
Eran más de las diez cuando George Willard volvió a Main Street. Había empezado a llover. Anduvo tres veces la calle de un extremo a otro; la droguería de Sylvester West estaba abierta todavía. Entró y compró un puro. Se alegró al ver que el mozo, Shorty Crandall, salió a la puerta con él. Los dos permanecieron conversando cinco minutos, al abrigo del toldo del edificio. George Willard estaba satisfecho. Sentía un deseo incontenible de hablar con un hombre. Dobló una esquina y marchó hacia la New Willard House silbando muy bajito. Se paró frente al vallado con cartelones de circo que había al lado de la tienda de ultramarinos de Winny y, dejando de silbar, permaneció inmóvil en la oscuridad, con el oído atento, como si escuchase una voz que le llamaba por su nombre. Luego volvió a reírse nerviosamente. «No ha dejado rastro en mí. Y nadie lo sabe», murmuró con un arranque enérgico, y siguió su camino.