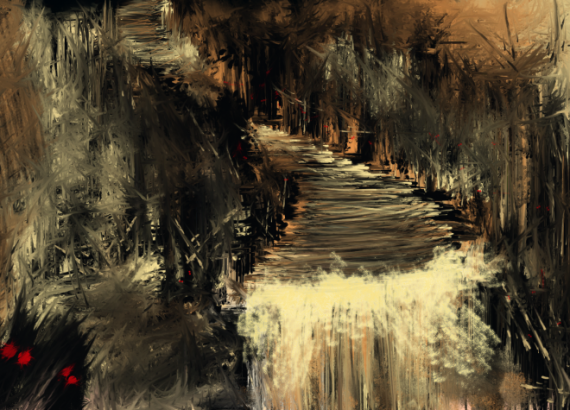La peor traición, de Hanns Heinz Ewers

Le llamaban Stephe. Esto se debía a que su predecesor también se llamaba así. El viejo enterrador, demasiado vago para acostumbrarse a otro nombre, le había dicho a su nuevo ayudante:
—Te llamaré Stephe.
Esto ocurrió en Egipto. No en el del Nilo, sino en el del Estado de Illinois. A una región situada al sur le dan el nombre de Egipto porque allí vive una confusa mezcla de las peores razas. Razas viles y abyectas, o al menos eso es lo que opinan los americanos refiriéndose a los croatas, eslovacos, húngaros, valacos, eslovenos, rusos, griegos, italianos y ucranianos. Pero el yanqui no conoce estos nombres, tan sólo sabe que no hablan inglés, sino una incomprensible jerigonza: como Babel después de la construcción de la torre. Y Babel, sí, eso fue en Egipto, ¿verdad? O en cualquier otro sitio cerca de allí. Por eso llaman Egipto a esa región.
El americano es el amo. A él le pertenece la tierra, le pertenecen todas las minas y las fábricas. Los «egipcios» son sus esclavos. Los esclavos negros del Sur son libres desde hace medio siglo, ya no necesitan trabajar; pero los blancos que Europa ha escupido, ellos sí tienen que trabajar. Y si no quieren y van a la huelga, entonces el amo manda traer ametralladoras, mata a un par de docenas, encierra a otros en una prisión… en nombre de la libertad. Esto ocurre tanto en Egipto como en cualquier otra parte del país.
Es cierto, sin embargo, que algunos egipcios son astutos. Logran ahorrar algo de dinero, y luego más y más, hasta que al final terminan por convertirse en americanos y en amos. Son los libertos, pero no gozan de los mismos derechos en un plano social, no, sino sólo en el plano económico. Y estos son los peores; son los que mejor saben exprimir hasta el último jugo de los esclavos.
El nombre de la pequeña ciudad en cuyas afueras vivía Stephe no sonaba muy egipcio, tampoco sonaba inglés, ni indio. Sonaba alemán: Andernach. Aquí, hacía muchos años, se habían asentado campesinos renanos y del palatinado, nadie recordaba cuándo había sido eso. Pero hacía tiempo que se habían ido, una familia tras otra, cuando llegó la industria y con ella los egipcios. Y muy pocos de los antiguos colonos se habían quedado, como mucho quedaban dos o tres apellidos alemanes. Hacía ya tiempo que se habían convertido en americanos, en amos ricos.
Y, no obstante, la ciudad ofrecía un aspecto diferente a todas las que se encontraban en sus proximidades. No había barracas de madera ni de chapa ondulada. Por todas partes casas auténticas de ladrillo, con vides y jardines a su alrededor. Se veían manzanos, perales, cerezos. Las razas inferiores comprendían muy bien la diferencia; no destruían nada, construían también casas con sus jardines; en Andernach se sentían un poco como seres humanos: más, mucho más que en cualquier otro lugar de Egiptolandia.
En las afueras de la ciudad se encontraba el cementerio. Era aún más alemán que la ciudad. En él había grandes robles y algún que otro sauce llorón. Casi en el centro, sobre un montículo, había tumbas alemanas y se leían los apellidos Schmitz, Schulze y Huber. Las lápidas muy sencillas, pero bien cuidadas, de modo que la hiedra, que cubría todo el suelo, nunca las tapaba. En realidad, el cementerio no le pertenecía a nadie, a ninguna confesión y a ninguna de las estirpes egipcias. Lo utilizaban todos, y para ello pagaban al viejo enterrador, él era el amo allí. Dos veces al año le pagaba el banco de la ciudad con un cheque, transferido desde Chicago, ¿o era de San Francisco? Cuando los alemanes se fueron, vendieron uno tras otro casa y jardín, pero no el cementerio. Nadie lo podía vender, así que nadie tuvo que adquirirlo. Pero uno de los habitantes de Andernach, algún Schmitz o Huber o Schulze, fallecido hacía tiempo, había logrado acumular una considerable fortuna, y eran los intereses de esa fortuna los que cobraba el viejo enterrador por su trabajo. Por lo tanto, era el guardián de unos muertos que pagaban por ellos mismos, era el dueño de su propia tierra, y así le consideraban los egipcios. Él les vendía sepulturas, les requería más o menos, según le daba, y les colocaba cruces, lápidas y columnas hechas en su taller. Era de Bohemia y se llamaba Pawlaczek. Hacía mucho que vivía allí, había estado con los alemanes y ahora hacía tiempo que era el más viejo de la ciudad. Se había olvidado de su checo durante esos cuarenta largos años, pero lo había recuperado con esfuerzo cuando vinieron los egipcios. Arrojaba su alemán y su inglés en la misma olla y de ella sacaba una grasienta papilla. Tenía un taller para hacer lápidas y en él a cinco canteros italianos. Disponía de seis jardineros y del mismo número de enterradores.
Uno de ellos era Stephe.
Stephe no era un egipcio. Stephe era americano. En realidad, se llamaba Howard Jay Hammond, procedía de Petersham, Mass.; tenía cuarenta y tres años cuando le ocurrió lo siguiente.
Esta historia, escrita de una manera fragmentaria, como se la iba sacando a Stephe, se debe a Jan Olieslagers, de Limburg, que en parte fue testigo de los hechos. Era de nacionalidad holandesa: un flamenco. Y, por cultura y educación, alemán. Durante la guerra trabajó a favor de Alemania, pero cuando Estados Unidos se involucró en el conflicto, se le consideró altamente sospechoso. Detuvieron a los alemanes por todo el país y los arrojaron a la cárcel, muchos de ellos eran sus amigos. Jan Olieslagers no tenía ganas de acabar en un presidio, así que consideró conveniente desaparecer de Nueva York por un tiempo.
Así es como llegó a Andernach, en Egiptolandia. Próximas a la ciudad había grandes fábricas químicas, en ellas buscó trabajo. Entendía muy poco de química, pero sabía muy bien dar la impresión de que entendía algo. En Nueva York conoció, aunque muy superficialmente, al director de una de las fábricas; este sabía que se dirigían a él con el título de doctor y que tenía algo que ver con la causa alemana. Así que creyó haber dado con una buena presa: un gran químico alemán, que conocía más de un secreto. Por esa razón pensó que podía protegerle, ¿qué podía hacer un solo alemán? Allí en Andernach no podría causar ningún daño. Además, sacaría provecho de la situación, le pagaría poco más de lo necesario para vivir y le daría una habitación en la misma fábrica.
Jan Olieslagers holgazaneaba en el laboratorio sin mover un dedo. Por fin, cuando le reprocharon su inactividad, declaró que no pensaba trabajar bajo ningún superior. Tenía que disponer de sus propias dependencias y nadie debía presionarle. Era tan grande la admiración en el país por la ciencia alemana que cumplieron sus exigencias, haciendo todo lo posible para que pudiera alcanzar grandes logros en el periodo más breve de tiempo.
El holandés tenía buena memoria. Captaba una palabra técnica aquí y allá, se quedaba con un par de frases interesantes, y con ayuda de los libros de la biblioteca, situada en la misma fábrica, no tardó mucho en confeccionarse una erudición aparente sobre el tema. A continuación, se dedicó a realizar pedidos, tenían que traerle cosas de todo el mundo. Así fue logrando que transcurrieran semanas y meses.
No tenía trato con nadie. Tan sólo por la noche salía a estirar las piernas, y habitualmente llegaba hasta el cementerio.
Allí conoció a Stephe.
Esta historia se basa en las notas tomadas por Jan Olieslagers.
Jan Olieslagers se sentaba con Stephe algunas noches en el banco de piedra bajo el viejo tilo. Stephe tenía un secreto, esto enojaba al holandés. Sentía que era un secreto especial, así que le gustaría conocerlo. Pero Stephe no decía mucho; durante horas permanecían los dos sentados sin decir palabra. Olieslagers no lograba ganarse su confianza. Lo intentaba y lo intentaba, pero nunca encontraba una puerta que le diera acceso. Stephe no bebía, no fumaba, no masticaba tabaco y tampoco hablaba de mujeres. ¿Qué se podía conseguir de alguien así?
Es difícil decir qué era lo que durante esos meses había atraído a Jan Olieslagers de Stephe. No había nada llamativo en él. Si hubiera necesitado sacarse alguna vez un pasaporte, en él habría constado: pelo castaño; frente, nariz, barbilla y orejas normales. Pero era apuesto, tenía un no sé qué que lo hacía apuesto.
Una cosa era segura: algo le ocupaba de modo incesante. Ese «algo» siempre estaba ahí, algunas veces más fuerte, otras, la mayoría, más débil, pero nunca le dejaba. O sólo cuando Jan Olieslagers lograba, en raros momentos, desviar sus pensamientos hacia un tema diferente. Esto ocurría cuando Stephe, de manera entrecortada e incoherente, se dejaba arrancar de su débil memoria algunas diminutas migajas de su vida anterior.
Sí, procedía de Massachusetts; de padres metodistas. No había estudiado mucho, se fue pronto de casa y se dedicó a vagabundear por todo el país. Había sido todo lo que se puede ser sin saber nada: ascensorista, lavaplatos, repartidor de panfletos, fogonero en un vapor de los grandes lagos, vaquero en Arizona, acomodador en cines. Había trabajado en toda índole de fábricas y en otras tantas granjas, desde Vancouver a San Augustin y desde Los Ángeles hasta Halifax. En ninguna parte se quedó mucho tiempo, una y otra vez había salido como esquirol o como vagabundo. Pero ahora, desde hacía ya más de dos años, había descubierto su oficio: ese trabajo en Andernach le gustaba, aquí permanecería el resto de su vida.
Cuando decía esto, los ojos de Stephe brillaban y en sus labios se dibujaba una leve sonrisa. Pero entonces volvía a sentarse, se ensimismaba y no volvía a decir palabra.
Olieslagers lo sabía: ahí estaba de nuevo. Era la puerta siete veces enrejada, y detrás se ocultaba el extraño animal.
Por entonces llegó el llamamiento para tallarse. Todos los varones tenían que presentarse para el alistamiento, desde los dieciocho a los cuarenta y cinco años.
Stephe se inquietó, y esta inquietud fue en aumento conforme pasaban los días.
—¿Por qué no quieres ser soldado? —le preguntó Olieslagers.
Stephe negó con la cabeza, muy decidido.
—No —gruñó—, no.
Y otra vez dijo:
—Es porque no quiero irme de aquí.
Un domingo por la mañana llamó a la puerta del laboratorio, la cerró cuidadosamente tras de sí y se cercioró de que el holandés estaba solo. Entonces le confesó su problema. El miércoles tenía que presentarse. El doctor tal vez pudiera darle algo para que pareciera enfermo y le declararan no apto. No quería irse de allí, no podía.
Jan Olieslagers no lo pensó mucho y se mostró dispuesto. Tan sólo le ponía una condición: en recompensa, Stephe tenía que decirle qué le retenía allí.
Stephe le miró de soslayo, con un gesto de recelo. «No», dijo al fin, y se fue. Al día siguiente Olieslagers fue a buscarle al cementerio. Esta vez le habló largo tiempo intentando convencerle con todas sus artimañas. Pero Stephe no quiso soltar prenda.
—¡Mira! —exclamó el holandés—, tú tienes un secreto. Yo soy curioso, quiero saberlo. Así que dímelo, no cuesta nada. Y el miércoles no habrá un soldado menos apto para el servicio que tú.
Stephe sacudió tranquilamente la cabeza y se levantó del banco.
Pero a la mañana siguiente estaba muy temprano en el laboratorio. Sacó billetes de un bolsillo, doscientos treinta dólares, dinero ahorrado. El holandés le señaló la puerta.
Más tarde, por la noche, regresó al cementerio. No se encontró con Stephe en el banco habitual, así que esperó un rato y luego se fue a buscarlo. Por fin lo encontró, sentado sobre una tumba reciente y sumido en sus reflexiones. Le llamó:
—¡Ven, Stephe!
Stephe no se movió. El holandés decidió entonces acercarse, le dio un golpecito en el hombro.
—¡Levántate, ven! ¡Te daré lo que quieres!
El enterrador se levantó con lentitud.
—¿Ahora mismo? —preguntó—. Mañana es el sorteo.
El holandés asintió.
—¿Crece por aquí digitalis?
Stephe no le entendió.
—Me refiero a la dedalera.
Stephe le guió y cortó las flores a requerimiento del holandés.
—¿Dónde vives? —le preguntó Olieslagers.
Stephe le precedió. Llegaron, en medio del cementerio, al pequeño osario de piedra. Stephe sacó una llave grande del bolsillo y abrió la puerta.
Entraron. En una esquina había azadas, palas y rastrillos; detrás, unos sacos vacíos. Salvo esto, la estancia estaba vacía.
—¿Aquí es donde vives? —preguntó el holandés.
Stephe abrió una segunda puerta que daba a una habitación pequeña.
—Aquí —asintió él.
Una cama de campaña, una mesa pequeña, un par de sillas, un lavabo. Una maleta vieja, un perchero roto, un hornillo de hierro. Las paredes estaban desnudas.
—¿Tienes alcohol? —preguntó Olieslagers—, pues hazte un té con eso. Bébetelo antes de irte a la cama.
Le explicó detalladamente cómo tenía que hacerlo, y cómo tenía que comportarse en el reconocimiento médico.
Stephe repitió todo en voz alta y varias veces. Después, abrió la maleta, cogió el dinero y se lo volvió a ofrecer.
El holandés negó con la cabeza.
—Déjalo, Stephe. Lo hago por ti, porque soy tu amigo.
Salió.
Fuera Stephe le alcanzó. Su mano sostenía un pequeño collar de corales.
—¿Lo quiere, señor?
Jan Olieslagers lo contempló.
—¿De dónde lo has sacado? —sonrió—. ¿De una novia?
Stephe asintió.
—¿Y dónde está ahora? —preguntó el holandés.
—Muerta —dijo Stephe.
Olieslagers se lo devolvió.
—Napolitana —murmuró—, una de Egiptolandia.
Pero no preguntó más.
—Consérvala tú, Stephe, como recuerdo. Te he dicho que no quiero nada, ni siquiera quiero saber tu secreto, si no lo quieres revelar por propia voluntad. No olvides lo que tienes que hacer… y mucha suerte para mañana. Ven a verme al laboratorio y me cuentas cómo te ha ido.
Dicho esto, se alejó con premura.
Al día siguiente Stephe fue a visitarle ya tarde. Estaba pálido y temblaba, pero una sonrisa satisfecha iluminaba su cara:
—¡Me he salvado! —exclamó.
El holandés le felicitó.
—¡Siéntate, muchacho! Y ahora vamos a extraer lo antes posible el veneno de tu cuerpo, o al menos intentaremos que no te cause ningún daño.
No tenía ni idea de si eso era necesario o qué debía hacer con tal objeto. Pensó que el alcohol no le perjudicaría y que, tal vez, despertaría su locuacidad.
Así que mezcló whisky. Stephe bebió, se tragó un vaso tras otro como si fuera medicina. Pero no decía esta boca es mía. El holandés estaba decepcionado, aunque no dejó que el otro se diera cuenta. Le hablaba como si fuera una vaca enferma y no dejaba de rellenarle el vaso; de ese modo le obligó a ingerir cantidades asombrosas. Stephe bebía y bebía.
Cuando se fue, le dio las gracias. Su lengua balbuceaba y su cuerpo se tambaleaba, sus piernas no le sostenían. Pero sólo su cuerpo estaba borracho; todo lo que decía era de lo más razonable. Olieslagers oyó cómo se caía en las escaleras, salió y le ayudó a levantarse. A continuación, lo sujetó bien por el cuerpo y lo acompañó hasta su casa.
Cuando llegaron a la puerta del cementerio, Stephe se enderezó con esfuerzo.
—Gracias, señor —dijo.
Stephe nunca leía un libro ni una revista. Todo lo que ocurría fuera del cementerio le era por completo indiferente. Sabía que en algún lugar del mundo había guerra, pero quiénes eran los bandos y por qué y para qué luchaban, era algo que no le interesaba en absoluto.
Pero a partir de entonces mostró cierto interés por lo que pudiera ocurrirle a su amigo, y esto hasta tal punto que incluso le llegaba a hacer preguntas. ¿Qué hacía en la ciudad? ¿Por qué estaba allí? ¿Ganaba mucho dinero?
Olieslagers le respondía con claridad y sencillez, de modo que Stephe comprendía su situación. Tenía la certeza de que Stephe nunca le traicionaría.
Pero el holandés no se sinceraba porque lo deseara. Había algo más. Stephe estaba poseído por un pensamiento y cada día que pasaba aumentaba la curiosidad de Olieslagers por conocerlo. Era como si él mismo se viera poseído por esa suerte de adicción. Intuía que no le serviría de nada preguntar, así que se guardaba mucho de mostrar esas irrefrenables ganas que tenía de averiguar su secreto y que eran las que le impulsaban diariamente a ir al cementerio. Nunca le hizo una pregunta, nunca le hizo la menor alusión. Pero cuando el enterrador le preguntaba, él le respondía con exactitud y sinceridad.
—Mira, Stephe —le decía—, este es mi secreto. Te lo digo porque eres mi amigo y confío en ti.
Stephe asentía. Lo comprendía muy bien: cuando se tiene un amigo, se tiene que confiar en él. Pero él no decía ni una palabra.
Llegó el día en que se acabó la esplendidez en el laboratorio. El director había mandado llamar al holandés y le dijo que tenía que ver resultados. Hasta entonces no había ocurrido nada, ¡absolutamente nada! Le puso ante un ultimátum: o demostraba en la siguiente semana que quería trabajar, que podía, de lo cual el director aún no dudaba lo más mínimo, o haría que lo detuvieran. Se había informado en Nueva York, sabía a qué se había estado dedicando en los últimos años.
Así pues, tenía que decidirse. Y había de tener en cuenta, además, que la fábrica también le denunciaría por haberse infiltrado en ella para averiguar secretos químico-militares. Eso sería necesario, ya que habría que explicar su presencia allí.
Jan Olieslagers, en realidad asombrado de que esa conversación no se hubiese producido meses antes, permaneció muy tranquilo.
—¡Tiene toda la razón! —dijo—, y como sólo puedo elegir entre el presidio y la posibilidad de lograr algo positivo para usted, tendría que estar loco si prefiriera el presidio. Ahora bien, una semana es muy poco, necesito cuatro semanas.
—Le doy dos semanas y ni un día más —dijo el director—, ¡buenos días!
Así que aún catorce días. El holandés estaba satisfecho con el plazo. Sólo necesitaba tiempo, cada día era una ganancia. Se encerró en su laboratorio. Fumó. Leyó.
Por la noche fue al cementerio. Le contó todo lo ocurrido a Stephe, palabra por palabra.
—Tengo que irme —concluyó—, si al menos tuviera una idea de cómo y a dónde.
Olieslagers reflexionó en voz alta. Stephe asentía de vez en cuando o negaba con la cabeza. Intercalaba una palabra o planteaba una pregunta.
—¿Canadá? —propuso.
Olieslagers sonrió.
—También está en guerra. En el mismo bando que Estados Unidos, hoy son aliados. Y la frontera mexicana está tan vigilada que ni un perro podría pasar por ella. No, tengo que quedarme en el país, esconderme en alguna gran ciudad. ¡Maldición, si no fuera tan conocido! Cientos de miles de agentes secretos pagados trabajan en todo el país, y un par de millones de espías voluntarios les ayudan, a mi me están buscando desde hace casi un año.
No llegaron a ninguna conclusión.
Cuando el holandés se iba, Stephe le estrechó, por primera vez, la mano.
Otra noche Stephe le esperaba en el banco.
—Lo he pensado —dijo—, no tiene por qué irse. ¡Tiene que quedarse aquí!
El holandés le miró asombrado.
—¿Aquí? ¿Dónde es aquí?
Stephe hizo un gesto en círculo con el brazo.
—¡Aquí! —repitió—. Tres de los ayudantes se han alistado. El viejo le cogerá enseguida; estará contento de encontrar un ayudante.
—¿Ayudante de qué… de enterrador?
Stephe asintió.
El holandés sonrió. No era ninguna tontería. ¿Enterrador? No eran necesarios conocimientos especiales como en la profesión de químico.
Y en ese instante vio el modo de dar el salto.
Doce días de tiempo, ¡bah, era de sobra!
Esa noche hablaron largo y tendido. No dejaron ningún detalle al azar. Sólo sobre un punto discutieron una y otra vez: sobre quién había de pagar la ropa nueva que compraría Stephe. El holandés no quería dar su brazo a torcer, pero al final Stephe se impuso: él la pagaría con su propio dinero.
Se la regalaría a su amigo.
Por la mañana temprano, el gran químico Dr. Jan Olieslagers creó una pequeña explosión en su laboratorio que causó pocos daños, pero sí un ruido espantoso. Los empleados, entre ellos el director, corrieron y golpearon la puerta. Cuando por fin lograron abrirla, encontraron al holandés con la cabeza completamente vendada, sólo se veían la nariz, los ojos y la frente.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó el director.
Olieslagers mantuvo la puerta abierta con la mano.
—Entre —respondió—, pero sólo usted.
Rechazó a los demás y cerró la puerta.
—¿Que qué ha ocurrido? ¡Lo que puede ocurrir en cualquier momento en un laboratorio! ¡Me he quemado!
—Llamaré al médico —dijo el americano.
—¡Que se lleve el demonio al médico! —se opuso el holandés—, ¿cree que tengo tiempo para gastarlo con médicos? Me quedan doce días, doce… y entonces lo habré logrado, ¡de eso puede estar seguro! Todo lo demás no le incumbe en absoluto, el que me queme los hocicos es cosa mía.
—Está bien, está bien —sonrió el director—, como usted quiera. ¿Necesita ayudantes?
—¡Aquí no entra ni el gato! —gritó el otro—. ¡Eso era lo que me faltaba!
Pero de repente reflexionó:
—Aunque hay una cosa que sí quisiera. Como en doce días no voy a salir de esta habitación, dé instrucciones para que me traigan aquí comida y bebida, y para que se cumplan todas mis disposiciones.
El director asintió:
—¡Así se hará!
Se fue hacia la puerta, pero antes de salir se dio la vuelta:
—Si lo logra será en su beneficio.
Cerró cuidadosamente la puerta.
«Pero si no logras exprimírmelo, me encierras en un presidio, ¿verdad?», pensó Olieslagers. Cerró las cortinas de la ventana y después se quitó la venda de la cabeza.
Doce días permaneció sentado Jan Olieslagers en su habitación; comía, bebía, fumaba y leía. No tenía muchas necesidades, pero el director le envió whisky, vino, cigarrillos y otras exquisiteces. El vendaje lo tenía preparado a su lado y se lo ponía antes de abrir la puerta.
No tocó nada de todos los cachivaches diseminados por las mesas. Sólo cogía un espejo pequeño de vez en cuando para ver cómo le iba creciendo la barba. Comprobó con satisfacción que era más oscura que su cabello rubio y que crecía más deprisa de lo que había supuesto.
El viernes por la tarde envió al director una breve carta:
«Venga mañana a las doce al laboratorio».
El director fue… y no encontró nada. Jan Olieslagers se había ido con sus pocas pertenencias. Se presentó de inmediato una denuncia y empezaron a buscarle afanosamente por los cuarenta y ocho estados.
Por todas partes, menos en el pequeño cementerio de Andernach.
Jan Olieslagers se había trasladado al cementerio aún de noche, poco antes de que amaneciera. Stephe le esperaba y le ayudó enseguida a cambiarse de ropa. Había preparado un par de botas viejas de soldado, pantalones de lona, jersey azul, chaqueta, gorra y un sobretodo.
Durante un par de horas se dedicaron a darle a todo un aspecto sucio y gastado. En cuanto el viejo enterrador salió de su casa, Jan Olieslagers se acercó a él y le ofreció sus servicios.
—¿De dónde eres? —preguntó el viejo—. ¿Quién te ha mandado?
Pero no esperó ninguna respuesta, sino que continuó con rapidez:
—¿Hablas alemán?
—Sí —dijo el holandés.
El viejo se frotó las manos arrugadas.
—Ya me lo figuraba. Quieres esconderte, ¿eh?, mientras dure la guerra. ¡A mí me da igual! Doce a la semana, te llamaré Mike.
A continuación, gritó por los matorrales:
—¡Stephe! ¡Stephe!
Vino y el viejo le dijo:
—Aquí tienes a uno nuevo. Se llama Mike, como el anterior. Que se ponga ya a trabajar.
Stephe sonrió.
—Sí, señor.
Pero el viejo le retuvo una vez más.
—¿Dónde vives, Mike?
El holandés dijo:
—No lo sé. ¿No podría tener la habitación del otro Mike?
—¿Acabas de llegar? —gruñó el viejo—. ¿En el primer tren de la mañana? ¡Y has venido precisamente aquí! No, no puedes tener la habitación de Mike, él vivía en la ciudad con su mujer. Busca esta noche, ya encontrarás algo.
El nuevo Mike preguntó:
—¿No hay por aquí alguna habitación vacía?
Pero el viejo negó con la cabeza:
—No, aquí no hay nada. Todos viven en la ciudad. Sólo Stephe vive aquí.
Stephe intervino:
—Puede vivir conmigo.
Así es como Jan Olieslagers se mudó a la pequeña habitación de Stephe, junto al osario, en medio del cementerio de Andernach, en Egiptolandia.
Hizo la estancia un poco más habitable. Mandó a Stephe a la ciudad para que comprara un catre y un par de cosas más. También tendió unos cables y los conectó con el osario, de modo que pudo encender una lámpara para leer en la cama.
Stephe le demostró que era su amigo. Se levantaba una media hora antes, traía agua y limpiaba la ropa y los zapatos. Él se encargaba de hacer todas las compras en la ciudad.
Como siempre trabajaban juntos, Stephe rendía por dos y le aligeraba la labor al amigo, que no estaba acostumbrado a esas tareas. Durante unas semanas Jan Olieslagers no observó nada especial en Stephe.
Pero una noche Jan Olieslagers percibió cierta intranquilidad en su compañero. Esa tarde tuvo tiempo libre, por primera vez, para salir y pasear un poco por las calles de la ciudad. Entretanto, su barba había crecido considerablemente y ya no temía que nadie le reconociera. Cuando regresó, Stephe se sentaba en su cama y hablaba consigo mismo. Ante él estaba, descorchada, una botella de whisky.
—¿Estás bebiendo, Stephe?
—No, Mike —balbuceó Stephe.
A veces le llamaba Mike, como hacían los demás. Tras un rato, continuó:
—¡A su salud!
Se levantó con pesadez, completamente incapaz de dominar su excitación.
Olieslagers pensó que él también debía beber. Stephe quería emborracharle. Sonrió.
—Vamos, amigo, bebamos los dos.
Se sentaron, brindaron con los vasos y bebieron. Stephe apenas se mojaba los labios, en realidad no le gustaba beber. Pero Olieslagers le hizo el favor al amigo y bebió en abundancia. Habló de la ciudad, de lo que había visto allí. Luego habló de cualquier cosa, le contó de Nueva York y de otras ciudades. Stephe se esforzaba por prestarle atención, pero al final lo dejó, el pensamiento que le absorbía no le dejaba libre ni un instante. Lentamente, el holandés fue sintiendo una ligera embriaguez, pero la exageró todo lo que pudo. Rió, cantó, se levantó y se tambaleó. Por fin simuló que estaba muy cansado y se arrojó en la cama. Le dijo que le trajera su libro, declaró que aún quería leer algo e incluso le pidió a Stephe que le dejara un vaso lleno de whisky junto a la cama. Lo fue vaciando cómodamente mientras leía y mientras Stephe se desvestía con lentitud. Olieslagers sentía cómo el otro le observaba, no le quitaba la mirada de encima. Por fin, dejó caer su libro, cerró los ojos, bostezó, suspiró y se dio la vuelta.
Fingió que dormía.
Stephe se sentó junto a él en la cama. Cogió su mano, la levantó y la dejó caer. Le sopló ligeramente en las pestañas. Convencido de que su amigo estaba profundamente dormido, apagó la lámpara.
Olieslagers abrió lentamente los ojos. Pero no veía nada… en la habitación reinaba una oscuridad impenetrable.
Pero oyó cómo Stephe se iba vistiendo, abría la puerta y sacaba la llave. Salió de la habitación y cerró con la llave por fuera. Sus pasos resonaron cuando entró en el osario y cuando salió al cementerio.
Ahora todo quedó en silencio.
El holandés reflexionó. ¿Debía seguirle?
La puerta estaba cerrada, pero podría haber salido por la ventana. Antes de haberse vestido, sin embargo, Stephe ya estaría fuera, en el cementerio, y estaba claro que no quería que nadie le viera. Por eso había traído el whisky, por eso…
Y él necesitaba a Stephe… era su protección. Tenía que seguir siendo su amigo y no su enemigo. Si pudiera estar del todo seguro de que Stephe no se daría cuenta…
Pero se daría cuenta. Ya era receloso de por sí y, además, estaba sobrio, mientras que él estaba tan ebrio como para no estar seguro de que haría ruido.
No, era mejor que se quedase tranquilamente en la cama.
Poco después volvió a oír pasos fuera, aguzó los oídos. La puerta del osario se abrió y volvió a cerrarse. Algo estaba ocurriendo al otro lado. Pasos, arrastrar de pies, y de nuevo nada. Se oyeron palabras, a media voz, no podía entender qué se decía. Silencio.
Esto se repitió durante horas. De vez en cuando se percibía un ruido que él no podía descifrar. Y luego palabras. Creía que era la voz de Stephe, pero tal vez eso fuera porque lo suponía allí. Tampoco podía constatar de cuántas personas se trataba. Las palabras que percibía su oído sonaban entrecortadas, a veces tenía que esperar media hora para oír una. Y entender, no pudo entender ninguna.
Una vez más ese andar a tientas, pasos pesados, se abrió la puerta al cementerio, esta vez permaneció abierta. Y los pasos resonaron allá fuera…
Jan Olieslagers había permanecido sentado en la cama, muy tenso y con todos los sentidos alerta. Cuando ya no oyó nada, absolutamente nada, suspiró. Respiró profundamente, como liberado. Durante varios minutos se quedó mirando fijamente la oscuridad. Luego cayó en la cama y se quedó dormido.
Stephe estaba ante él cuando se despertó. Había retirado algo la manta y tocaba con inmenso cuidado su brazo.
—¡Hay que levantarse, ya es la hora!
Le acercó su ropa y le preparó el agua para que se lavase. Jan Olieslagers le observó mientras se vestía. Stephe tenía un aspecto fresco y limpio. Cuando salieron a trabajar, arrojó un rápido vistazo al osario, pero en él no había cambiado nada desde el día anterior. Allí estaban los sacos vacíos, así como las azadas, los rastrillos y las palas que dejaban por la tarde para recogerlos por la mañana.
Nada testimoniaba la excursión nocturna de Stephe, salvó quizá un par de tallos de flores diseminados por el suelo.
Esa mañana tenían mucho trabajo, había que abrir tres fosas nuevas. Olieslagers no dejaba de reflexionar mientras cavaba, sacaba terrones y se abría camino en la tierra. Buscaba en su memoria desde el momento en que había regresado a casa la noche anterior. Pero no encontraba nada palpable. Stephe quería emborracharle, eso no admitía duda alguna, y, además, con el único objeto de que durmiera profundamente y no pudiera darse cuenta de lo que iba a ocurrir esa noche.
¿Pero qué ocurrió? Stephe salió y regresó tras un periodo de tiempo. ¿Estuvo con alguien?, ¿con una sola persona?, ¿con dos? Había oído pasos… pero no podía decir cuántas personas habían sido. Había oído hablar, pero sólo unos sonidos entrecortados y tras largas pausas, y sólo una vez había reconocido la voz de Stephe. En cualquier caso, Stephe recibía visita. Pues tan seguro como que Stephe solía hablar consigo mismo mientras estaba solo como la una, tan cierto era que sólo emitía un murmullo, más aún, muchas veces sólo se trataba de un mero movimiento de labios en apoyo de una intensa reflexión.
Stephe tenía visita, de eso no cabía duda, y una visita que quería mantener en secreto. Ese era también el motivo que le retenía en ese cementerio en Egiptolandia: ¡recibía una visita nocturna en el osario!
Cómo sonaban esas palabras: «recibía una visita nocturna en el osario». Jan Olieslagers sonrió; vivir junto al osario tampoco era tan espantoso. Los cadáveres se mantenían en la pequeña capilla, situada en el otro extremo del cementerio. Sólo en casos muy raros, como accidentes, suicidios o crímenes, se empleaba el osario. Desde que él estaba allí, sólo había albergado una vez el cadáver de un anciano, y eso sólo dos horas por la tarde. Así pues, el osario no era más que un espacio vacío, el cual podía emplearse ocasionalmente para esos menesteres, ¿pero qué otro espacio vacío no habría podido servir para eso mismo?
Jan Olieslagers reflexionó sobre todo lo que sabía acerca de Stephe. Nunca le había visto hablar con un desconocido. Es cierto que miraba a las mujeres y a las jóvenes y sonreía, al hacerlo, para sí, pero nunca hablaba con una y tampoco conocía a ninguna. De vez en cuando hablaba con el viejo enterrador y con los otros ayudantes, pero su conversación se reducía a lo más necesario y siempre se refería al trabajo. Sólo con él hablaba sobre otras cosas.
Sin embargo, estaba claro: él no era el único amigo de Stephe. Tenía otros amigos: extraños, enigmáticos.
Y del holandés se apoderó con más fuerza que nunca la acuciante curiosidad de averiguar cuál era el pensamiento que obsesionaba al compañero que cavaba junto a él.
Esa semana habló poco con Stephe. No podía dejar de pensar en lo sucedido, le daba vueltas y más vueltas. Por el día andaba de un lado a otro como sonámbulo y por la noche yacía insomne en la cama, siempre atormentado por esa idea: he de averiguarlo. Y este tormento fue aumentando cada hora que pasaba: el secreto del otro le devoraba las entrañas.
Stephe se daba cuenta. Le miraba fijamente, angustiado, durante minutos.
Una vez, en pleno trabajo, clavó la pala en la tierra y le preguntó de repente:
—¿Qué es lo que le atormenta?
Y Jan Olieslagers le respondió:
—No te voy a mentir, Stephe, ¡es lo mismo que te atormenta a ti!
Stephe no respondió. Se quedó allí, inmóvil. Por fin, un gemido brotó de su pecho. Pero ninguna palabra, ni siquiera una sílaba.
Por la noche, mientras Stephe preparaba la cena, el holandés puso su maleta sobre la cama. La abrió, buscó en ella y sacó una maquinilla de afeitar. Abrió el estuche, enchufó el aparato y jugó con él. Un objeto bonito, dorado, brillante…
Pero de repente volvió en sí: ¿para qué lo quería?
Reflexionó hasta que se le ocurrió algo, ¡claro, para Stephe!
—¡Stephe! —exclamó—, ¡ven aquí!
Le puso el objeto en la mano.
—Quédate con él, ya verás cómo te gusta. Yo ya no lo necesito, pero tú te afeitas todos los días y tu navaja es mala y está mellada.
—¡No, no! —balbuceó Stephe.
Olieslagers insistió:
—Claro, quédatela. ¿Acaso no me has dado todo lo que llevo puesto? ¿Es que no soy tu amigo?
Stephe no se lo agradeció. Comieron en silencio y se fueron en silencio a la cama. Pero a la mañana siguiente el holandés vio desde su cama cómo Stephe abría su estuche, cogía el aparato y se afeitaba cuidadosamente. Después limpió cada pieza con esmero.
—¡Trae mi maleta, Stephe! —dijo Jan Olieslagers. Sacó de ella la jabonera y la polvera—. Toma, Stephe, lo había olvidado, forma parte de la maquinilla.
Esos días tuvieron mucho trabajo; un ayudante más tuvo que alistarse y parecía que morían más personas de lo habitual. Tenían que salir muy temprano por la mañana para rellenar las fosas abiertas, luego abrían nuevas y bajaban los ataúdes tras breves ceremonias fúnebres. Terminaban muy tarde. Memorizaban los nombres de los que habían enterrado durante el día, los repetían en la cena, como un símbolo de su duro rendimiento. Luego los volvían a olvidar.
—Orlando Sgambi, 58 años; Jan Srba, 22 años; Ferencz Kovacz, 60 años —dijo Jan Olieslagers.
Stephe asintió:
—Anka Savicz, 19 años; Alessandro Venturini, 78 años; Ossip Si…
—¡Sí, sí! —gruñó Stephe—, hoy once, once.
El holandés sentía el trabajo en todos los huesos de su cuerpo. Había dormido poco en esa última semana, ahora estaba extenuado.
—¿Nos sentamos un rato en nuestro banco? —preguntó Stephe.
—No —respondió el otro—, quiero irme a la cama.
—Bien —dijo Stephe—, yo también.
Se desvistieron. Olieslagers vio a Stephe cepillar sus ropas y limpiar sus botas. Hecho esto, también se acostó; el holandés escuchó su respiración silenciosa y, finalmente, como siempre, un ligero murmullo cuando se dormía.
Y él también se quedó dormido, profundamente dormido.
Se despertó a eso de la media noche. Oyó algo, se puso a la escucha, se frotó los ojos para quitarse el sueño. Algo hablaba. En la estancia contigua, en el osario. Y era la voz de Stephe la que hablaba. Se quitó la manta, sacó las piernas y se sentó en el borde de la cama. Ahora se oían pasos y como si se arrastrara algo. Y de nuevo la voz de Stephe…
¿Qué estaba diciendo?
Oyó cómo se abría la puerta del osario y luego los pasos fuera. Corrió hacia la ventana y la abrió. Allí vio, a través de la noche estival, a Stephe andando. Pero llevaba algo pesado en los brazos, cubierto con sábanas blancas: ¡era una mujer!
Y Jan Olieslagers lo comprendió todo en una décima de segundo.
—Anka Savicz —murmuró—, 19 años. Anka Savicz…
Presionó el crucero de la ventana con las dos manos, como hechizado. Sintió el frescor de la noche en el cuerpo tibio, se estremeció, sus dientes castañetearon. Escuchó atentamente.
De nuevo los pasos de Stephe. Se volvió a medias, pero Stephe aún no venía, los pasos rodeaban el osario. De repente se escuchó un chasquido, la manivela de la vieja bomba de agua, y cómo caía agua en un cubo.
Alguien se cepillaba y frotaba. Chapoteos.
Pasos de nuevo. Ahora se abrió la puerta del osario, para cerrarse un instante después. Tres pasos… y la puerta se abrió.
No vio a Stephe, no podía percibir nada en la oscuridad.
—Anka Savicz —susurró—, ¿dónde está?
Desde la negrura se oyó:
—En casa.
Lo entendió. En casa, sola, en el ataúd, y en la tumba.
El holandés no habló. Se fue a la cama, enterró la cabeza en la almohada y se cubrió con la manta. Sus sienes palpitaban y sus labios temblaban. Apretó los labios. ¡Dormir!, pensó, ¡dormir, dormir!
Stephe comprendió que ahora no le quedada más remedio que hablar. Pero no ocurrió nada, ni al día siguiente ni al otro; al holandés le parecía, sin embargo, como si esperase, más aún, como si deseara que le preguntara. Pero él no le preguntó. Le regaló un par de corbatines de seda, un cinturón de piel, un bonito cuchillo y otras pequeñeces que hicieron brillar los ojos de Stephe. Se sentaba con él en el banco, por la noche, después del trabajo, y le contaba largas historias, era como si su amigo, encerrado en sí mismo durante tantos años, lentamente aprendiese a escuchar. Y finalmente, a hablar él mismo.
Cuando Stephe comenzó a contar sus historias, era difícil y fatigoso. Lo que Jan Olieslagers escribió más tarde en pocas páginas fue el resultado de largas semanas. Stephe carecía de cualquier sentido de la coherencia, y las preguntas más simples con que el holandés le interrumpía le confundían tanto que era incapaz de recuperar el hilo. Aunque el fenómeno de su vida anímica se había desarrollado con suma consecuencia, Stephe no entendía nada de todo ese desarrollo.
No estaba ante un enigma extraño: le parecía completamente natural y de lo más comprensible y correcto. Pero desconocía por completo la relación entre causa y efecto, apenas era capaz de distinguir entre lo que había ocurrido en la realidad y lo que había experimentado en su cerebro. A esto se añadía que algunos procesos circunstanciales habían quedado fijados en su memoria, mientras que otros acontecimientos importantes habían desaparecido por completo de ella, de modo que era imposible recuperarlos. Stephe no podía recordar ni el nombre de su padre ni el de su madre. Podía recordar nombres, como el de uno de los maestros de la escuela, pero curiosamente de un maestro que nunca le había enseñado a él. Se acordaba muy bien de su puesto de lavaplatos en un hotel de St. Luis —un puesto en el que no permaneció ni tres días y en un tiempo en el que no ocurrió nada extraordinario—, podía describir con gran exactitud la estancia en la que trabajó, con quién trabajó, incluso podía dibujar la marca que había en los platos, aunque todo eso había ocurrido hacía once años. En cambio, no podía hilar dos frases sobre su vida como vaquero en Arizona, aunque allí había aguantado casi un año, y eso poco antes de encontrar su oficio de enterrador.
Jan Olieslagers anotaba todas las noches lo que Stephe le contaba, y ordenaba y revisaba todo el material que se iba acumulando. Le parecía como si estuviera trabajando en un antiquísimo manuscrito que estaba escrito en un extraño código, cuya clave no conocía ningún ser humano. Tenía que descifrar fatigosamente letra por letra hasta formar una palabra y, finalmente, una oración.
Lo cierto es que este trabajo procuraba una gran satisfacción al holandés, como si fuera un investigador que hubiese logrado encontrar una siniestra y extraña flor en la selva tropical. Una flor cuyo nombre conocen muy pocos, y que raramente se veía una vez en varios siglos. Su flor se llamaba Νϵκροφιχη.
El fiscal habría hablado de delito, el médico de demencia. Para Jan Olieslagers no era ni lo uno ni lo otro. La idea de valorar moral o estéticamente las acciones de Stephe no se le vino a la mente. Sabía que para comprenderlas sólo había una posibilidad: la de pensar con el cerebro de Stephe y la de sentir con su psique.
Y eso es lo que intentó.
De ahí que en lo escrito por el holandés —por muchas lagunas que contenga y pese a algún error que se le haya deslizado—, en realidad haya más del alma de Stephe que de la de Jan Olieslagers.
Howard Jay Hammod, de Petersham, Mass., sabía poco de mujeres. En el periodo en el que trabajó como fogonero en el lago Michigan, visitó una vez un burdel acompañado de sus camaradas. Años más tarde, cuando trabajaba en una mina de carbón en Kansas, volvió a mantener relaciones con una mujer. Por entonces vivía en la única habitación de un compañero casado; este era un minero de verdad y siempre tenía turno de noche en la mina. Hammond, en cambio, trabajaba durante el día. Y ocurrió de una manera natural que la mujer se encontrara en su cama por la noche y en la de su marido por la mañana. No se podía decir que fuera joven o bonita, al contrario.
Así pues, en su vida había conocido a un par de mujeres y por un breve periodo de tiempo. Pero nunca tuvo una sensación de placer o de alegría que hubiese despertado el amor en su interior. Esto ocurrió cuando Jay Hammond se convirtió en el enterrador Stephe.
Una mañana, cuando el tenue sol primaveral besaba las tiernas hojas, estaba Stephe ante una fosa a la que se acababa de bajar un ataúd. Nunca oía lo que decía el sacerdote, pero esa mañana prestó atención. Le pareció como si ese hombre tuviera un mensaje especial, precisamente para él. El pastor dijo lo que se suele decir ante la tumba abierta. Pero entonces vino lo que iba dirigido a Stephe.
¡Oh, la tristeza de los padres y del desconsolado viudo! ¡Oh, los dos pequeños huérfanos que dejaba! ¡Oh, esa juventud truncada por el duro destino! Al piadoso hombre se le rompió la voz, se secó los labios, suspiró conmovido y describió el dolor de los parientes, amigos, y de toda la comunidad. Ofreció una imagen viva de esa joven mujer, detalló las virtudes de su alma: devoción y caridad, amor maternal y amor conyugal. Elogió con verbo ardiente la bondad, la belleza y el peregrino encanto de la fallecida.
Eso fue todo.
(Jan Olieslagers escribió: «¿Sospechará alguna vez ese pastor de almas que fue el gran Galeotto, el alcahuete más infame de todos los tiempos?»)
Esa frase se quedó grabada en el cerebro de Stephe: «La bondad, la belleza y el peregrino encanto de la fallecida». Esa tarde tenía que cubrir la fosa. Se metió en ella y apartó las coronas y los ramos de flores que estaban sobre el ataúd; en ese momento, se dio cuenta de que uno o dos tornillos del ataúd estaban sueltos.
Eso solía ocurrir. Sacó mecánicamente su destornillador del bolsillo para apretarlos. Pero en vez de hacer esto, puso la herramienta en otros tornillos y comenzó a aflojarlos. No era él quien lo hacía, sino algo en su interior que le impulsaba a hacerlo. Aflojó todos los tornillos y levantó la tapa del ataúd.
Miró fijamente a la muerta. ¿Qué aspecto tenía? Hacía tiempo que Stephe se había olvidado de eso, es probable que ya se hubiese olvidado tras el primer cuarto de hora. En su memoria sólo vivían las palabras banales del sacerdote y sólo con ellas podía describirla a su amigo: «La bondad, la belleza y el peregrino encanto de la fallecida».
Stephe se quedó mirando a la mujer muerta. Un rizo le caía sobre el rostro, se lo retiró. (¿El color? ¡Oh, no, del color no se acordaba!) Pero sus dedos callosos tocaron sus pálidas mejillas y recorrieron su rostro. Primero los de una mano, luego los de la otra.
A continuación, cerró el ataúd y lo dejó bien atornillado. Salió de la fosa y la rellenó.
Ésta fue la primera aventura sentimental de Stephe en el jardín del amor.
Hasta entonces a Stephe le había sido completamente indiferente a quién se enterraba. Algo muerto yacía en el ataúd y había que enterrarlo.
Pero ahora prestaba atención a las palabras que se decían en la tumba. O incluso, a menudo, no a las que se pronunciaban ante la tumba, sino en la pequeña capilla situada en el extremo del cementerio. Muchas de las solemnidades se celebraban allí; los ataúdes solían permanecer en la capilla ardiente durante la noche para ser enterrados a la mañana siguiente por sus parientes más próximos.
Y a veces eran los cadáveres de mujeres jóvenes y de adolescentes.
Era el único ayudante que dormía en el cementerio; era su deber, todas las noches, antes de irse a dormir, dar una última ronda, y también echar un vistazo a la capilla.
Iba a la capilla. Se acercaba al ataúd. Miraba a las mujeres jóvenes. Arreglaba las flores, alisaba alguna arruga de la mortaja.
Y muy lentamente, con una lentitud infinita, en largas noches aprendió, como un jovencito, las ternuras del amor.
Aprendió de maestras silenciosas. Silenciosas, suaves y muy bondadosas.
Del tanteo tosco de sus manos callosas surgió una tierna caricia; de sus labios, inconscientemente, surgieron tiernos sonidos. A veces, incluso, una palabra.
Tocaba con suavidad esas pálidas mejillas, la frente, también las manos.
Pero nunca levantaba sus párpados.
Todo se producía por sí mismo. Nunca se proponía hacer esto o lo otro: simplemente lo hacía, y tan sólo era consciente de ello cuando ya había ocurrido.
Su mano acariciaba el cuello y la nuca. Sus dedos temblorosos retiraban el paño de lino y tocaban con temor los senos turgentes. Una vez inclinó la cabeza y sus labios besaron…
No sabía qué fue lo que sus labios besaron la primera vez. Tal vez los hombros… o la mejilla… o…
No lo sabía. Fue un gran acontecimiento en su vida, pero no sabía qué fue.
Stephe cortaba flores en el cementerio y se las llevaba por la noche a sus amantes. Retiraba a un lado las de los demás y les ponía sus flores en la mano.
Una vez, antes de muertas, esas mujeres habían pertenecido a otras personas: a padres, esposos, novios. Pero después a nadie más. Sólo a él.
Stephe tenía la poderosa sensación de que ellas venían a él, de que le pertenecían tan sólo a él en el mundo.
Pero su actitud no era imperiosa o tiránica. Los seres a los que servía no eran criaturas sometidas a sus órdenes y caprichos, sino seres extraños que, no obstante, eran suyos. Le pertenecían únicamente a él.
La primera a la que invitó a una noche de miel fue a una joven morena. Sabía que tenía el pelo negro, pero se había olvidado de su nombre. No yacía en la capilla, sino que ya estaba en la fosa abierta.
Stephe fue a verla por la noche. Quitó la tapa del ataúd y esto resultó un trabajo muy fatigoso, ya que era un ataúd barato y de mala calidad, en él se habían empleado tornillos malos que se torcían.
La mujer morena estaba allí ante él. Le dio sus flores. La acarició y la cubrió de tiernos besos. Habló en voz baja con ella. Entonces fue cuando ella le pidió: ¡llévame!
—¿Cómo te lo pidió? —le preguntó Jan Olieslagers.
Y Stephe dijo:
—Me lo pidió.
—¿Se movieron sus labios?
Stephe negó con la cabeza.
—¿Te lo pidió con los ojos?
No, no, nada de eso, nunca les abría los párpados, nunca.
—¿Entonces cómo te lo pidió, Stephe? ¿Cómo?
Pero era incapaz de dar otra respuesta.
—Me lo pidió… me lo pidió.
Se lo pidió. La levantó y la llevó por los silenciosos caminos del cementerio hasta el osario. Allí la depositó sobre los viejos sacos…
Ése fue su tálamo nupcial.
Sobre él había derramado muchos narcisos.
Las mujeres muertas aman las flores.
Esa morena fue la primera. Luego vino otra que se llamaba Carmelina Gaspari, ella fue la que le dio el collar de corales.
—¿Te lo dio?
Stephe asintió.
—¿Cómo te lo dio? ¿Cómo te dio el collar?
No lo sabía. Su mirada erraba suplicante:
—Ella… me… lo… dio.
Y después vino una rubia. Y una pelirroja. Una que se llamaba Milewa, una…
Ya no necesitaban pedirlo, Stephe sabía lo que tenía que hacer. Salía por la noche a una fosa o a la capilla. Cogía su botín y lo llevaba al osario. Allí lo mantenía por una noche.
Nunca se olvidaba de esparcir flores. Y, lo que era aún más extraño, ellas le decían las flores que querían. Una quería rosas, pero sólo si eran muy rojas. Otra quería lirios, blancos como la nieve, con los tallos muy largos y de los que crecían tras la casa de Pawlaczek. Otra reclamaba jazmines, y otra un gran ramo de glicinias, de las que crecían sobre la cantera. Írides azules de las viejas sepulturas de los alemanes, flores del tilo de los árboles de la orilla, codesos de los que crecían en la puerta…
Pero ninguna, ninguna de ellas quiso nunca una tuberosa.
Ellas se lo «decían», al igual que se lo «pedían» y se lo «daban». Hablaban el lenguaje de los muertos, y Stephe las entendía.
Stephe era un niño cuando llegó a Andernach, en Egiptolandia.
Una mujer hizo de él un jovencito —seguía viviendo en su corazón—, con su «bondad, belleza y peregrino encanto». Por entonces vio por primera vez con ojos asombrados.
Y del jovencito surgió un mozo en las silenciosas noches en la capilla. Aprendió los sueños de los muertos.
Ahora Stephe era un hombre, ahora lo sabía. Lo sabía con fuerza y seguridad.
Allá fuera podía ser diferente. Eso no lo entendía. Eso no le importaba, le daba igual. Su mundo estaba allí, en el cementerio de Andernach.
Y ese mundo parecía creado para él y sólo le pertenecía a él. Sin condiciones y sin contradicciones.
Él, Stephe, era su único dueño.
Pero entonces se le reveló otro secreto.
No buscaba, ni reflexionaba como lo hacía su amigo, el holandés. Del mismo modo en que se le revelaban las flores del parque del cementerio, así se le revelaban todos los misterios. La rosa abierta le sonreía a una hora cualquiera de un buen día. Nada le parecía algo raro o maravilloso. Todo era tan simple, tan evidente. Las flores se limitaban a abrirse, eso era todo.
Y el holandés pensaba:
Hay algunos cuyo amor es tan fuerte que crece por encima de la vida, en medio del reino de la muerte. Tan fuerte que por un corto periodo devuelve los muertos a la vida. Muchos poetas lo han cantado. Helge, el que mató a Hunding, tuvo que regresar del reino de los muertos a la colina en la que le esperaba Sigrun. Tuvo que hacerlo, impulsado por su gran amor. La esposa abrazó a un muerto por una noche.
Y recordó la madre con la mortaja que llamaba a su hijito muerto, noche tras noche, al igual que Sigrun a su marido. Lenore, que despertó al amanecer de terribles pesadillas y que deseaba que el muerto Wilhelm regresara a la vida. Los espectros de Poe, Ligeia y Morella sólo eran para él, ¡qué extraño!, otros nombres para su «Lost-Lenore».
Jan Olieslagers no necesitaba ni la leyenda ni la poesía. Había oído a menudo de esos casos y al menos conocía uno muy bien, el de su prima. Era joven, de apenas dieciocho años de edad, cuando su marido, un apuesto teniente, murió en un accidente de circulación. Como viuda su comportamiento era muy tranquilo y silencioso, no hacía ningún aspaviento, vivía su vida sin llamar la atención. Ahora bien, el día veinte de cada mes, cuando se hacía de noche, se encerraba en un saloncito de sus padres. Ése era el día y esa era la estancia en que se había prometido. Y cuando todo quedaba cubierto por la oscuridad, venía su amado. Su amor le traía del reino de los muertos, le daba vida por unos breves segundos. Pocos sabían de ello, sólo su primo y unos pocos amigos.
Su prima era normal y estaba completamente sana. Ni uno de sus pensamientos se ocupaba de algo que fuera más allá de lo cotidiano. Sólo en esa hora y en ese día del mes.
Más tarde, diez años después, conoció a otro, se casó, desde entonces no volvió a la habitación. Tuvo tres hijos y fue muy feliz. Pero no lo olvidó. Cuando, tras largas pausas, volvía a ver a su primo, hablaba de ello con él, sólo con él.
Su primo le recitaba entonces los versos de Novalis:
¡Oh, amada, atráeme con fuerza
para que pueda dormir y amar!
Siento la marea rejuvenecedora de la muerte,
mi alma se ha transformado en bálsamo y en éter.
Vivo los días lleno de fe y de valor
y muero las noches en un ardor sagrado.
Ella no respondía. En silencio le ofrecía la mano.
Jan Olieslagers pensó mucho en su prima durante esas noches. Todo lo acontecido fue cristalizando en una fuerte sensación que bloqueaba cualquier otro pensamiento o percepción. ¿Desgraciados?, ¡ay!, ¿acaso no eran más bien afortunados? Estaban poseídos por ese fuego salvaje, negaban la muerte, forjaban una voluntad de acero, hacían surgir de sí mismos el amor muerto y perdido; encontraban, como Urfeo, la llave de la morada donde vivían los espectros para buscar a Eurídice.
La gran voluntad de vida se infiltraba en el reino de los muertos. Ése era el secreto.
Pero aquí el secreto era otro muy diferente.
Stephe era el amo en el jardín de la muerte. Ahora él crecía, crecía y su poder era tan grande que alcanzaba a la plenitud de la vida. Esto ocurrió cuando se enterró a los hermanos Stolinsky, dos mineros polacos que murieron en una explosión. En la ceremonia la mirada de Stephe recayó en una jovencita que se encontraba muy próxima a la fosa. La miró largo rato y luego sonrió.
Lo sabía: «Vendrá a mí. Me pertenece».
A partir de entonces se fijó muy bien en las que asistían a los entierros, a las que antes no había dedicado ninguna atención. Por más que se escondieran tras chaquetas y faldas de luto, Stephe las encontraba.
Y miraba a las mujeres que iban al cementerio para adornar las tumbas. Miraba fijamente a cada una de ellas, las medía largo tiempo con su mirada. A veces sonreía; eso era cuando sentía: «Esa vendrá a mí».
Incluso en sus raras visitas a la ciudad, se fijaba en las mujeres. Cuando paseaba por las calles, miraba en las puertas y en las ventanas y susurraba: «¡esa!, ¡esa de ahí!»
Pero su gran día llegaba antes de Pascua, en el día de los muertos. Se adornaban todas las tumbas y en todas las tumbas había mujeres llorando. Stephe recorría entonces los caminos del cementerio, hora tras hora, se detenía un rato, miraba y sonreía.
Un gran mercado del amor: mucha y buena mercancía.
Pero sólo uno sabía para qué: él, Stephe.
¿Realmente sólo lo sabía él?
Parecía como si ellas, las mujeres, también lo supieran.
No que lo supieran, no, sino que sintieran, que presagiaran algo horrible. Y esto tenía que ver con la mirada del enterrador, y con su sonrisa.
En adelante Jan Olieslagers vio muchas veces esa mirada y esa sonrisa. Le observaba con mucha atención, con más atención que ningún otro. Aunque era el único que conocía su significado, no logró averiguar ni una sola vez cómo era posible que alguien pudiese tener la menor idea de ello. Pues su mirada no tenía nada de espantoso, nada de aterrador; su sonrisa tampoco tenía nada de diabólico o de angustioso. Era una mirada amistosa y sosegada y una sonrisa bondadosa.
Sin embargo… las mujeres comprendían con un sentido especial. Más aún, lo comprendían hasta las niñas, personillas con sus falditas y largas trenzas. En la capilla, durante las oraciones, se desmayó una joven bajo esa mirada. Eso ocurrió sólo una vez, y Jan Olieslagers pensó que quizá se hubiera debido a otro motivo. Pero era seguro que las mujeres se apartaban en cuanto Stephe aparecía; las niñas se escondían tras las faldas de sus madres, y las madres jóvenes se persignaban cuando lo veían. Incluso las ancianas tenían miedo, se asustaban, lanzaban un grito agudo.
Llegó hasta tal punto que las jóvenes corrían a esconderse en sus casas cuando Stephe pasaba por la calle. Jan Olieslagers no podía constatar si en la ciudad se hablaba de ello, ya que allí evitaba hablar con la gente.
Sólo una vez ese extraño miedo a Stephe causó una pequeña contrariedad. Stephe se dirigía a su habitación, terminado su trabajo; en el camino vio a una pareja ante una tumba: un recluta y su novia. Le dieron la espalda mientras ponían flores en una lápida. De repente, como si hubiese sentido su mirada, la joven se incorporó con rapidez, se volvió hacia él y gritó. El soldado, que oyó el grito de miedo, vio a su novia pálida y temblorosa y le preguntó:
—¿Qué te ocurre?
Ella señaló a Stephe y susurró:
—¡Él! ¡Él que está allí!
El novio se acercó a Stephe con los puños cerrados y le gritó:
—¡Tú, maldito canalla, te atreves a mirar a mi novia, a mi…!
No pudo terminar la frase. Stephe no le respondió ni una palabra y su mirada era tan suave y tranquila que ningún hombre podría haber encontrado en ella algo descarado u ofensivo. El soldado se detuvo, dejó caer los brazos y tartamudeó:
—Perdone, señor, lo siento.
Stephe siguió su camino con toda tranquilidad.
En realidad, Stephe no era del todo consciente de su extraño poder. Sabía el efecto que producía, pero no le daba ningún valor y tampoco se preocupaba por ello. Es cierto, sonreía, pero esa sonrisa no era, con toda seguridad, la de una satisfacción orgullosa y consciente. Y Jan Olieslagers no pudo constatar ni una sola vez ni el más pequeño signo de una voluntad de dominio consciente. Cuando él, en sus meditaciones, llamaba a Stephe el gran señor en la tierra de los muertos de Andernach, el tirano ineluctable, no era más que una invención de su cerebro y no tenía nada que ver con la manera que tenía Stephe de sentir. Todo parecía complicado cuando reflexionaba sobre ello, pero se tornaba tanto más simple y natural cuanto más intentaba meterse en el mundo en el que vivía Stephe. Cuando suprimía todos los escrúpulos —y estaba claro que Stephe no tenía ninguno—, esos pensamientos y esas acciones se atribuían a un niño, a un niño silencioso absorto en sus propios juegos. Unos juegos, ciertamente, tan extraños y monstruosos que incluso al hombre de mundo Jan Olieslagers le parecían los actos de una negra deidad.
Todas esas mujeres eran como capullos. Crecían y maduraban y se abrían en la plenitud de su floración, y era entonces cuando morían, hoy una y mañana otra. Era entonces cuando salían de la ciudad y venían a él, y sólo florecían para él, para Stephe. Y Stephe, que amaba las flores, las llevaba…
Luego las flores se ajaban y Stephe las tiraba. Las olvidaba, por completo. Ni siquiera conocía sus tumbas, ni siquiera la de una sola.
«¡Qué extraño!», pensó Olieslagers.
—¿Dónde reposa Carmelina Gaspari? —le preguntó.
Stephe negó con la cabeza.
—No lo sé.
—¿Y dónde Milewa? ¿O Anka Savicz?
No, Stephe no conocía ni una sola de las tumbas. Jamás se le ocurrió adornar una con flores. Eso era cosa de los jardineros, él era enterrador. Sin embargo conocía bien la última morada del viejo alemán Jakob Himmelmann o la del fabricante T. Campbell. ¡Oh, ya lo creo que conocía un buen número de tumbas!
«¡Es bastante infiel!», pensó Jan Olieslagers. Y reflexionó: «¿Es un niño fiel a sus juguetes? Los ama con todo su amor y los tira al instante siguiente».
Y también: «¿Es un dios fiel a la baratija con la que juega?»
Pero el dios es fiel a sí mismo, como lo es el niño.
Y cuando Stephe, un día, fue infiel a sí mismo, cayó de él toda divinidad y toda infantilidad. Y se convirtió en un ser humano. Y sintió como un ser humano. Y actuó como un ser humano.
Esto lo arruinó todo.
Ocurrió a finales de un cálido verano, que en Egiptolandia se podía prolongar hasta entrado el mes de noviembre. Hasta entonces vivió, junto con el ser humano Olieslagers, su propia vida nocturna.
Se sentía ligero después de todas sus confesiones. Su amigo era un buen confesor y Stephe se dio cuenta de que le caía bien precisamente por sus secretos. Siguió siendo el subordinado, siempre le hacía numerosos favores: buscaba setas en el bosque y recogía moras para él, decoraba su mesa con flores. No tardó en percibir el valor que le daba el holandés a la limpieza, así que cuidó de que todo reluciera de limpio. Esto llegó tan lejos que Stephe, que en veinte años no se había preocupado ni de la limpieza ni de la suciedad, lavaba ahora su propio cuerpo y lo mantenía limpio, no por propio instinto, sino para agradar a su amigo.
Durante ese tiempo vivieron muy compenetrados. Y Stephe sólo se quedaba solo en esas noches…
Entonces decía al amigo:
—Hoy por la noche vendrá a mí.
El holandés preguntaba:
—¿Qué flores quiere?
—Nenúfares —decía Stephe—, del pequeño estanque.
O también:
—¡Lilas, muchas lilas!
Salían juntos a cogerlas. Las llevaban al osario, repartían los sacos viejos por el suelo de piedra y esparcían las flores por encima.
Olieslagers se iba entonces a la habitación, se echaba en la cama e intentaba dormir. Leía. Fumaba. Jugaba una partida de ajedrez consigo mismo. También escuchaba… contra su voluntad.
Algunas veces intentó comprender lo que se decía en la habitación contigua. Pero era imposible, no lo lograba.
Una de esas noches vagó por el cementerio y las praderas. Y otra sacó su cama fuera, la colocó en la pequeña glorieta de madreselva y se echó allí. Pero no se durmió. Siempre le parecía oír los ruidos procedentes del osario. Creía ver…
Una vez pensó: «Es porque no lo he visto, eso es lo que excita mi imaginación. He visto cosas peores que esa y no me han afectado. Iré y observaré, entonces se calmarán mis nervios».
Fue hacia el osario. Cogió el picaporte y lo mantuvo en la mano. No abrió. Se alejó, oyó la voz de Stephe, regresó: cinco, seis veces.
Por fin, maldijo y abrió la puerta con decisión. La pequeña bombilla iluminaba la habitación. Vio una figura tendida sobre los sacos, entre rosas amarillas. Y Stephe se arrodillaba ante ella.
Le llamó, pero Stephe le oía tan poco como había oído el ruido de la puerta al abrirse.
Se aproximó más, ahora podía discernir bien el rostro de su amigo.
Stephe miraba fijamente a la muerta, todos sus rasgos estaban tensos. Apretaba las manos, era evidente que se afanaba por escuchar algo. De repente, sus labios emitieron un «sí» apenas audible y de nuevo otro «sí».
¡Ah, la muerta le hablaba y Stephe escuchaba!
Un cuarto de hora, media hora, Jan Olieslagers se apoyó en la pared, contaba en voz baja para hacerse una idea del tiempo que pasaba. Pero no funcionaba.
«Sí», susurraba Stephe, y una vez oyó: «¡amada mía!»
A continuación, se produjo como una convulsión en el cuerpo de Stephe. Se inclinó hacia delante y hacia atrás. Sonidos surgían de su boca, confusos, entrecortados, incomprensibles. Jan Olieslagers se mordió los labios, crispó las manos, cerró los ojos para controlar sus nervios.
Algo estaba sucediendo y tenía que averiguar qué era.
De nuevo resonó un «¡sí!», más alto de lo habitual.
El holandés volvió a mirar. Vio cómo la muerta se incorporaba y extendía sus dos brazos hacia Stephe. Pero al mismo tiempo vio que seguía yaciendo muda y rígida sobre los sacos, como antes. Veía que no se movía y que estaba muy muerta. Sin embargo, era como si se moviese y viviera y ofreciera sus dos brazos al amado, así como el pecho desnudo.
Jan Olieslagers se llevó las dos manos a las sienes. Veía una cosa y al mismo tiempo otra.
Las dos cosas veía, las dos.
Fue caminando hacia atrás, hacia la puerta, lentamente, paso a paso.
Vio cómo Stephe levantaba los brazos, los abría, al igual que lo había hecho la muerta, del mismo modo. Vio cómo él se inclinaba hacia delante, cómo ella adelantó lentamente la cabeza, cómo ella lo hacía…, ella, que seguía estando en el suelo, rígida e inmóvil.
De repente, Stephe lanzó un grito. La atrajo con fuerza hacia sí, se abalanzó sobre ella.
Jan Olieslagers corrió por los caminos del cementerio, llegó a la puerta, trepó por encima de ella. Se detuvo, recobró el aliento. Caminó, dando grandes pasos, alrededor del cementerio.
Lo rodeó, tres veces y aún otra más. «Como un perro guardián», pensó.
Reflexionó sobre lo que había visto y pronto encontró una explicación.
Lo que él había visto, lo que había visto el Dr. Jan Olieslagers, era lo que era. Era la muerta yaciendo en el suelo. Pero lo que había visto al mismo tiempo era la muerta que se incorporaba, que abría los brazos y que atraía a Stephe hacia sí, eso lo había visto con sus propios ojos.
Durante todas esas semanas había intentado pensar como pensaba Stephe, sentir como él sentía, para así comprender ese misterio.
Y esa noche había visto como veía Stephe, había sentido como él sentía.
Ahora comprendía qué es lo que quería decir Stephe cuando afirmaba: «ella me dio el collar de corales», o: «ella me lo pidió», o «ella dijo».
Era así: esos muertos hablaban con Stephe. Y Stephe escuchaba. Y hacía lo que le pedían.
¿Qué importaba que él, Olieslagers, también viera que esa verdad era una mentira? Que al mismo tiempo viera, como si estuviera alucinado. Para él era una mentira, pero para Stephe era la única verdad.
Y, tal vez, la última. Pues entonces ocurrió que Stephe fue infiel.
Ocurrió lo más ridículo, lo más banal, lo más tonto de todo: Stephe se enamoró. Se enamoró apasionadamente, como un cadete, como un aprendiz, y de una joven vivaz, sana y muy bonita.
Se llamaba Gladys Paschtisch. Una hija de Egipto, pero con unos padres que eran astutos y que no tardaron en enriquecerse. Su padre ya había acumulado un buen patrimonio antes de la guerra y durante esos años lo había cuadruplicado. Los egipcios italianos le llamaban Pesce Cane, y otros tenían otros nombres adecuados. Los americanos se referían a él con la palabra «profiteer» y si hubiese seguido habiendo alemanes en Andernach, es probable que le hubieran llamado «especulador». Sus dólares estaban muy grasientos y sucios, por el sudor, la sangre y las lágrimas tanto de sus compatriotas como de otros egipcios, pero no por ello disminuía su valor. Hacía tiempo que la familia Paschtisch se había vuelto muy americana, por eso la única hija se llamaba Gladys y por eso acudía a una universidad para señoritas muy prestigiosa en Nueva Inglaterra.
Stephe ya la había visto hacía dos años, cuando aún iba a la escuela. Ahora estaba en su casa durante las vacaciones.
Un piloto había caído; hubo una pequeña ceremonia en la capilla. Muchos discursos patrióticos para el héroe, que en realidad no lo era, pero que bien podría haberlo sido y que por ello se había merecido con creces todas las coronas de laurel. Gladys Paschtisch también estaba presente y entregó una gran corona con lazos enormes de un club femenino.
Fue entonces cuando Stephe volvió a verla y se enamoró de ella.
Pero no actuó como cualquier otro enamorado lo hubiera hecho. No hizo nada que se saliera de su rutina habitual. Dijo a su amigo: «Vendrá». Y se limitaba a esperar.
Pero ya sólo pensaba en ella. Y olvidó a las demás. Las descuidó, ya no se preocupó de ellas. Cubría sus fosas como si fueran zanjas vacías, por la noche apenas arrojaba una mirada fugaz en la silenciosa capilla. Y el osario permaneció vacío.
Gladys Paschtisch regresó a su universidad, volvió en Navidades a casa por una semana y de nuevo en Pascua.
Y Stephe le fue fiel durante todo ese tiempo. «¡Vendrá!», decía.
En Pascua, Gladys acudió varias veces al cementerio. Entretanto, había muerto un buen número de reclutas procedentes del campamento cercano, de estas tumbas se ocupaba el club femenino. Con esa oportunidad Stephe la veía.
Es seguro que de Gladys Paschtisch se apoderó la misma sensación angustiosa que se apoderaba de todas las mujeres cuando Stephe estaba en su proximidad. Pero ella era una «collegegirl», segura de sí misma, independiente y formada. Y ella sabía que todas esas cosas eran tonterías. Así que una vez se acercó con paso firme a Stephe y le habló. Jan Olieslagers apreció cómo ella se obligaba a hablar tranquilamente con él, haciéndole preguntas completamente indiferentes acerca de las tumbas de los soldados. Stephe se mantuvo calmado, casi sumiso. Sin embargo, las manos de la estudiante temblaban, y dio un suspiro de liberación cuando, tras unos minutos, se despidió con un «buenas tardes».
—¿Qué te ha dicho? —preguntó el holandés.
Stephe murmuró:
—Vendrá…
Pero no parecía que Gladys Paschtisch tuviera mucha prisa. Permaneció muy sana y su paso era firme y ligero.
Jan Olieslagers estaba insatisfecho. Stephe le aburría. Y, a fin de cuentas, era esa historia con Stephe lo único que le había traído algo de variedad en esa trampa en la que estaba. Intentó estremecer la nueva y ridícula fidelidad de Stephe contándole historias peregrinas y diciéndole lo bella que estaba la muerta en la capilla.
Stephe se encogía de hombros. ¿Qué le importaba eso?
Una vez regresó Jan Olieslagers de la ciudad. Le contó que había visto a Gladys con un capitán. Se había prometido, se casaría pronto. Nada de esto era verdad, pero quería despertar sus celos.
Stephe, sin embargo, permaneció completamente indiferente. Eso no le interesaba ni lo más mínimo. Ya podía besar o entregarse a otro. Al final vendría a él.
Y el holandés lo comprendió de repente: Stephe amaba a Gladys Paschtisch, de eso no cabía duda, pero en la viva amaba en realidad ¡a la futura muerta!
Sólo a ella amaba. A ella era a la que esperó durante el largo invierno, durante la primavera y el verano. A ella le fue fiel y por ella ayunaba y mortificaba su cuerpo. Pues ella vendría… tenía que venir. Eso lo sabía con inconmovible certeza.
Y vino, Gladys Paschtisch.
Al final del verano de ese último año de guerra una epidemia azotó el continente, una epidemia que recibía el nombre de gripe española. Sólo es una gripe, informaban los periódicos, aunque una gripe muy peligrosa. Muchos cadáveres adquirían un color negro azulado, de eso no escribían los periódicos. Pero todos lo sabían. Y las personas morían. Y los enterradores tenían mucho trabajo.
También a Egiptolandia llegó la gripe española. También a Andernach. Al viejo Pawlaczek le dieron cien soldados para que ayudaran en el cementerio. Cortaban tablas, ensamblaban ataúdes; abrían fosas y las rellenaban. Por el día y por la noche, ininterrumpidamente. Y Stephe y Mike y los otros, cada uno mandaba a una docena de soldados americanos. Estos alborotaban y cantaban, y el silencioso cementerio retumbaba con su griterío. Lo que cantaban no era precisamente muy patriótico.
El viejo osario estaba rebosante de huéspedes, como la capilla; no dejaban de traer y sacar ataúdes.
Se acabó la paz y la tranquilidad. Jan Olieslagers comenzó a pensar que tal vez hubiese sido mejor una silenciosa celda en la prisión. Pero Stephe sonreía para sí, la muerte campeaba a su antojo y ella vendría, tenía que venir.
Todas las mañanas y las noches, cuando el holandés leía el periódico, tenía que leer en voz alta las listas con los nombres de los fallecidos. Stephe conocía muy bien su nombre: Gladys Paschtisch.
Pero no fue en esas listas cuando Olieslagers vio por primera vez su nombre, sino en la primera página, y era todo un artículo el que hablaba de ella. Tanto resonaba su nombre en la ciudad. Se decía que había enfermado, pero que no se temía nada grave.
Se murió esa misma noche.
De Stephe se apoderó una rara inquietud y excitación, que se fue incrementando cada hora que pasaba. Tenía que venir: era una instrucción rigurosa de la policía de sanidad que todos los cadáveres se sacaran lo antes posible de las viviendas. Pero transcurrió la mañana, la tarde, y llegó la noche.
A eso de las diez vino el viejo Pawlaczek al osario.
—¡Mike! —gritó—. ¡Stephe!
Stephe dejó la tetera a un lado, sus manos temblaban.
—Viene —susurró—, viene…
Y salió corriendo.
Tenía razón, «venía», ya estaba en camino desde la ciudad. Tan influyente era la riqueza de Paschtisch que su voluntad hizo posible lo inaudito: una ceremonia nocturna en la capilla. Ahora había que arreglar la capilla. El viejo se llevó consigo a Stephe, mientras mandaba a Mike para que trajera a una docena de soldados, los cuales dormían junto a la puerta del cementerio en tiendas de campaña.
Se llevaron los ataúdes de la capilla al osario, allí los apilaron de tres en tres, y después se pusieron las macetas con las plantas, que formaban parte de la decoración en las ceremonias. Se organizó todo como convenía. Por fin llegó la comitiva fúnebre, un coche tras otro. El féretro, ya cerrado, se instaló en la capilla ardiente. Stephe lo conocía muy bien, era el lujoso, guarnecido de plata, que ya desde hacía años adornaba el escaparate de la funeraria de la ciudad. Ahora al fin había encontrado a un comprador, y a Stephe le parecía como si tuviera que ser así y como si nadie más tuviera que haber descansado en ese féretro.
Pero la ceremonia aún se retrasaba. Primero hubo que esperar al sacerdote, luego a la presidenta del club femenino, luego otra vez a… los coches no paraban de salir y de llegar.
Ya habían pasado de las dos cuando comenzaron las solemnidades, y entonces duraron mucho tiempo. Stephe estaba con su amigo en la puerta de la capilla, esperando. De repente se dio la vuelta:
—Tengo que cortar flores —dijo.
Jan Olieslagers le preguntó:
—¿Te lo ha dicho?
Stephe asintió:
—Sí, gladiolos, quiere gladiolos.
Regresó con las dos manos llenas de flores, las escondió ante la puerta bajo un banco de piedra.
—¿Aún no han terminado? —preguntó.
Pero alguien hablaba, y luego otro, y luego otro… ¡Ay, parecía que esa ceremonia no iba a acabar nunca!
Finalmente, el sacerdote salió, subió con los padres al primer coche. A continuación fue saliendo la gente, con una increíble lentitud. Otros tuvieron que esperar hasta que los coches regresaran de la ciudad para recogerlos. Stephe estaba tan excitado que no podía mantenerse quieto ni un segundo, no dejaba de hablar para sí. Su comportamiento llamaba la atención.
—Vete al banco, Stephe —le aconsejó el holandés—. Yo esperaré aquí. Cuando se haya ido el último te llamaré.
Jan Olieslagers se sentó en otro banco, situado junto a la puerta del cementerio, a veces recorría el camino hasta la capilla, como lo hacían otros participantes en el duelo. Vio que los miembros del club femenino subían a un coche, luego a un par de soldados llevarse una caja amarilla en un auto.
También vio al director de la fábrica química, que pasó muy cerca de él, pero no lo reconoció.
El viejo Pawlaczek se acercó a él.
—Ya se han ido todos —gruñó—, cierra la puerta, Mike.
Jan Olieslagers saltó sobre las tumbas.
—¡La capilla está vacía, Stephe! —gritó—. Ven, te está esperando.
Stephe se levantó, tambaleándose.
—Quiero… —comenzó a decir.
—¿Qué quieres? —le urgió el holandés.
—Ella lo quiere, ella —balbuceó Stephe.
—¿Qué es lo que quiere?
—No en la capilla, ni en el osario… en nuestra habitación —dijo Stephe.
Eso no le agradaba nada a Olieslagers. Estaba muy cansado, quería dormir un par de horas, o al menos intentarlo. Pero los ojos de Stephe suplicaban y rogaban como los ojos de un niño. Le dio una palmadita en el hombro:
—Está bien, Stephe, está bien, pero date prisa, ya empieza a amanecer. Llevaré las flores a la habitación.
—¡Gracias, señor, gracias! —dijo Stephe.
Stephe corrió a la capilla; el holandés cogió los gladiolos. Los llevó a la habitación y los esparció por la cama de Stephe y por el suelo. Empujó su cama contra la pared.
Pero entonces vino Stephe temblando y con las manos vacías.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó Olieslagers.
Y Stephe susurró:
—¡El ataúd está vacío!
El holandés reflexionó un instante. ¡Ah, eso era lo que los soldados se habían llevado!
El gran féretro guarnecido de plata sólo era una pieza de exhibición, y era la caja que había a su lado la que albergaba a la muerta. Era probable que quisieran enterrarla en otro lugar.
Se lo dijo a Stephe; pero él no lo entendió a la primera. Se lo tuvo que repetir dos veces hasta que lo comprendió.
—Pero ¿dónde entonces… dónde? —preguntó—, ¿dónde la van a enterrar?
—¿Cómo voy a saberlo? —respondió su amigo.
—Yo… yo… —balbuceó Stephe, y se fue hacia la puerta.
—¿Adónde vas? —preguntó el holandés.
Stephe dijo:
—Me la han robado, tengo que encontrarla.
Y se fue.
Jan Olieslagers le llamó, pero el otro no le oía. Reflexionó: «Ahora cometerá una estupidez mayúscula. Tengo que protegerle, es mi amigo».
Pero ¿qué podía hacer? Se desvistió, se lavó, volvió a vestirse. Se metió un par de mandarinas en el bolsillo, se puso la gorra y salió. La puerta del cementerio estaba cerrada, él mismo tenía la llave en el bolsillo, así que Stephe la había escalado. La abrió con cuidado, salió y la cerró. Emprendió el camino hacia la ciudad, allí encontraría a Stephe.
Peló sus mandarinas y se las comió. Reflexionó. Si iban a enterrar a Gladys Paschtisch en otro lugar, no podía ser en Andernach. Ese cementerio era el único que había en esa pequeña ciudad; no había ninguna otra posibilidad. Pero entonces, entonces tendrían que coger el primer tren de la mañana, el que llevaba a Chicago. Conocía muy bien el horario de trenes, ya que siempre tenía que estar preparado para abandonar la ciudad ante un imprevisto. El primer tren rápido salía a las cinco y media.
Miró el reloj, tenía que apresurarse. Caminó más deprisa, comenzó a correr durante algún trecho, y se fijó por si acaso veía a Stephe en el camino. Pero no lo vio, era muy probable que hubiese corrido hasta la ciudad. Dobló en la calle principal y tomó un atajo hasta la estación. Quedaban dieciocho minutos hasta la salida del tren.
Recorrió las salas de espera y los andenes. Había muy poca gente y no vio ni a Stephe ni a ninguna persona que pudiera estar encargada del transporte de un cuerpo. Regresó a la calle, poco después llegaron varios coches. Hombres y mujeres de luto bajaron de ellos. Reconoció al padre, Paschitsch, y a su rolliza esposa; también reconoció a Dan Bloomingdale, el mejor abogado de la ciudad, al que había visto a menudo en el cementerio. Del coche siguiente se bajaron un oficial y un par de soldados, del tercero varias personas con coronas funerarias. Y al otro lado de la plaza vio a Stephe, que se acercaba corriendo. Le hizo una señal y siguió a la comitiva fúnebre, que acababa de entrar en la estación. Todos se dirigieron a la sala de espera, sólo los soldados se apresuraron hacia la sala de equipajes. Vio cómo allí subían la gran caja sobre un carro y lo empujaban hacia el andén.
El tren rechinó, los soldados acercaron el carro al vagón de equipajes; dos señores subieron al vagón con los brazos llenos de coronas funerarias. El abogado habló con el jefe del tren, le enseñó las autorizaciones oficiales que permitían el traslado del cadáver.
En ese mismo momento llegó Stephe, completamente falto de aliento, incapaz de decir una sola palabra. Gimió, sollozó, extendió las manos hacia la caja.
—¡Fuera manos! —gritó el oficial.
Stephe se agarró al ataúd, como si quisiera llevárselo. De sus labios goteaba la saliva y de su pecho surgió un gruñido ronco.
Dos soldados se echaron sobre él, pero él logró zafarse de ellos.
—¡Ladrones! —gritó—. ¡Ladrones! ¡Hijos de puta!
Volvieron a arrojarse sobre él: confusión de gritos y jadeos. Lograron tirarlo al suelo, pero él seguía desgañitándose:
—¡Ladrones! ¡Hijos de puta!
Dan Bloomingdale, el abogado, no quería ningún escándalo.
—¡Soltadlo! —ordenó—. ¿No veis que está loco? ¡Un enamorado grillado!
Se volvió hacia Stephe.
—¿Qué pasa, muchacho, la querías?
Por un momento Stephe pareció calmarse.
—Sí, señor —balbuceó—, sí.
—Bueno —le apaciguó el abogado—, es comprensible, era muy bonita, ¡habrá otros muchos que se hayan enamorado de ella! Pero tienes que comprenderlo: ¡está muerta! ¡Muerta y bien muerta!
—¡Sí, señor, sí! —musitó Stephe muy calmado.
De repente pareció recordar algo. Modesto, como un niño, le rogó:
—¿Podría viajar con ella?
El abogado negó con la cabeza, se veía que sentía una gran simpatía por ese loco enamorado.
—No sé, muchacho, realmente, no sé si puedes, tal vez…
Stephe le interrumpió con un nuevo pensamiento:
—Señor, si sólo me dijera dónde la van a enterrar, quiero llevarle flores.
El abogado cogió su mano y la estrechó:
—Eres un buen chico, de verdad, ¡un buen chico! Enterrar… bueno, no la van a enterrar. Vamos a Chicago, al crematorio. ¡La van a incinerar!
Fue como si un hacha pesada le hubiese cercenado la cabeza. Stephe se tambaleó, mugió como un toro y cayó, uno de los soldados pudo cogerle a tiempo y evitó que se diera con el suelo.
—In… ci… ne… —gimió—. ¡No, no! No puede… ella no quiere, no quiere…
Dan Bloomingdale recogió la gorra, que se había caído al suelo, se la puso a Stephe en la cabeza.
—Sí, muchacho, sí, precisamente fue ella la que así lo quiso. Soy abogado y notario, hizo su testamento delante de mí. Mira.
Sacó un documento de su bolsillo y se lo mostró.
—Me lo dictó ella misma. Su última voluntad fue que se la incinerara.
Stephe miró el documento de hito en hito, abrió los labios, pero no pudo emitir ni siquiera un sonido. Introdujeron el ataúd en el vagón y depositaron cuidadosamente a Stephe en el carro. Él dejó caer los brazos y se quedó como apático.
Se oyó el pitido que anunciaba la salida del tren. La gente se apresuró a subir. Sólo los soldados se quedaron en el andén y se alejaron lentamente. El tren partió.
Jan Olieslagers se acercó a Stephe y le ayudó a levantarse.
—Vamos, Stephe, vamos.
Le llevó a la sala de espera, pidió café. Pero Stephe no se lo tomó.
—Vamos a casa —dijo el holandés por fin, pero Stephe negó con la cabeza. Tras una pausa, habló con calma y tranquilidad, no, jamás volvería al cementerio.
—Entonces, ¿adónde quieres ir?
—No lo sé —dijo Stephe.
—¿Quieres que nos vayamos? Tú y yo, juntos, a cualquier parte. No esperó su respuesta. Se fue al cementerio, guardó sus cosas y las de Stephe en dos maletas, regresó a la ciudad y encontró a Stephe inmóvil en la misma silla donde lo había dejado.
—¡Me ha traicionado! —murmuró—, traicionado… —y repitió esta palabra como si ninguna otra tuviera cabida en su cerebro.
Jan Olieslagers compró billetes para el tren de las diez. Obligó a Stephe a que comiera un poco, le llevó la taza a la boca, le alimentó como a un niño.
—Traicionado —susurraba Stephe—, traicionado.
Se subieron al tren. Jan Olieslagers dijo:
—Vamos a Chicago, luego a Baltimore.
Desde allí… Srephe respondió:
—Traicionado, me ha traicionado.
El holandés estaba muy cansado. Contó y comprobó que no había dormido nada en treinta horas. Se reclinó y se quedó adormecido.
Cada cierto tiempo miraba a su amigo.
—Traicionado… —oía.
Y cuando por fin se quedó profundamente dormido, seguía resonando en sus oídos:
—Traicionado, me ha tra-i-cio-na-do.
El revisor le sacudió.
—¡Estamos en Chicago! ¡Tiene que bajarse, señor!
Jan Olieslagers se incorporó:
—¿Dónde está Stephe? —preguntó—. ¿Dónde está mi amigo?
—¡Se ha bajado! —dijo el revisor—, en…, en… —se había olvidado de la estación. Pero había sido hacía cuatro horas, o tal vez cinco.
Jan Olieslagers miró a su alrededor, también faltaba la maleta de Stephe. Se la había llevado consigo.
No volvió a verlo.