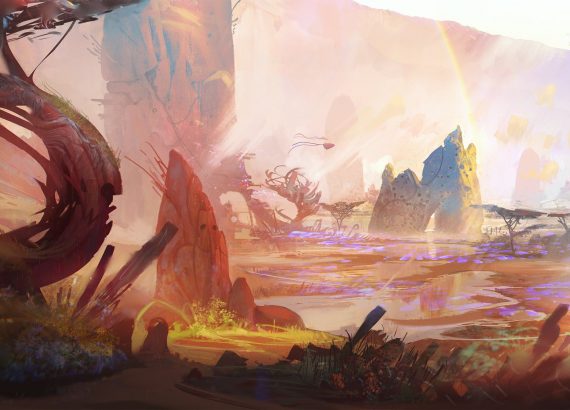La Albatros, de Stanislaw Lem

El almuerzo se componía de siete platos sin contar los entremeses. Los carritos con el vino rodaban sin ruido por los acristalados pasillos. Cada mesa estaba iluminada por un foco situado en el techo. Mientras comían la sopa de tortuga la iluminación fue de color limón, durante el pescado casi blanca con matices azulados. Al pollo lo inundó el rosa mezclado con un sedoso y cálido gris. Afortunadamente, no oscurecieron las luces durante el café, pues el estado de ánimo de Pirx era ya lo bastante sombrío. La comida había terminado con sus energías. Se prometió a sí mismo que, a partir de ese momento, comería en la cubierta inferior, en el bar. Toda aquella etiqueta le resultaba excesiva. Tenía que estar todo el rato preocupándose de dónde ponía los codos. ¡Y vaya desfile de modas! La sala era circular y estaba hundida medio rellano en relación al resto del piso, rodeada por un anfiteatro de escalones. Parecía un gigantesco plato de color oro crema, lleno de los más apetecibles aperitivos del mundo; los vestidos rígidos, semitransparentes, susurraban a sus espaldas. Una multitud festiva y alegre llenaba la sala. Una orquesta auténtica tocaba música bailable y verdaderos camareros, cada uno de ellos ataviado como un director de orquesta, servían la comida. «La Transgalactic le ofrece intimidad, servicio individualizado, discreción, auténtica hospitalidad y una tripulación compuesta exclusivamente por seres humanos, cada uno de ellos un artista en su oficio.»
Mientras sorbía el café solo y fumaba un cigarrillo, Pirx trató de encontrar algún lugar en la sala a donde poder mirar. Un lugar tranquilo, adecuado para descansar. Su vecina le gustaba. Llevaba una piedra negra en el escote, plana y áspera. No procedía de la Tierra, probablemente era de Marte. Debía costar una fortuna, pensó, a pesar de que parecía un trozo de adoquín. Las mujeres no deberían tener tanto dinero.
No se sentía escandalizado ni asombrado. Simplemente observador. Lentamente creció el deseo de estirar las piernas. ¿Un paseo en cubierta? Se levantó, hizo una ligera inclinación y salió. Al pasar por entre las columnas poligonales, recubiertas de un sinnúmero de espejos, vio su propio reflejo: se le veía un botón debajo del nudo de la corbata. ¡Bah, de todas formas ya nadie llevaba corbatas así! Una vez en el pasillo se arregló el cuello, cogió el ascensor y subió al piso más alto, a la cubierta de paseo. El ascensor se abrió sin ruido y Pirx dio un suspiro de alivio: no había ni un alma. Una tercera parte de la cúpula del techo, con su acristalado tejado elevándose en arco sobre las filas de tumbonas, estaba descorrida y parecía una negra y gigantesca ventana abierta a las estrellas. Las tumbonas, con un montón de mantas encima, estaban vacías. En una de las últimas había alguien tapado hasta el cuello, el extraño viejo que iba a almorzar una hora antes que todo el mundo y comía solo en la sala vacía, cubriéndose la cara con la servilleta en cuanto sentía la mirada de alguien posarse sobre él.
Se recostó en una de las tumbonas. Las invisibles bocas de los acondicionadores de aire hacían correr por cubierta una brisa intermitente, que parecía soplar directamente de las negras profundidades del cielo. Los constructores empleados por la Transgalactic sabían bien lo que hacían. La tumbona era cómoda, más cómoda incluso que las butacas anatómicas de los pilotos, a pesar de su diseño electrónico. Pirx comenzó a sentir frío. Para eso estaban las mantas. Se envolvió en una como si fuese un edredón.
Alguien se acercaba. Por las escaleras, no por el ascensor. Su vecina del comedor. ¿Cuántos años tendría? Llevaba puesto un vestido completamente diferente. ¿O quizá se trataba de otra mujer? Se instaló tres sillas más allá y abrió un libro. La brisa hacía crujir las hojas. Pirx miró recto hacia adelante. La Cruz del Sur se veía muy bonita, lo mismo que la punta de la Osa Menor, una mancha más clara sobre un fondo negro, cortada por el marco de la ventana. El vuelo duraba siete días. En siete días podían suceder multitud de cosas. Se movió a propósito, haciendo crujir el grueso papel cuidadosamente plegado en cuatro en el bolsillo interior sobre su pecho. Se sentía contento. Al final de su viaje le aguardaba el puesto de segundo navegante. Conocía bien el itinerario: de la Tierra del Norte en avión a Eurasia y a continuación a la India. Entre sus documentos llevaba billetes suficientes para formar un libro pequeño, cada impreso de distinto color y por duplicado, resguardos, talones, todo con adornos dorados —de hecho, todo lo que la Transgalactic ofrecía a sus pasajeros goteaba, literalmente, plata y oro. La pasajera de la tercera silla era muy bella. Quizá estuviese sola. ¿Debía intentar entablar conversación? ¿O presentarse, por lo menos? Era una desgracia tener un nombre tan corto; apenas empezaba uno a decirlo, ya se había acabado. Y encima sonaba exactamente igual que «iks». Los peores líos le pasaban siempre por teléfono. ¡Venga, atrévete a decirle algo! Muy bien, pero ¿qué?
Se puso nervioso otra vez. Desde Marte el viaje parecía algo completamente distinto. Los armadores de la compañía le habían pagado el vuelo en aquella nave, al parecer porque tenían negocios con la Transgalactic, no precisamente por filantropía. A pesar de sus casi tres mil millones de kilómetros de vuelo, nunca había volado en nada parecido a la Titán. ¡Qué distinta de los cargueros! Una masa de ciento ochenta toneladas en reposo, cuatro reactores principales, una velocidad de crucero de sesenta y cinco kilómetros por segundo, mil doscientos pasajeros en camarotes individuales, dobles o en suites, todos con baño, gravedad estable garantizada a excepción del despegue y el aterrizaje, el máximo confort, la máxima seguridad, una tripulación de cuarenta y dos personas, más doscientas sesenta de servicio. Cerámica, acero, oro, paladio, cromo, níquel, iridio, plástico, mármol de Carrara, roble, caoba, plata, cristal. Dos piscinas, cuatro cines, dieciocho cabinas de comunicación directa con la Tierra, sólo para uso de los pasajeros. Sala de conciertos. Seis cubiertas principales, cuatro de paseo, ascensores automáticos, oficina de reserva de billetes para cualquier nave del sistema, hasta con un año de anticipación. Bares. Casinos. Grandes almacenes. Un rincón de los artesanos, copia fiel de algún viejo callejón terrestre, con bodegón incluido, farolas de gas, una Luna, un muro ciego, gatos paseándose por él. Un invernadero y sólo el diablo sabe qué más. Se habría necesitado un mes de viaje para poder recorrerlo todo por lo menos una vez.
La pasajera continuaba leyendo el libro. ¿Qué necesidad tenían las mujeres de teñirse el cabello de aquel color? A un hombre normal le resultaba… Pero a ella le sentaba bien. Pirx pensó que si tuviese en la mano un cigarrillo encendido se le ocurrirían de inmediato las palabras adecuadas. Metió la mano en el bolsillo.
En el instante en que sacaba la pitillera —nunca antes había tenido una, aquella se la había dado Boman de recuerdo y la llevaba por amistad—, esta se volvió un poco más pesada de lo normal. Sólo una chispa. Pero estaba seguro de ello. ¿Habría aumentado la aceleración?
Aguzó el oído. ¡Ajajá! ¡Efectivamente! Los motores ejercían mayor potencia. Un pasajero corriente no se habría dado cuenta en absoluto, la maquinaria de la Titán estaba separada de la parte habitada de la nave por paneles con cuatro capas de aislante. Eligió una pálida estrella, visible en el rincón mismo del marco de la ventana, y la miró fijamente. Si sólo están acelerando, pensó, no se moverá de su sitio. Pero si se mueve lo más mínimo… Se movió. Lentamente, muy lentamente, se estaba deslizando hacia un costado.
«La nave está dando la vuelta sobre su eje», pensó.
La Titán volaba por un «túnel cósmico» en cuyo camino no había nada, ni polvo ni meteoritos, nada excepto el vacío. El piloto de la Titán, cuyo deber era asegurarse de que el gigante tenía vía libre, volaba delante, a una distancia de mil novecientos kilómetros. ¿Para qué? Por razones de seguridad, a pesar de que la Transgalactic tenía asegurada la prioridad absoluta de paso en su sector de la parábola, debido a un convenio concertado con la Sociedad Unificada de Astronavegación. Nadie podía meterse en su ruta. Y, desde que miles de sondas no tripuladas patrullaban los sectores transuránicos, la alarma antimeteoritos llegaba ahora con seis horas de anticipación, por lo que las naves eran prácticamente inmunes a cualquier peligro exterior. El Cinturón de Asteroides —esos mil millones de meteoritos que orbitan entre la Tierra y Marte— se mantenía bajo vigilancia especial y los restos de cualquier nave siniestrada pasaban por detrás del plano de la elíptica, en donde el serpenteante Cinturón daba vueltas en círculos alrededor del Sol. El progreso en este sentido, incluso desde los días en que el cadete Pirx volaba en patrulla, eran inmensos.
La Titán no tenía, por tanto, ninguna razón para alterar el curso. No tenía que esquivar ningún obstáculo, porque no los había. Y sin embargo estaba girando. Pirx no necesitaba ya mirar al cielo estrellado, lo sentía en todo su cuerpo. Si hubiese querido, habría podido calcular la trayectoria de la nave, sabiendo como sabía su velocidad, su masa y el ritmo de desplazamiento de las estrellas.
«Algo está pasando —pensó—, pero ¿qué?».
No hubo ningún anuncio a los pasajeros. ¿Estarían ocultando algo? ¿Por qué?
Sabía muy poco sobre las costumbres que regían en las lujosas naves de pasajeros, pero lo bastante para adivinar lo que sucedía en la sala de máquinas y la cabina de mando; si se trataba de una avería, la nave mantendría la velocidad anterior o la reduciría. La Titán no estaba haciendo ninguna de las dos cosas. La maniobra duraba ya cuatro minutos. O sea, un giro de casi 45 grados. Curioso.
Las estrellas se inmovilizaron.
Estaban de nuevo en un curso recto, pero el peso de la pitillera que Pirx aún mantenía en la mano siguió aumentando.
Adopción de un curso recto y aumento de velocidad.
Aquello lo aclaraba todo. Durante un segundo permaneció sentado e inmóvil, después se levantó, sintiendo el aumento de peso a causa del incremento de gravedad. La pasajera de los ojos grises lo miró.
—¿Sucede algo?
—Nada importante, señora.
—Algo ha cambiado. ¿No lo nota usted?
—No es nada. Hemos aumentado un poco la velocidad —dijo.
Aquí estaba su oportunidad de entablar conversación. La observó con atención, sin que le molestase ya el color de sus cabellos. Era muy hermosa.
Se alejó, sin prisas al principio, pero luego cada vez más rápido. Seguramente ella debió pensar que estaba loco. A todo lo largo de la cubierta las paredes estaban decoradas con frescos multicolores. Pasó por una puerta con una inscripción que rezaba: «zona prohibida», y siguió por un largo y vacío corredor que brillaba metálicamente a la luz de las lámparas. Una sucesión de puertas numeradas. Siguió adelante, guiándose por el oído. Unos escalones lo llevaron a un rellano y a otra puerta. De acero. «ACCESO PROHIBIDO A TODA PERSONA AJENA AL PERSONAL ESTELAR», se leía en una placa.
¡Ja! ¡Qué nombres se le ocurrían a la Transgalactic! La puerta no tenía picaporte, se abría con una llave especial de la que él no disponía. Se frotó la nariz mientras pensaba furiosamente durante unos segundos.
—Toc-Toc-Toc —golpeó. Esperó un momento. La puerta se abrió. Una cara rubicunda de expresión lúgubre apareció en la abertura.
—¿Qué desea usted?
—Soy piloto de Patrulla —dijo.
La puerta se abrió para permitirle el paso y se encontró en lo que parecía una cabina de mando auxiliar; a lo largo de una pared había una doble hilera de mandos y en la pared opuesta las pantallas de televisión. Frente a los aparatos había varias butacas, todas vacías. Una unidad automática de aspecto achaparrado vigilaba el centelleo de las pantallas. En una estrecha mesita junto a la pared había unos vasos con asas anulares a medio vaciar. En el aire se elevaba el aroma del café recién hecho y un olor que recordaba vagamente al del plástico recalentado, mezclado con un leve rastro de ozono. La otra puerta no estaba cerrada y dejaba oír el ronroneo de las máquinas.
—¿Una llamada de socorro? —le preguntó al individuo que le había abierto.
Era un hombre bastante corpulento, con una leve hinchazón en un lado de la cara, como si le doliese una muela. La banda elástica de los auriculares le partía el cabello. Llevaba el uniforme gris fosforescente de la Transgalactic a medio abrochar, con los faldones de la camisa saliéndosele de los pantalones.
—Sí —y a continuación, tras un momento de vacilación:
—¿De Patrulla, dice usted?
—De la Base. Acabo de volver de un viaje de dos años en la Transurano. Soy navegante. Me llamo Pirx.
El otro le tendió la mano.
—Mindell, nucleónico.
Sin decir nada más se dirigieron a la otra habitación. Era una cabina de comunicaciones muy grande. Unas diez personas se apiñaban en torno al transmisor principal. Dos radiotelegrafistas, sentados y con los auriculares en los oídos, escribían sin pausa al ritmo del golpeteo de los aparatos, el zumbido de la corriente y un chirrido continuo procedente del piso de abajo. Las paredes centelleaban con innumerables luces piloto. Parecía el interior de una gran central telefónica. Los telegrafistas, casi tumbados sobre sus tableros, vestían sólo camisa y pantalón y tenían el rostro bañado en sudor; uno estaba muy pálido, el otro, un hombre mayor con una cicatriz en la cabeza, visible al partirle el cabello los cascos, tenía un aspecto más normal. Había dos hombres sentados un poco más lejos. Pirx los miró y reconoció en uno de ellos al Comandante de la nave.
Lo conocía superficialmente. El Comandante de la Titán era de baja estatura, canoso, con una cara pequeña e inexpresiva. Sentado con una pierna cruzada sobre la otra, parecía estar observando la punta de su propio zapato.
Pirx se dirigió silenciosamente a la gente de pie junto a los telegrafistas, se inclinó hacia adelante y comenzó a leer por encima del hombro del de la cicatriz: «… seis dieciocho coma tres, motores al máximo, llegaré a las ocho cero doce, fuera».
El telegrafista cogió un impreso con la mano izquierda y continuó escribiendo sin pausa: «Base Lunar a Albatros 4 Aresluna. Comprueben el grado de contaminación a bordo. Stop. Contesten en morse. Stop. Están fuera del alcance por radio. Stop. ¿Cuántas horas pueden mantener la aceleración de emergencia? Stop. Cambio.»
«Poryw 2 Aresluna a Base Lunar. Me dirijo a toda potencia hacia la Albatros, sector 64. Stop. Tengo el reactor recalentado, pero sigo adelante. Stop. Fuera.»
De repente el otro telegrafista, el más pálido de los dos, emitió un gemido inarticulado y todos se inclinaron a mirar por encima de su hombro. Mindell, el hombre que había dejado entrar a Pirx, entregó los mensajes escritos al Comandante, mientras el otro telegrafista seguía transcribiendo.
«Albatros 4 a todas las naves. Estoy en la zona de la elipse T 341, sector 65. Stop. La brecha del casco continúa abriéndose. Stop. Hay filtraciones en los compartimientos estancos de popa. Stop. Reactor a punto de salirse fuera de control. Stop. Daños múltiples en el tabique principal. Stop. Contaminación de tercer grado y aumentando por la aceleración de emergencia. Stop. Procedo a intentar sellar las filtraciones. Stop. Traslado la tripulación a proa. Fuera.»
Al radiotelegrafista le temblaban las manos mientras escribía. Uno de los que estaban de pie lo agarró por el cuello de la camisa, lo levantó y lo sacó por la puerta. Un momento más tarde regresó y se sentó en su lugar.
—Tiene un hermano a bordo de la Albatros —dijo a modo de explicación, sin dirigirse a nadie en especial. Pirx se inclinó ahora sobre el hombre de mayor edad, que había comenzado de nuevo a escribir:
«Base Lunar a Albatros 4 Aresluna. Van en su ayuda las siguientes naves: Poryw del sector 64, Titán, del sector 67, Balística 8, del sector 44, Kobold 702, del sector 94. Stop. Sellen la fisura del casco. Stop. Pónganse los trajes espaciales. Stop. Indiquen curso actual. Stop…»
El que había sustituido al telegrafista joven exclamó: ¡La Albatros!, y todos se inclinaron sobre él. Escribió:
«Albatros 4 a todas las naves. Rumbo incontrolado. Stop. Fisuras en el casco. Stop. Pérdida de aire. Stop. Tripulación con trajes espaciales. Stop. Sala de máquinas inundada de refrigerante, escudos protectores perforados, 63° de temperatura en la cabina de mandos. Stop. Fisura inicial sellada. Stop. Líquido refrigerante hirviendo. Stop. Transmisor principal inundado. Stop. Cambio a conexión por radio. Les estaremos esperando. Fuera.»
Pirx sintió necesidad de encender un cigarrillo. Casi todo el mundo estaba fumando y el humo se elevaba en lívidas volutas antes de ser absorbido por las bocas del sistema de ventilación. Buscó en todos los bolsillos y no pudo encontrarlos. Alguien, no supo quién, le puso en la mano un paquete abierto. Encendió uno. El Comandante habló:
—Señor Mindell —dijo, mordiéndose el labio inferior—, a toda potencia.
Mindell pareció momentáneamente sorprendido, pero no dijo nada.
—¿Damos la alarma? —preguntó el hombre sentado junto al Comandante.
—Sí, yo mismo lo haré. Deme.
Se acercó el brazo del micrófono y comenzó a decir:
—Titán Aresterra a Albatros 4. Nos dirigimos hacia ustedes a toda potencia. Estamos entrando en su sector. Llegaremos dentro de una hora. Traten de escapar por la escotilla de emergencia. Resistan. Resistan. Fuera.
Apartó el micrófono y se puso de pie. Mindell daba órdenes por el intercomunicador situado en la pared opuesta:
—Chicos, dentro de cinco minutos motores al máximo.
—¡Sí, señor! —se oyó la respuesta al otro lado de la línea.
El Comandante salió un momento, pero su voz llegaba desde la otra habitación:
—¡Atención, a todos los pasajeros! ¡Pasajeros! ¡Atención! Esto es un aviso importante. Dentro de cuatro minutos nuestra nave aumentará de velocidad. Hemos recibido una llamada de socorro y nos disponemos a responder con… —Alguien cerró la puerta. Mindell le dio un golpecito en el hombro a Pirx.
—Agárrese a algo. Vamos a ponernos a 2 g, o más.
Pirx asintió con la cabeza. Para él 2 g no eran prácticamente nada, pero consideró que no era momento para presumir de su propia resistencia. Obedientemente asió el respaldo de la butaca en la que estaba sentado el radiotelegrafista de más edad. Leyó por encima de su hombro:
«Albatros 4 a Titán. No podremos aguantar una hora a bordo. Stop. Escotilla de emergencia obstruida por las bandas de refuerzo al reventar. Stop. Temperatura en la cabina de mandos 81°. Stop. Trataremos de escapar cortando el blindaje de proa. Fuera.»
Mindell le arrancó la hoja escrita y corrió a la otra habitación. Mientras abría la puerta, el suelo tembló levemente y todos sintieron que sus cuerpos se volvían de repente más pesados.
El Comandante entró, caminando con evidente esfuerzo. Se sentó en su butaca. Alguien le alargó el cable del micrófono. En la otra mano sostenía, arrugado, el último radiograma de la Albatros. Lo desarrugó y lo estuvo mirando durante largo rato.
—Titán Aresterra a Albatros 4 —dijo finalmente—. Estaremos junto a ustedes dentro de cincuenta minutos. Nos aproximaremos por el curso ochenta y cuatro coma quince. Stop. Ochenta y uno coma dos. Stop. Abandonen la nave. Abandonen la nave. Los encontraremos. Resistan. Fuera.»
El hombre que había sustituido al telegrafista más joven, ahora él también con la camisa del uniforme desabrochada, se levantó de pronto y le dirigió una mirada urgente al Comandante, que se acercó inmediatamente. El radiotelegrafista se quitó los auriculares y se los tendió al Comandante, que se los colocó, mientras el otro hombre regulaba el ruidoso altavoz. Un segundo más tarde se quedaron todos petrificados.
En la cabina había veteranos con muchos años de vuelo, pero ninguno de ellos había escuchado nunca nada semejante. Una voz apenas audible, ahogada por un prolongado crepitar, como si estuviera atrapada tras una pared en llamas, gritaba:
«Albatros… atención a todos los hombres… líquido refrigerante a la cabina de mando… temperatura insoportable… la tripulación luchando hasta el final… adiós… todas las líneas… fuera…»
La voz se fue apagando hasta que sólo el rugido de las llamas fue audible. El altavoz se llenó de estática. Era difícil mantenerse en pie y, sin embargo, todos lo hicieron, encorvándose y apoyándose en la pared metálica.
—Balística 8 a Base Lunar —dijo una fuerte voz— me dirijo hacia Albatros 4. Dejen vía libre en el sector 67. Voy a toda potencia, imposible realizar maniobra de desvío. Cambio.
El silencio duró unos cuantos segundos.
—Base Lunar a todas las naves en los sectores 66, 67,68,46,47,48 y 96. Todos esos sectores quedan cerrados. Todas las naves que no se dirijan a toda potencia hacia la Albatros 4 deben frenar inmediatamente, poner los reactores en punto muerto y encender las luces de posición. ¡Atención, Poryw! ¡Atención, Titán Aresterra! ¡Atención, Balística 8! ¡Atención, Kobold 702! Habla Base Lunar. Tienen vía libre hacia la Albatros 4. Detenido todo el tráfico situado dentro del radio del punto de socorro. Tengan cuidado de apagar los frenos una vez establezcan contacto visual con la Albatros. Es posible que la tripulación haya abandonado la nave. ¡Buena Suerte! ¡Buena Suerte! Fuera.
La Poryw fue la primera en responder, en morse. Pirx escuchó con atención los pitidos:
«Poryw Aresterra a todas las naves que se dirigen en ayuda de la Albatros 4. He entrado en su sector, estaré junto a ella dentro de dieciocho minutos. Stop. Tengo el reactor recalentado y la refrigeración dañada. Stop. Necesitaré ayuda médica tras la operación de rescate. Stop. Comienzo maniobra de frenado a toda potencia. Fuera.»
—¡Está loco! —exclamó alguien, haciendo que todos los demás, hasta ahora inmóviles como estatuas, se volvieran a buscar con los ojos a quien lo había dicho. Se oyó un corto e irritado murmullo que se apagó rápidamente.
—La Poryw llegará primero —dijo Mindell, mirando de reojo al Comandante— y ella misma necesitará ayuda dentro de cuarenta minutos…
Se interrumpió al oírse una voz entre los ruidos de estática de los altavoces:
—Poryw Aresterra a todas las naves que se dirigen en ayuda de la Albatros 4. La tengo en pantalla. Va a la deriva en las cercanías de la elipse T 348. La popa es una brasa al rojo vivo. No hay ni rastro de las luces de señales. No contesta a mis llamadas. Freno y comienzo la operación de rescate. Fuera.»
En la otra habitación se oyeron unos zumbidos. Mindell y otro hombre más salieron. Pirx sentía los músculos tensos como cables. ¡Dios! ¡Cómo desearía estar allí! Mindell regresó.
—¿Qué pasa ahí? —preguntó el Comandante.
—Los pasajeros preguntan cuándo podrán volver a bailar —respondió Mindell.
Pirx ni siquiera lo escuchó. Siguió mirando con fijeza al altavoz.
—Dentro de poco —contestó el Comandante con voz tranquila y sin inflexión—. Conecten el monitor. Estamos dentro del alcance visual. Dentro de un par de minutos deberíamos verlos. Señor Mindell, dé otro aviso. Frenaremos en superdirecta.
—Sí, señor —contestó Mindell y salió.
El altavoz silbó y se oyó una voz:
—Base Lunar a Titán Aresterra y Kobold 702. ¡Atención! ¡Atención! Balística 8 ha visto un relámpago de una intensidad lumínica de menos cuatro en el centro del sector 65. Ni la Poryw ni la Albatros responden a las llamadas. Por consideración a la seguridad de los pasajeros, se ordena a la Titán Aresterra frenar y ponerse en contacto con la Base inmediatamente. La Balística, 8 y la Kobold 702 pueden actuar según su propio criterio. Repito: Se ordena a la Titán Aresterra…
Todos los ojos se volvieron hacia el Comandante.
—Señor Mindell —dijo—. ¿Podemos frenar?
Mindell consultó su reloj de pulsera.
—No, Comandante. Estamos próximos a establecer contacto visual. Necesitaríamos por lo menos 6 g.
—¿Y si cambiamos el curso?
—Aun así necesitaríamos 3 g —dijo Mindell.
—Bueno, entonces está decidido.
El Comandante se levantó, se dirigió al micrófono y habló:
—Titán Aresterra a Base Lunar. Imposible frenar a la velocidad actual. Cambio el curso con maniobra de desvío a media potencia y salgo del curso doscientos dos del sector 65 al 66. Solicito vía libre. Cambio.
—Esperen hasta recibir información —dijo, volviéndose hacia el hombre que estaba sentado junto a él. Mindell gritaba órdenes por el intercomunicador, los timbres sonaban y las luces piloto saltaban en el tablero de mandos. La habitación pareció oscurecerse de repente —un «oscurecimiento» causado por la disminución del flujo de sangre a los ojos debido al aumento de gravedad. Pirx afianzó bien las piernas. Estaban frenando y girando al mismo tiempo. La Titán vibraba débilmente y se oía el prolongado y agudo silbar de los motores.
—¡Siéntense! —gritó el Comandante. ¡No necesito héroes aquí!
Todo el mundo se sentó, o más bien se dejó caer, en el suelo, cubierto por una gruesa capa de gomaespuma.
—¡Se van a hacer añicos un buen montón de cosas! —gruñó un hombre sentado junto a Pirx.
El Comandante lo escuchó.
—Ya lo pagará la Compañía de Seguros —contestó desde su butaca.
La gravedad era ahora de 3 g, y Pirx apenas podía tocarse la cara con las manos. Los pasajeros estarían a salvo acostados en sus camarotes. ¡Pero menuda catástrofe en las cocinas y los comedores! ¿Y la palmera? Ningún árbol soportaría aquella gravedad. ¡Y abajo! ¡Un cargamento completo de porcelana rota! ¡El aspecto que tendría todo ahora!
El altavoz anunció:
—Balística 8 a todas las naves. Tengo a la Albatros en pantalla. Está rodeada por una nube. La popa es una brasa. Finalizo la maniobra de frenado y envío un equipo de rescate para buscar supervivientes. La Poryw no contesta a las llamadas. Fuera.
La aceleración disminuyó lentamente. Alguien apareció en la otra puerta, el Comandante dio permiso para que se levantaran y todo el mundo se precipitó a la puerta. Pirx fue el último en entrar en la cabina de mandos principal. Como si de un cine para gigantes se tratara, toda la pared delantera estaba ocupada por una enorme pantalla convexa de 8 por 16 metros. Todas las luces de la cabina de mando estaban apagadas. Contra el negro fondo estrellado del firmamento, en el cuadrante izquierdo, un poco más abajo del eje principal de la Titán, se recortaba la silueta de la Albatros como una delgada rayita incandescente, con la proa convertida en un carbón al rojo vivo, como la brasa de un cigarrillo. Y aquella mota, aquella minúscula línea, formaba el núcleo de una burbuja diáfana y levemente achatada que lanzaba proyecciones semejantes a punzantes espinas en todas direcciones —una ampolla nubosa que se disolvía poco a poco, dejando penetrar la luz estelar. De pronto todos se abalanzaron hacia adelante, como si quisieran meterse en la pantalla. Abajo del todo, en el ángulo inferior derecho, un punto luminoso había comenzado a palpitar rápidamente. ¡Era la Poryw!
«r-e-a-c-c-i-ó-n / e-n / c-a-d-e-n-a / i-n-c-o-n-t-r-o-l-a-b-l-e / e-n / e-l / r-e-a-c-t-o-r / d-e / a-l-b-a-t-r-o-s / b-a-j-a-s / e-n / m-i / t-r-i-p-u-l-a-c-i-ó-n / s-t-o-p / q-u-e-m-a-d-o-s / s-t-o-p / s-o-l-i-c-i-t-o / m-é-d-i-c-o-s / s-t-o-p / t-r-a-n-s-m-i-s-o-r / a-v-e-r-i-ad-o / p-o-r / l-a / e-x-p-l-o-s-i-ó-n / s-t-o-p / f-i-s-u-r-a / e-n / e-l / r-e-a-c-t-o-r / s-t-o-p / l-i-s-t-o-s / p-a-r-a / e-x-p-u-l-s-a-r / e-l / r-e-a-c-t-o-r / s-i / n-o / p-o-d-e-m-o-s / c-o-n-t-r-o-l-a-r / l-a-s / f-i-l-t-r-a-c-i-o-n-e-s / s-t-o-p», descifró Pirx el acompasado relampagueo del punto luminoso.
La Albatros no era ya visible. Tan sólo una mancha de color amarillo ámbar colgaba aún entre las estrellas, en forma de jirones con aspecto de crines. Cuanto más derivaba hacia el ángulo inferior izquierdo de la pantalla, más gigante parecía la Titán en relación con ella, conforme tomaba el nuevo rumbo que la sacaría del sector asolado por la catástrofe. La puerta de la cabina de radio estaba abierta, y por ella se filtraba un rayo de luz que cortaba las penumbras de la cabina de mandos, junto con la voz de la transmisión de radio de la Balística:
—Balística 8 a Base Lunar. He frenado en la zona central del sector 65. La Poryw me indica, mediante señales ópticas, bajas y fisura en el reactor. La tengo localizada a un miliparsec por debajo de mí. Señala que se dispone a expulsar el reactor. Respondo a su petición de asistencia médica. Búsqueda de la tripulación de la Albatros dificultada por la contaminación causada por la nube radioactiva de una temperatura en superficie superior a los 1.200 grados. La Titán Aresterra entra ahora en mi campo de visión adelantándome a plena potencia en dirección al sector 65. Espero la llegada de la Kobold 702 para iniciar conjuntamente la misión de rescate. Fuera.
—¡Todos a sus puestos! —gritó una fuerte voz, al tiempo que se encendían las luces de la cabina de mando. Súbitamente todo fue movimiento de nuevo: la gente se apresuraba en varias direcciones a la vez, Mindell daba órdenes de pie delante del tablero de mandos, cierto número de timbres sonaron a la vez… por fin, la sala se quedó vacía, a excepción del Comandante, Mindell, Pirx y el joven radiotelegrafista, que, de pie en un rincón enfrente de la pantalla, observaba cómo la ampolla de humo se expandía lentamente, difuminándose poco a poco contra el cielo estrellado.
—Ah, es usted —dijo el Comandante, como si viese a Pirx por primera vez, y le tendió la mano—. ¿Alguna noticia de la Kobold? —preguntó, por encima del hombro de Pirx, a alguien situado en la puerta de la cabina de radio.
—Sí señor, está lista para actuar de apoyo.
—Bien.
Permanecieron de pie mirando la pantalla unos momentos más. El último rastro de la enrarecida nube había desaparecido y la pantalla aparecía nuevamente llena de una limpia oscuridad estrellada.
—¿Cree que pueda haber supervivientes? —preguntó Pirx, como si el Comandante de la Titán pudiese saber más que él. Después de todo, se supone que un Comandante debe saberlo todo.
—Se les deben haber atascado las escotillas —contestó este. Era más de una cabeza más bajo que Pirx, con los cabellos de color plomo; Pirx no recordaba si siempre los había tenido tan grises o si había encanecido de repente.
—¡Mindell! —llamó el Comandante al ver pasar al ingeniero—, comunique a los pasajeros el fin de la emergencia, por favor. Ya pueden volver a bailar.
—¿Conocía usted la Albatros? —preguntó, dirigiéndose al silencioso Pirx.
—No.
—De la Compañía Occidental. Veintitrés mil toneladas… —le interrumpieron—. Bueno ¿qué pasa?
El radiotelegrafista se acercó y le entregó un impreso escrito, Pirx pudo leer las primeras palabras: «Balística 8 a…» Retrocedió y, cuando vio que estaba estorbando a la gente que pasaba continuamente por la cabina de mando, se pegó a la pared en un rincón. Llegó Mindell corriendo.
—¿Qué tal? —le preguntó Pirx—. ¿Alguna noticia de la Poryw?
Mindell se paró a secarse la sudorosa frente con un pañuelo y Pirx sintió como si lo conociese desde hacía años.
—Casi no la cuentan —jadeó Mindell—. Los alcanzó la onda expansiva y el sistema de refrigeración del reactor se les desprendió a consecuencia de la sacudida, el muy jodido es siempre lo primero que falla.
Quemaduras de primer y segundo grado. Los médicos ya están allí.
—¿Los de la Balística?
—Sí.
—¡Comandante! ¡La Base Lunar! —llamó alguien desde la puerta de la cabina de radio, y el Comandante salió de la habitación. Pirx permaneció frente a Mindell, quien se guardó el pañuelo en el bolsillo y se tocó instintivamente la mejilla hinchada.
Pirx podía haber seguido preguntando, pero lo pensó mejor, saludó con la cabeza y se dirigió a la cabina de radio. En el altavoz sonaban diez voces a la vez, procedentes de las naves de cinco sectores, todas preguntando por la Albatros y la Poryw. La Base Lunar tuvo por fin que ordenar silencio a todas para poder dedicarse a desenredar el monumental atasco de tráfico provocado por la prohibición de volar en la zona del sector 65. El Comandante estaba sentado junto al radiotelegrafista, escribiendo algo. De pronto el radiotelegrafista se quitó los auriculares y los dejó a un lado, como si hubiesen dejado ya de ser necesarios. Por lo menos, así lo interpretó Pirx. Se acercó a él por detrás, para preguntarle qué había pasado con la tripulación de la Albatros, si habían logrado salir, pero el radio-operador, sintiendo su presencia, levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Sin decir ni una palabra, Pirx salió por la puerta marcada con la inscripción ACCESO RESERVADO AL PERSONAL ESTELAR.