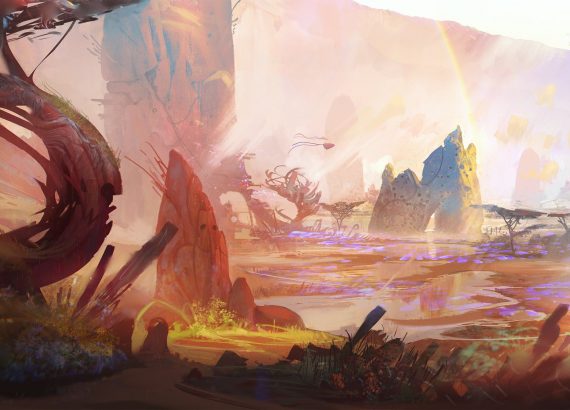¡Hasta luego, Marciano!, de Romain Yarov

Primeramente estuvo mirando por entre las tablas de la empalizada; después, de un salto se aferró a los extremos agudos, se levantó a pulso y se encaramó en el listón transversal.
Era de noche.
Los últimos restos del crepúsculo desaparecieron tras el horizonte.
El niño cerraba los ojos y veía extenderse por delante el camino, como una pista de despegue, el verde bosque, los abría, y todo se fundía en las tinieblas de la noche. Y sólo en un sitio del apacible mundo había claridad. La casa se elevaba en la cima del monte, y allá lejos, abajo, donde confluían el bosque, el cielo y el estrecho sendero, ardía el fuego. Una gran llama amarilla rodeada de oscuridad, como los bordes de una copa, se extendía hacia arriba y hacia los lados. El humo se arremolinaba por encima.
El niño volvió la cabeza. Aunque confusa y vagamente, la casa aún se veía, y esto le infundía seguridad. Se oyó el ruido de un motor: un avión cruzó el cielo. El niño siguió observando atentamente el lejano fuego. Procurando no hacer ruido, saltó de la empalizada.
La casa estaba en el extremo de la aldea, y el camino tomaba inmediatamente hacia abajo. El polvo del camino, frío por encima, conservaba en el interior el calor del día. Este descubrimiento le gustó al niño; por cierto tiempo anduvo introduciendo cuanto podía los pies en el polvo… y de pronto salió de su ensimismamiento. Se había alejado bastante y al volver la cabeza no vio ni la cumbre de la colina, ni su casa, ni las demás casas más altas. El fuego que había visto delante, también había desaparecido, otra colina lo tapaba. El muchacho se detuvo. Vio el cielo con todas sus pequeñas estrellas tan limpio, que incluso le parecía un poco húmedo y brillante, como una reciente imagen de calcomanía. De pronto se acordó del cielo opaco y vidrioso de la gran ciudad de donde había llegado y, sin vacilar, continuó adelante mirando hacia arriba, procurando localizar a Marte. Recobró la sensación de seguridad, y con ella, la alegría.
Aún no se sentía el calor, pero ya olía a humo seco, y él esperaba que tras los árboles, en la oscuridad, apareciese de un momento a otro la antorcha extinguiéndose. Estaba cansado de estas largas subidas y bajadas, del horroroso bosque nocturno, de las potentes ramas aterciopeladas de los abetos, que casi cubrían el cielo por completo, de los nudos puntiagudos y de las ramas bajas, de los matorrales espinosos y de las torcidas raíces. Las gotas de sudor le resbalaban por la cara y se le introducían por el cuello desabrochado de la camisa.
Apoyándose con una mano en el caliente tronco de un árbol, el niño estaba de pie en el lindero de un claro del bosque. En el mismo centro se balanceaba una esfera de altura de una casa de tres pisos. De esta esfera se desprendía la aureola. De los matorrales que circundaban el claro del bosque, se desprendía humo, y las ramas de los árboles dirigidas hacia la esfera, se habían carbonizado, pero el fuego ya había cesado.
—Una nave interplanetaria puede incluso arder en la atmósfera —se dijo el muchacho.
La esfera se enfriaba rápidamente. Cuando el niño veía todo esto desde la colina, le pareció de lejos una deforme bola de color anaranjado. Al llegar, la esfera ya era de color rosa claro y continuaba variando de color. Unos días antes, el niño estuvo de excursión en una fábrica, y en el taller de forja se enfriaban de la misma manera los trozos de metal sacados de la fragua.
El revestimiento de la esfera iba palideciendo y se extendían por el mismo, confundiéndose, unas franjas de color plomizo. La luz de color rosa se extinguió y todo quedó oscuro. La esfera seguramente ya estaba fría por completo. De pronto, en su parte más alta se encendió un reflector, y un rayo de luz, más brillante que cualquier rayo terrestre, pero sin herir la vista, empezó a moverse como un radio gigantesco. Se acercaba, pero el niño no se movía, ni se apartó cuando el rayo se paró en él. En la parte lateral de la esfera apareció una rendija que rápidamente aumentaba de dimensiones, y el niño comprendió que era una puerta que se abría. El orificio estaba iluminado desde dentro. De allí apareció una pasadera que, desarrollándose fácilmente, alcanzó la Tierra.
—Nosotros utilizamos una escalera móvil. —El muchacho se acercó más y tocó el borde de la pasadera: parecía como si no hubiese acabado de desenvolverse, tal era la solidez que percibió la mano.
La luz, que salía del orificio, se intensificó y apareció Él. Descendió lentamente por la pasadera vertical. Su figura, parecida a la del hombre, era más alargada, y dos brazos, semejantes a los del hombre, pendían de ambos lados de la figura. Pero la cara no le agradó al muchacho. Estaba llena de protuberancias y arrugas y no se parecía a la del hombre. Llegó hasta el extremo de la pasadera y se detuvo, estuvo un momento pensando como si atendiese a algo antes de pisar la Tierra, luego se quitó la careta…
—Le felicito por la feliz llegada —el niño sonrió amistosamente—. Yo sé por qué su escafandra es tan fea. Hace poco he leído en un libro por qué los murciélagos tienen arrugas parecidas. Esto es para poderse orientar en la oscuridad mediante el ultrasonido…
El desconocido callaba y miraba al niño. Tenía unos ojos grandes, unas dos veces mayores que los de las personas. Su mirada era afectuosa.
—¿De dónde es usted?
El niño sacó del bolsillo un mapa mugriento del firmamento. Apenas lo vio el recién llegado, levantó una mano y en la palma de la misma, como en la de los ilusionistas, apareció cierto objeto, que entregó al niño. Era un modelo en volumen del sistema solar. Era inconcebible cómo se mantenía todo dentro de la envoltura transparente, pero allí estaba alumbrando el Sol, y los planetas giraban a su alrededor según las órbitas correspondientes. El niño halló la órbita de la Tierra, y se asombró de la potencia de los lejanos telescopios que habían visto en la pequeña esfera los contornos familiares de los océanos, continentes e incluso de las grandes ciudades. El largo y delgado dedo del forastero señaló el planeta Marte.
—¡Usted es marciano! —se alegró el niño—. No sé por qué, así me lo figuraba. Bueno pues, ¡bienvenido! Yo soy Sasha, habitante de la Tierra —y se señaló con el dedo.
—U —dijo el marciano haciendo lo mismo.
El niño le alargó la mano, y el marciano también. Su fuerte apretón de manos no le causó dolor.
—Vamos —el niño tiró al marciano—, la humanidad debe enterarse cuanto antes de su llegada. Su nave seguramente la han visto, no es posible confundirla con una estrella que cae. Quizá nos estén buscando, ¿oye el ruido de motores?, pero los árboles no dejan ver nada desde arriba. No lejos de aquí hay una aldea, allí hay correos, telégrafos y muchas personas…
Sacó un cabo de lápiz, escribió en el dorso de su mapa del firmamento «Se prohíbe tocar hasta la llegada de la representación de la Academia de Ciencias», y lo colgó de una espina del matorral más cercano. Después miró por última vez el claro del bosque, lugar del acontecimiento más importante de su vida, los obscuros árboles le dieron paso y vio las ciudades más grandes del mundo y la muchedumbre corriendo…
El marciano hizo un movimiento con el brazo y la pasadera se enrolló y desapareció por el agujero, la puerta se cerró y se apagó la luz de encima de la esfera.
—Volveremos pronto —el niño empezó a andar y el marciano le siguió.
Por la cabeza del niño cruzaban las ideas como compitiendo una con otra.
—Yo he venido corriendo sin prestar atención al camino, y me daba lo mismo quedar arañado que no; pero ahora daremos la vuelta al claro del bosque hasta encontrar el sendero y que ni una ramita te toque. ¡Tú eres un huésped de la Tierra! ¡Oh, cómo te quiero, marciano! ¡Cómo te he esperado y estaba convencido de que ustedes ya habían estado antes aquí, pero, al no encontrar a semejantes en razón, se habían marchado! Y otra vez aquí. Tú no eres malvado, eres bueno, marciano. Tú no vas a destrozarnos nada, ni a conquistar nada, pues tú eres una persona de cultura elevada. ¡Cómo te he esperado, marciano! Y si tú no hubieses venido, yo mismo habría encontrado el camino para verte. Dentro de diez, quince, veinte años, yo habría ido a veros. Tal vez vayamos juntos a otro lugar, a otra nebulosa.
Iban por el sendero. El niño apartaba las ramas, las retenía y miraba que el marciano no tropezase con las raíces salientes. Empezaba a amanecer, brillaba el rocío, los pájaros cantaban, de los barrancos del bosque se elevaba la niebla y el niño miraba de vez en cuando al marciano, deseando saber qué impresión le producían las flores, los olores, los sonidos de la Tierra.
En el lindero del bosque, suspendidos en el aire había tres helicópteros. En cuanto el muchacho y el marciano salieron a un lugar despejado, los helicópteros empezaron a descender, se descolgaron las escaleras de cuerda, y la gente, militares y civiles, empezaron a descender. Descendió primero un hombre con un birrete negro de académico con su gran barba blanca agitándose al viento. El niño cogió al marciano de la mano y corrió al encuentro de ellos.
—¡Un marciano! —condujo a su acompañante y se retiró unos pasos.
El académico se quitó el birrete, los militares saludaron y las cámaras fotográficas empezaron a disparar.
—Su esfera está allí, en el bosque —dijo el niño—, de noche aún yo vi el resplandor…
—¡Bravo! —el académico sacó un gran cuaderno de notas con letras de oro—. ¿Cuáles son tu nombre, apellido y dirección? Lo comunicaré a todos los periódicos. Mañana mismo volveremos con una gran expedición y yo te llamaré por telégrafo. Bueno, y ahora retírate…
El académico le señaló la escalera al marciano. Este asintió con la cabeza y empezó a subir. El académico le siguió. Los demás se fueron cada cual a su vehículo. Las hélices de los helicópteros empezaron a girar con más rapidez y el viento empezó a rizar la hierba. El niño levantó la cabeza:
—¡Hasta luego, marciano! ¡Te espero! ¡Hasta luego…!
Los helicópteros partieron en dirección al rojo sol saliente, que cada vez era mayor, como visto a través de un iluminador de una nave cósmica, y espirales de fuego se arrollaban en las hélices de los helicópteros…
La expedición de salvamento se organizó rápidamente. Seis hombres emprendieron el camino hacia el bosque para dispersarse al llegar al lindero en busca del niño. El día era claro, el cielo estaba limpio. Por el camino, levantando polvo, avanzaban uno tras otro unos camiones. No tuvieron que buscar mucho tiempo. Vieron al niño al comienzo del bosque. Estaba durmiendo a la sombra de un arbusto. Las altas hierbecillas se balanceaban por encima de la cara no tostada por el sol del habitante de la ciudad. Sus piernas, que salían de los cortos pantaloncitos, estaban cubiertas de arañazos, las ligeras sandalias estaban sucias de ceniza. Respiraba con irregularidad, se estremecía y arañaba la Tierra con las manos. El doctor se inclinó, lo miró y se levantó.
—No es nada. Está durmiendo, sencillamente.
Los hombres, todos con altas botas de goma, de pie, inmóviles y serios, le rodeaban. No sabían si despertar al niño y reprenderle allí mismo cariñosamente o sentarse y esperar fumando un pitillo.
—¡No lo comprendo, no lo comprendo! —el padre aún seguía desconcertado, pero iba recobrando la capacidad de razonar—. Tomo las vacaciones, vengo aquí con él y a la tercera noche se escapa de casa. ¿Adonde? ¿Para qué?
—¡Cosas de muchachos! —el doctor se encogió de hombros—. Quizás le haya atraído el incendio. Esta noche ha ardido un almiar en el claro del bosque. Mientras ha ido y vuelto… Verdad es que lo han apagado muy pronto.