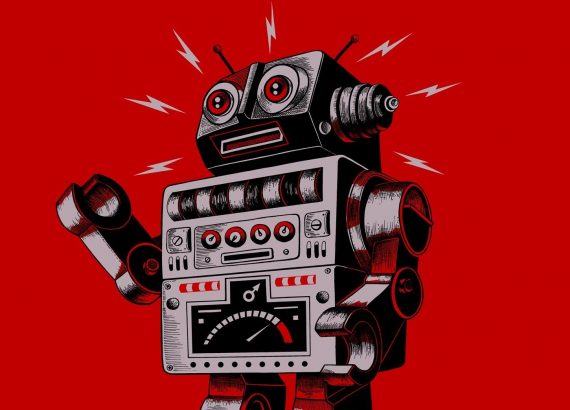El crimen del paraíso de miel, de Boris Romanovski
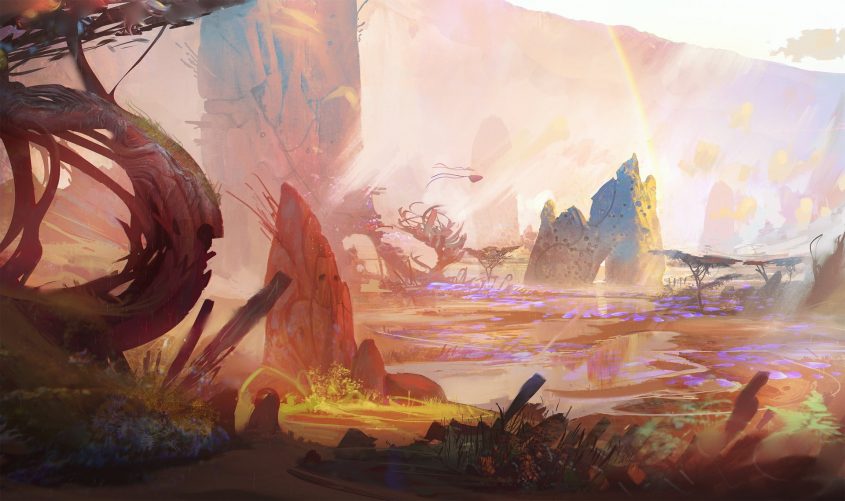
El sol rojo asomó detrás las crestas del monstruoso bosque. Las emanaciones de los venenosos pantanos se tiñeron de matices violáceos, se iluminó el escenario de la dura y cruel batalla.
Los siete cosmonautas, embutidos en sus pesadas escafandras, llevaban ya cerca de una hora librando un extenuador combate.
Yutta cercenó los dos últimos reptiles de piel verdosa con repulsivas manchas pútridas; se desplomaron en el montón de cuerpos que se debatían convulsos en los estertores de la agonía.
Eran grandes los deseos de limpiarse el sudor de la frente y el cuello, chorreaba también en los ojos y en los labios, cosquilleaba la espalda y las sienes…
En los cascos interfónicos se oyó la voz de bajo de Red Salinger:
—¡Atención! ¡Atención, por detrás!
Los cosmonautas viraron en redondo.
—¡Red, cubre nuestras espaldas! —gritó Martín Herrera, el jefe del destacamento.
De unos cactus rojos de troncos torcidos y de unos árboles raros que se movían y tenían tentáculos en las ramas levantó el vuelo una bandada de demonios alados. Se podía distinguir los siniestros morros, los ojos redondos e inmóviles y las orejas enormes y estrambóticas. Antoine Poullard fue el primero en disparar. Erró el tiro y resopló ruidosamente. Los demonios estaban ya lejos y volaban a la desbandada. Jeannette, la esposa de Antoine, buscó con los ojos, encontró un bicharraco que se había adelantado y lo abatió con el rayo.
—Uno —profirió.
La bandada se extendió en arco, rodeando a los humanos. El aire se llenó de aleteos y gritos parecidos al croar de gigantescas ranas.
—¡Pasemos a la defensa circular!
Herrera cercenó dos más. Yutta a otro. Antoine remató por fin a un bicho que volaba derecho a él. Quedaron unos veinte y estaban muy cerca. Había que actuar rápidamente, y la gravitación, doble que la terrestre, ya se dejaba sentir. Mziya Koberidze, la más pequeña del destacamento, empuñaba con una mano la pistola y con la otra sostenía esta mano. Hasta los hombres estaban cansados de la sobrecarga.
—¡Yutta, no te quedes papando moscas, los tenemos encima! —gritó Herrera.
—Dos… —Jeanette dirigió el rayo, y un animal se derrumbó a tierra casi encima de ellos.
—¡Bien, Jeannette! ¡Hoy te sintetizo una chocolatina! —gritó Herrera.
—¡Retroceden! —dijo cansado Tom Harrison.
—No —repuso Mziya—. Cambian de táctica.
—¡Córcholis! —se admiró Tom—. Se reagrupan, miradlos, se reagrupan…
—¡Tom, cállate! ¡Red y Mziya, apartaos dos pasos a la izquierda; Jeannette, Antoine y Yutta, tres pasos a la derecha! Van a atacar en cuña por dos lados.
En efecto, dos cuñas, de ocho seres cada una, atacaban a los humanos por la izquierda y por la derecha. Volaban impetuosamente hacia la tierra, intentando abrirse paso a gran velocidad. Pero la desconcentración de los humanos desorientó a los animales, las cuñas aminoraban la velocidad y se dispersaron de nuevo.
—Tres —contó melancólicamente Jeannette.
—¡Cuatro, Jeannette! Este te lo regalo —Antoine se portaba como galante caballero.
—¡Cuatro y cinco! Yo misma me encargo.
A los demás no les iba peor y, pasados algunos minutos, los dos últimos seres emprendían la huida, dirigiéndose hacia el bosque rojo.
—Vuela a pedir ayuda —supuso sombrío Red.
—Puede ser… —Herrera examinó el indicador de la carga la pistola—. Muchachos, me queda energía para tres minutos. ¿Y a vosotros?
Nadie tuvo tiempo de responder. En los cascos interfónicos se oyó una voz tranquila:
—El combate ha terminado. Los ataques han sido rechazados. Ha muerto uno del destacamento. Quedan en libertad de hacer lo que quieran.
—El muerto al hoyo —rezongó malhumorado Red Salinger, y tomó el camino del bosque, saltando por encima los montones de enemigos vencidos. Los demás lo siguieron. Sobre el bosque se encendió un tablero rojo que indicaba: «Salida».
—A retirar los cadáveres —ordenó alegremente Herrera, y él mismo cumplió su orden; palpó el interruptor y apretó una tecla.
El bosque, los animales agonizantes y la hierba venenosa, con raudales de sangre y secreciones, desaparecieron sin dejar rastro. Los humanos salieron de la sala por puerta, que se abrió servicialmente ante ellos.
El local donde entraron hacía de cancel para pasar al guardarropa. Los ejercicios de tiro o tiros de entrenamiento, como se llamaban a bordo, se efectuaban en una atmósfera saturada de gas somnífero que se utilizaba para que los participantes de los entrenamientos no se quitaran los cascos, pues a veces era muy grande la tentación. Estaban de pie, apretujados. Allí había poco sitio para siete personas corpulentas. En aquella época, el hombre había aprendido a influir en la formación del cuerpo humano cuando se hallaba en estado embrionario, y la humanidad era más hermosa a cada generación.
Por cierto, los reunidos se diferenciaban del terrícola medio según la estadística. Consciente o inconscientemente, las numerosas comisiones seleccionaban a los astronautas también por su buena presencia, que no desaparecía ni siquiera bajo el atuendo que desfiguraba los cuerpos.
El más apuesto era, quizá, el jefe del grupo, Martín Herrera, el único oficial entre ellos; alto, moreno, delgado y ancho de espaldas, pelo, negro ondulado, ojos grandes y expresivos, nariz fina y curva, que a veces parecía ganchuda. Todos los sentimientos de Herrera se reflejaban inmediatamente en su semblante. Eran explosiones, explosiones de alegría, de cólera o de amargura.
Tras el hombro de Herrera asomaba Yutta Torgeisson, de ojos castaños; había pasado toda su vida en el mar y sólo le faltaba hacer nacido en el fondo. No cabía duda que su género de vida había influido en ella. Los hombros y el pecho de Yutta eran más rotundos y fuertes que los de otras mujeres. Era también más callada y reservada que sus amigas.
El tercero era Tom Harrison. Todos lo tenían por inglés de pura cepa, aunque nadie sabía con exactitud cómo debía ser un inglés auténtico. Era alto, rubio y de ojos azules. En el rostro de Tom predominaba sobre otros colores un delicado tono rosa que en los momentos de turbación se tornaba cárdeno. Tom era piloto, ingeniero electrónico y maestro en todo.
Red Salinger, gigante de dos metros, conquistó tres años atrás su última medalla de oro en el campeonato mundial de boxeo. Era un hombre macizo y entre los compañeros parecía pesado. Como la mayoría de los hombres grandotes y fuertes, Red se distinguía por su infinita bondad y pachorra. Se afeitaba la cabeza porque le cohibía la calva incipiente y no acudía a los cosmetólogos considerándolos «también médicos».
Dondequiera que se encontrara Red, a su lado estaba Mziya. Era la más pequeña del grupo, su estatura no pasaba del metro setenta. A quien hubiera visto alguna vez las antiguas miniaturas persas Mziya le recordaría más que nada a una joven persa. Grandes ojos almendrados, negros, con brillo de antracita, y abundante cabellera también negra. Cuando Red la vio por primera vez, exclamó sin poderse contener: «¡Qué tesoro!» Se acarició maquinalmente la monda cabeza y enrojeció. Desde entonces la pulla predilecta de Mziya consistía en anunciarle que se iba cortar el pelo: así se lo dijo antes del despegue, antes de comenzar los entrenamientos, antes del aterrizaje… El gigante se inquietaba y enojaba, y Herrera por lo menos tenía la impresión de que Red amaba igual y por separado a Mziya y sus cabellos.
También era apuesto Antoine Poullard, alto, magro y de frente despejada. Como contertulio aburría, pues, como no sabía narrar, apabullaba a los oyentes con un aluvión de conocimientos. La esposa de Poullard causaba impresión extraña. «¡Es un fósil y nada más!», dijo Yutta una vez. Por el aspecto, Jeannette salía desfavorecida si se la comparaba con las otras damas de la nave. Cabellos grises y ojos grises, deslustrados, boca pequeña, inexpresiva… Era callada, modesta y fiel como una esclava al marido, que constituía para ella un dechado de inteligencia y seducción. A todos los varones de a bordo les parecía que el Destino había entregado Jeannette a Antoine para confort de este último.
Allí faltaba otro componente de la expedición: Alexéi Sudarushkin. El más delgado de ellos, siempre equilibrado y dado a la mordacidad, magnífico luchador en el campo de entrenamiento, el biólogo principal de la nave se hallaba en estos momentos ocupado en el laboratorio.
Permanecieron unos cinco minutos en el cancel, aguardando a que las bombas achicasen el gas somnífero que se había filtrado tras ellos. Cuando se encendió el tablero, pasaron al guardarropa.
—¡No me acostumbraré nunca a la pérdida del sentido del tiempo! —se lamentó Herrera, quitándose el casco con manos trémulas—. Me parecía haber pasado unas tres horas cuando sólo han transcurrido cincuenta y siete minutos.
—¡El ritmo! —repuso Antoine—. Un ritmo de existencia loco. En cincuenta y siete minutos se ha hecho tanto que luego se puede explicar en cinco horas…
—De todos modos, ese muchacho… —Red Salinger, que ya se había quitado el casco, se barrenó la sien con él dedo—. ¡Es un chiflado!
—¿Qué muchacho, Pituso? —Herrera se limpiaba con una toalla la cara completamente mojada.
—¡Ese Van Riksberg, el pintor!
—Tienes razón, Pituso —opinó Antoine. Estaba sentado con las manos apoyadas en las rodillas, sin casco pero todavía con el traje puesto—. Oí decir que estuvo mucho tiempo en tratamiento. Dicen que lo curaron de la genialidad.
—No terminaron de curarlo —corroboró sombrío Red—. ¿Cómo se le va a ocurrir a una persona sana semejante porquería? ¡Qué horror!
—Sí… —profirió pensativa Yutta. Estaba medio tendida en la butaca, vestida con un leve overol—. Y fijaos, chicos, dos años de entrenamiento sin que repitiera el delirio. ¡Qué imaginación hay que tener!
—A mí me dijeron gentes enteradas —pronunció con gravedad Antoine— que Van Riksberg se pasó varios meses en la biblioteca estudiando la herencia de los pintores del pasado: Lucas Cranach, Durero, Bosch, Brueghel… Y otros. A nuestros antepasados les gustaban los horrores. Por ejemplo, los primeros dragones de hoy yo los vi en antiguos jarrones de porcelana chinos. Es un ornamento popular tradicional.
Antoine Poullard, era, efectivamente, un erudito.
—¿Y quién ha muerto hoy? —se interesó Tom—. ¿Otra vez yo?
—Mziya Koberidze —respondió Jeannette.
—¿De nuevo? —Red miró severo a Mziya. Su rostro de boxeador de peso pesado que había sido varios años atrás se esforzó por aparentar ira. Pero ni la nariz rota en los combates, y que él se negaba obstinadamente a restaurar, podía darle al Pituso una expresión feroz: los ojos continuaban siendo demasiado bondadosos.
—Dos seres los atacaron a ella y a ti cuando defendías nuestra retaguardia —explicó Herrera—. Yo vi como ella abatía al tuyo. Pero el otro la picó a ella.
—¡Siéntate, Red! —mandó Mziya desde la profundidad de su butaca—. ¡Si no ha sido más que un entrenamiento!
Salinger acabó por sentarse. Tan dinámico en el combate, con una reacción rápida y exacta ante el peligro, era un hombre flemático en la vida cotidiana. Mziya lo llamaba «tardígrado», y el mote le iba perfectamente.
—Qué bien vendría ahora nadar un poco en ingravidez —dijo soñadoramente Jeannette, mirándose las hinchadas venas azules de las manos. Por cierto, las venas se les habían hinchado a todos.
—No, muchachos —Herrera denegó con la cabeza—. Luego. ¡Ahora a ducharse y a dormir!
Pero el jefe del grupo no se retiró a dormir. De la ducha se encaminó a la cabina de mandos.
La cabina estaba en silencio. Los aparatos zumbaban y chasqueaban cada uno con su voz, como desconocidos insectos mecánicos; parpadeaban las lámparas de colores de los cuadros y tableros. En la cruz del visor de una gran pantalla resplandecía un planeta diminuto, un hallazgo de los expedicionarios en sus peregrinaciones, que era ahora el Punto de Destino. Era difícil decir si había vida en aquel rebujo de algodón plateado, pero la existencia de atmósfera infundía tales esperanzas.
—¿Está usted aquí, Martín Herrera? —el capitán conservaba la costumbre de llamar a los tripulantes por el nombre y el apellido; los demás habían pasado hacía tiempo a los nombres abreviados y a los apodos escolares—. Yo sabía que no se resistiría y vendría por aquí.
Herrera no se apresuró a contestar: el capitán acariciaba con la mirada, como hipnotizado, el planeta descubierto por él en el inmenso océano espacial. Kendsiburo Smith esbozó suavemente una sonrisa feliz, y todo su rostro se cubrió de pequeñas arrugas.
—¿Sabe usted cuántos años tengo? —preguntó de repente Kendsiburo—. ¡Sesenta y cuatro! Edad tope para un astronauta… Llevo cuarenta años en el Cosmos. Sí, cuarenta años, porque aún descansando entre las travesías, de todos modos me quedaba aquí, en la nave, en el Cosmos. ¡A cuánta gente y cuántos cargamentos habré transportado de los planetas del sistema solar a los de otros sistemas contiguos! No podría contarlos. ¡Cuatro naves desguacé, y eso que soy un hombre cuidadoso!
—Usted tiene una gran experiencia, capitán —el oficial no comprendía a qué se debía esta franqueza.
—¿Qué vale ahora mi experiencia? Un egresado de la Academia, con dos años de práctica puede efectuar sin errores el despegue y el aterrizaje en las circunstancias más complicadas. Lo único quizá que tengo es el saber pelear con los campos de meteoritos y la intuición de piloto… ¡Y, pese a todo, he tenido suerte! —la voz del capitán sonó con acento solemne—. En un radio de treinta años de luz la humanidad no ha encontrado ni un solo planeta habitado. ¡Ni un solo planeta con vegetación y ni siquiera que sirva simplemente para vivir! Treinta y ocho años atrás participé en la última expedición que buscó a nuestros «hermanos de inteligencia». Desde entonces se ocupan de las civilizaciones extraterrestres diletantes y entusiastas… ¡Y, a pesar de todo, lo hemos encontrado! —el capitán extendió la mano hacia la pantalla—. Tendré algo que apuntar en la columna «Resultado». Lo único que siento es que yo no pisaré su suelo…
«¿Qué le voy a decir? El viejo tiene razón», pensó Herrera. «Hoy los problemas cósmicos preocupan poco a la humanidad».
La gente estaba ocupada, muy ocupada. Después de un siglo de químicos y bioestimulantes había sobrevenido la era de la purificación de la Tierra. No sólo la humanidad en su conjunto, cada ser humano se sentía responsable por el planeta en que vivía. Comenzó una época nueva de hombres liberados de la necesidad de abrir las venas de la Tierra y sajarle las entrañas para satisfacer las necesidades perentorias. Era una época en que el hombre se alimentaba con los dones del planeta y comulgaba con la naturaleza.
¡Pero cuánto fue preciso hacer para ello! Aunque las heridas de la Tierra fueron limpiadas, hubo que curar largo tiempo y tenazmente las terribles lacras que aquejaban a ocho mil millones de seres humanos, a todos juntos y a cada uno por separado. Fue un duro trabajo, y los cosmonautas que habían emprendido el vuelo comprendían que tras cuatro años de ausencia no podían volver con las manos vacías. El deseo de traer a la Tierra algo necesario para la humanidad los acicateaba, haciéndoles ir de un lado a otro por el Cosmos, buscando sin parar…
El capitán, que se había sincerado tan inesperadamente, volvió a abismarse en la contemplación de la pantalla. Herrera permaneció allí un poco más y luego salió sin hacer ruido. Pero no se fue a dormir: decidió echar un vistazo al biotransformador. Al fin y al cabo, era su obligación comprobar de cuando en cuando los dispositivos destinados a las operaciones de desembarco.
El compartimiento, como de costumbre, estaba vacío; aquí nadie se asomaba sin necesidad, exceptuando la de emergencia y la especial…
En medio de la pieza se alzaba el biotransformador, uno de los descubrimientos más interesantes del siglo, sumamente importante también para los cosmonautas. En un principio era un aparato médico para cicatrizar heridas, después un trasplantador que, sobre la base del código genético de la célula, reconstituía órganos enteros, pero luego había sido desarrollado como transformador biológico de unos tejidos —y luego de seres— en otros. Con él habían cumplido los sueños fantásticos de los pueblos de la antigüedad; el califa podía convertirse en cigüeña, el príncipe en dragón.
Verdad es que el conservado coloidal denominado organismo humano soportaba bastante dolorosamente la transformación…
Cuando recordaba la transformación, al oficial empezaba a dolerle todo el cuerpo.
Los perfeccionamientos de los últimos años habían permitido a los biólogos transformarse en animales, conservando el raciocinio humano a la vez que los instintos adquiridos de la fiera. El hombre obtenía automáticamente el «lenguaje» del animal y «aptitudes» suyas como el oído, el olfato, el tacto, etcétera. El hombre tenía muchas preguntas que hacer a la naturaleza…
Al día siguiente, el joven oficial encontró a Kendsiburo Smith otra vez en la cabina de mandos, frente a la pantalla.
—Hola —dijo Herrera—, usted y yo queríamos echar una ojeada a la lista de la tripulación para determinar el destacamento de exploración.
—Está bien —respondió el capitán, arrugando el ceño por el tono familiar del oficial y los términos no profesionales que usaba—. Veamos la nómina del personal.
Pasaron al compartimiento médico y se sentaron ante el diagnosticador. El oficial oprimió con el dedo una tecla. Cuando la máquina se hubo calentado, en la pantalla parda se encendió un letrero luminoso.
«Kendsiburo Smith, capitán».
—Podemos saltárnoslo.
El oficial asintió: la nave permanecería en la órbita, y el capitán, a bordo de la nave. Oprimió un botón. En la pantalla apareció: «Martín Herrera, instructor de educación física».
Después siguió un texto en letra menuda:
Sangre: normal.
Riñones, hígado, corazón, pulmones: normal.
Aparato óseo-muscular: levemente debilitado.
Reacciones nerviosas: un poco elevadas.
Reacción muscular: normal.
Tono general: normal.
Regulación hormonal: normal
—Desviaciones insignificantes —dijo el capitán. Desviaciones en las reacciones nerviosas las tenían todos. Todos… menos Jeannette Poullard.
—Siempre la tuve por la mejor adquisición para la tripulación —gruñó el capitán—. A Antoine Poullard lo contratamos por ella.
Eso fue una sorpresa para el oficial…
—Entonces, capitán, está clara la composición del destacamento: Martín Herrera, el matrimonio Poullard, Yutta Torgeisson, Red Salinger y Mziya Koberidze.
—Sí —asintió el capitán—. Y acerca del cohete continental se quedarán el biólogo principal Alexéis Sudarushkin y el piloto Tom Harrison. Con mayor razón porque Harrison hizo prácticas de operador del biotransformador…
El planeta era hermano carnal de la Tierra. Las coincidencias habían superado las expectativas más audaces. La atmósfera estaba compuesta de oxígeno, nitrógeno y helio, había agua suficiente. ¡Lo que son las cosas! Una atmósfera apta para la vida de seres terrestres y, posiblemente, agua potable. La temperatura variaba entre cuarenta grados sobre cero y treinta bajo cero. La órbita era ligeramente elíptica, próxima a la circular. Las dimensiones y la masa del planeta representaban un sesenta por ciento de las de la Tierra… Cuando se obtuvieron estos datos la tripulación se lanzó a comprobar las semillas de plantas terrestres que habían tomado consigo: todos se sentían colonos.
Kendsiburo Smith propuso organizar un concurso para dar nombre al planeta. A partir de este momento, los tripulantes dejaron de atender los aparatos y esquemas confiados a cada uno: repasaban variantes de nombres y por las tardes discutían hasta enronquecer en todos los rincones de la nave. El capitán se vio obligado a suspender el concurso.
—Creo que el mejor nombre aparecerá cuando conozcamos más de cerca el planeta —dijo—. Tendremos la posibilidad de observarlo: cada explorador llevará en el pecho una cámara de televisión en miniatura.
La nave espacial voló dos días por una órbita circular, precisando los datos. En este tiempo los tripulantes exentos de servicio lograron distinguir en el planeta dinosaurios, vacas voladoras, jibias descomunales… Pero lo que vieron exactamente todos y confirmaron los datos de los aparatos era que en el planeta había bosques, ríos y mares. Había viento y, seguramente, había hierba. Todos sentían grandes deseos de que hubiera hierba y flores entre la hierba…
El cohete continental descendió en una gran rampa y se afianzó sobre sus cuatro patas. Se acallaron los aparatos que habían corregido el descenso y aterrizaje. Las portillas estaban negras del humo, a un lado ardían ramas y pequeños troncos. Cuando el humo se disipó, por la portilla menos ahumada se pudo ver unas manchas de colores: azules, anaranjadas y verdes. Era imposible distinguir nada más. Mientras esterilizaban en la cámara el «trepador magnético», que había de limpiar los cristales, empezó a oscurecer.
A la mañana siguiente, soltaron el «trepador magnético» inmediatamente después del desayuno. Todos aguardaban con la respiración en suspenso, y por fin en una portilla apareció una manchita clara. La mancha fue aumentando, y se hicieron visibles dos patitas metálicas con esponjas-aspiradoras de polvo en los extremos… Luego, el robot se trasladó a otro lugar y desapareció, y los cosmonautas se apiñaron junto a la ventana, contemplando el nuevo mundo.
En torno al cohete la tierra estaba quemada, cubierta de escoria y humeaba todavía. Pero tras el borde de la explanada calcinada, casi acosándola a ojos vistas, crecía exuberante hierba de varios colores: verde, amarilla y azul. Era muy lindo: la hierba de cada color crecía en matas o, mejor dicho, en parterres. Terminaba un parterre anaranjado y comenzaba otro azul… Tras la hierba crecían los arbustos, y el bosque, esplendente, no parecía de verdad. Se asemejaba a una antigua miniatura de Pálej: árboles de troncos rojos o azules, inverosímiles y extravagantes frondas de diversos colores…
Aquel día no salieron del cohete, aguardaron por si se acercaban moradores del planeta, animales o aves, si es que existían allí. Había que evaluar el grado de peligrosidad de aquel bosque. Su aspecto era demasiado atractivo y placentero. Debían tomar pruebas del aire, analizar los microorganismos.
Y todos esperaban ansiosos de ver a seres racionales.
Pero estos seres no aparecían. Los cosmonautas se dedicaron a los análisis. Ante todo, del aire y los microbios. Luego enviaron un «cangrejo» por hierba. El pequeño tanque con tentáculos, manejado desde el cohete, arrancó hierba de diversos colores y hasta una varita con hojas de un arbusto que crecía más cerca que otros. Trajo también un puñado de terreno. Luego hizo otros viajes. Así pasó el segundo día.
Al tercer día, se despertaron muy temprano, en cuando despuntó el sol.
—¡Miren! —gritó Mziya—. ¡Por la noche llovió! ¡La lluvia ha lavado todas las portillas!
En efecto, los cristales que habían quedado sin lavar tenían churretes, pero estaban bastante limpios. Sobre el horizonte resplandecía un arcoíris completamente terrestre.
—Es raro —pronunció pensativa Jeannette, al comenzar el desayuno—, ¿por qué la hierba aquí es anaranjada?
—Porque la fotosíntesis puede realizarse no sólo en la clorofila. Son posibles otros mecanismos… —y Antoine Poullard, sin terminar de masticar el primer bocado, se lanzó desde la altura de sus conocimientos a explicar los modos en que las plantas asimilan la energía solar. Su relato fue largo y aburrido, con disquisiciones y ejemplos, echando a perder el apetito y el humor de los demás.
Maldiciendo en su fuero interno, Herrera salió del camarote-comedor para ir a verificar las indicaciones de los aparatos. Junto al tablero de los aparatos estaban ya el Pituso y Mziya.
—El aire no tiene nada de particular —señaló Red—. Cuatro grupos de microorganismos completamente inofensivos.
—¿Se puede salir en calzón corto a tomar el sol? —preguntó malicioso Herrera.
—Claro que sí —no era fácil conturbar a Red.
Herrera se quedó pensativo. Zumbaba bajito el sistema de control ambiental, chasqueaban los aparatos. Cuando alzó la cabeza y se volvió, vio que a sus espaldas se habían juntado ya todos los demás.
—Hay que salir y mirar —propuso Alexéi en voz baja.
Herrera lo pensó otra vez.
—Bien —se decidió—. Salimos. Poneos las escafandras, coged las armas… —se volvió a Sudarushkin—. Toma ratones, unos cinco… Se quedan Mziya y Tom.
—Pero ¿por qué yo? —gritó desesperado Harrison.
—Tú eres piloto…
Cuando el grupo llegó cerca del borde de la tierra quemada, lo primero que asombró a todos fue el rocío. Un rocío corriente, como habían visto todos muchas veces en la Tierra… Después unos insectos que saltaban y volaban. Y los árboles: corpulentos y frondosos los anaranjados, azules los más pequeños, y otros con hojas rojas de envés verde.
Sudarushkin extrajo de una bolsa transparente la jaula de los ratones. Los roedores alzaron los hociquillos y se pusieron a olisquear con ardor el aire. No pensaban abandonar este mundo.
Entonces el biólogo principal pronunció a media voz una complicada imprecación, tiró la jaula con los animales a la hierba y se echó hacia atrás el casco.
Los demás lo imitaron. Sintieron en la cara el aire impregnado de aromas. ¡Y qué aromas! El aire parecía espeso de los olores de la miel, una miel desacostumbrada, extraterrestre, de flores desconocidas. Silencio, un silencio absoluto, ni el menor zumbido de sistemas mecánicos. El rumor de las hojas anaranjadas; en la nuca, el calor del sol… Los exploradores estaban parados con las pistolas de rayos en las manos, escuchaban el silencio y aspiraban este aire. Los rodeaba el sosiego. Y tras este sosiego no se percibía ningún peligro emboscado, ninguna amenaza oculta.
De repente Yutta lanzó un grito: de la hierba había asomado un bigotudo hocico felino. Los exploradores retrocedieron, alzando las pistolas, y de entre unas matas azules salió una fiera rara de un metro de longitud, con ocho musculosas patas y pardas lanas que hacían visos. Tenía, gran semejanza con una oruga peluda, pero parecía simpática e inspiraba confianza. La fiera los miró sin dar muestras de curiosidad, mordió un manojo de hierba anaranjada, lo masticó pensativamente y se alejó.
—No se ha despedido —dijo Red.
—¿Seguimos adelante? —preguntó Alexéi.
—¡No os mováis por ahora! —Herrera se encaminó derecho hacia un parterre azul, dio diez o quince pasos, se detuvo y pasó la tosca bota por la hierba.
De sus plantas voló despavorido un enjambre de saltamontes.
—Pituso —pidió Herrera—, trae un par de cazamariposas y tres bolsas de plástico. Jeannette y Antoine, vosotros cazaréis insectos. Cuidaos la cara y procurad no cogerlos con las manos. Los demás no perderme de vista.
Diez pasos más adelante se detuvo ante un arbolillo de delgado tronco amarillento y largas hojas azules.
—¡Cuidado, Herrera! —gritó Yutta.
—¡Lo veo!
El árbol tenía adheridos al tronco numerosos erizos. Eran erizos terrestres ordinarios, pero con púas más cortas y delgadas. El oficial movió uno de ellos con el cañón de la pistola. El espinoso ovillito cayó como una piedra a la hierba. Herrera dio un salto atrás y cuando se acercó con cuidado de nuevo el erizo yacía en el mismo sitio.
—¡Parece un fruto, muchachos! —gritó Herrera, moviéndolo con la pistola—. ¡Ahí va!
Y arrojó el «erizo» a los exploradores. Estos se echaron a un lado vivamente. Sudarushkin protestó:
—No hagas chiquilladas, Herrera. ¿Y si son venenosos?
—Compruébalo —dijo el oficial, encogiéndose de hombros—. Eso es cosa del biólogo principal.
Poco a poco, el grupo se fue adentrando en la espesura.
Era un bosque extraño. Claro, transparente, impregnado de asombrosos aromas. Había árboles de muchas especies, pero casi no se encontraban plantas enredaderas; por la abundancia de calveros el bosque parecía poco menos que un parque inglés descuidado. A cada paso se topaban con animales menudos.
Cuando se hubieron alejado unos doscientos metros del cohete, los exploradores entraron en un gran calvero.
—¡Cuidado! —dijo bajito Herrera, que iba delante del grupo—. ¡No disparar!
—¡Oh! —exclamó Jeannette, que había entrado en el calvero en pos del jefe.
En el claro pacían unos animales pardos del tamaño de una vaca. Las cabezas, que se estrechaban en el extremo, estaban provistas de un par de puntiagudos cuernos y terminaban en dos trompas con las que estos extraños seres, obrando alternativamente con mucha destreza, arrancaban manojos de hierba y se la metían en la boca.
Uno de los animales, atraído por el ruido, volvió la cabeza y los miró con grandes ojos curiosos. Los exploradores se inmovilizaron. Pero el animal se dio la vuelta, y sus trompas volvieron a moverse rítmicamente.
—¡Eso es una máquina! —dijo, decepcionada, Jeannette.
—¡Es una vaca con trompa! —musitó entusiasmado Sudarushkin.
—Pituso, ¿qué les pasa ahí? —se oyó en el casco interfónico la voz sobresaltada de Mziya.
—No es nada, Mziya, hemos encontrado vacas. Ahora las ordeñaremos, y esta tarde tomarás leche fresca.
—¡Quiero ir con vosotros!
—No puede ser Mziya. Ya volvemos —dijo Herrera y, dirigiéndose al grupo, añadió—: Cien metros a un lado y marcha atrás.
Estos cien metros los recorrieron con bastante mayor rapidez, charlando y riendo. Delante apareció otro calvero, en los extremos crecían arbustos verdes. Todos se detuvieron. En los esféricos arbustos, extendidas las alas y como si abrazaran con ellas la vegetación, estaban posados unos cisnes. Las aves, de color azul oscuro, con placas también azules en el lomo y en las alas, que refulgían como el acero, eran del tamaño de un perro grande. Remataba el largo cuello una cabeza frontuda con ojos verdes facetados —dos a los lados y uno en la nuca— y un macizo pico.
—¿Para qué necesitan el ojo en la nuca? —preguntó en un susurro Yutta.
—Seguramente aquí hay fieras —explicó Sudarushkin—. Es como una defensa complementaria contra un eventual peligro. De otro modo se les habría atrofiado.
—Están descansando —constató pensativo Red—. Como los boxeadores después de un combate. Tienen aspecto de estar desamparados.
—¡Pues lo que es yo, no siento ningún deseo de acariciarlos! —dijo de pronto Yutta.
—¿Por qué? —preguntó Herrera.
—Me dan asco.
—Es porque no tienen plumas blandas —el jefe miró dubitativo a las aves—. ¡Vamos, muchachos!
Los extraños seres los siguieron con sus ojos facetados, pero ninguno se levantó de su arbusto.
Volvieron al cohete sin percances.
Por la tarde todos se quejaron de dolor de cabeza y de una gran debilidad. Después del chequeo y los análisis, el biotransformador diagnosticó:
«Ligera intoxicación debida a la atmósfera de helio.
Tratamiento: bioestimulación y elevación del metabolismo en el aire normal.
Profilaxis: permanencia en la atmósfera del planeta no más cuatro horas».
Así fue como se produjo el primer y breve conocimiento del nuevo mundo.
Dos días después, los exploradores inspeccionaron un territorio de diez kilómetros cuadrados. Viajaron en el todoterreno y anduvieron a pie, juntaron un copioso herbario, cazaron animales e insectos. Finalmente, descubrieron un mar o un gran lago.
—¡Es un planeta raro y una fauna rara! —dijo durante la cena el biólogo principal de la expedición, Alexéi Sudarushkin—. No hay fieras. No las hemos descubierto. Nadie se come a otro, todos se alimentan de hierba.
—No existe vida racional —continuó Antoine—. Por más que nos hemos esforzado buscándola, no la hemos encontrado. Es un planeta aburrido.
—Pues a mí me parece que esas vacas con trompa son la mar de simpáticas —repuso Mziya—. Irracionales, pero pacíficas.
—¡Hay que comprobar el mar! —propuso Sudarushkin—. ¿No será que aquí la ida racional se desarrolla en otro medio?
Pero tampoco el mar respondió a esta pregunta.
La exploración continuó en tierra firme. Los expedicionarios se alejaban en el todoterreno, lo dejaban en lugar visible y luego vagaban en pequeño destacamento por el bosque, impregnado de aromas, admirándose una y otra vez de las especies de arbustos, hierbas y árboles que descubrían.
Lo más asombroso —si cabía todavía asombrarse en este planeta—, consistía en que en todos los árboles, en la mayoría de los arbustos y hasta en las hierbas, encontraban magníficos frutos de muy diversos colores y formas. El análisis mostró que todos los frutos eran comestibles. Olían de tal manera que Red y Yutta fueron los primeros en probar las paradisíacas manzanas y luego ya todo el grupo pasó a alimentarse de frutas, nueces y verduras.
—¡Qué bien se está aquí! —dijo Antoine Poullard al cuarto día—. Se puede entrar en el bosque, respirar miel y no saber nada de los ocho mil millones de seres extraños para ti. Y no tienes ningún problema…
Jeannette lo miró sorprendida.
—Un edén —opinó Sudarushkin, mordisqueando una manzana ácida y como cargada de pimienta.
—Un jardín de miel —corrigió Yutta, masticando indolente un pepino dulce como la miel.
Estaban sentados en el tronco de un árbol caldo, extraían de una bolsa los frutos, sin escoger, y observaban una manada de vacas trompudas que pacían a unos cincuenta metros.
—No —dijo Herrera—. Sería más exacto llamarlo el Paraíso de Miel.
—¡No me iría de aquí por nada del mundo! —insistió Antoine, pero nadie le hizo caso.
—Que es un paraíso nadie lo discute, pero por aquí cerca debe andar el diablo —dijo Tom. Ahora también salía de exploración, alternándose con otros expedicionarios.
—Un idilio —comentó Yutta—. Comemos fruta silvestre en medio de un bosque virgen y pastoreamos vacas…
Todos se sonrieron.
—Para contrapeso debe haber un diablo —profirió Tom.
Y, como confirmando sus palabras, apareció el diablo.
Era un cisne azul.
Extendiendo las anchas alas y estirando el largo y airoso cuello, el cisne planeaba en el cielo después de haber tomado velocidad tras el bosque. Todos lo miraban embelesados, pero él se inmovilizó, alargando el cuello hacia abajo y, de pronto, graznó ruidosamente.
Al oír el graznido, las torponas vacas echaron a correr con inesperada presteza hacia el bosque, chillando lastimeramente. Pero tres de ellas, que se calentaban al sol, sólo tuvieron tiempo de levantarse. El cisne se lanzó en picado como una flecha sobre una res enorme, el pico se clavó en el cuello del manso herbívoro que dio unas vueltas y se desplomó en la hierba, dejando caer las trompas. El diablo «exorcizado» por Harrison se puso inmediatamente encima de la res vencida, abarcando la mitad de su cuerpo con las alas de tal manera que esta mitad desapareció por completo de la vista. Mientras tanto, otros cinco seres graznantes aparecieron inesperadamente de detrás de los árboles, picaron sobre los restantes animales, los mataron y se posaron dos en cada res. Un monstruo planeaba en el cielo.
—Este se va a lanzar contra nosotros… —Tom palideció y empezó a palpar la hierba, buscando la pistola, sin quitar los ojos del cisne que volaba.
Hoy se cumplían todas sus profecías… El asesino los vio y desplegó su corpachón para el ataque. Pero antes de que el torpedo volante pasara al mortal picado dos rayos le cortaron en partes.
Habían disparado Herrera y Red.
—¡Al bosque! —ordenó Herrera.
Todos se levantaron precipitadamente. Tom, que había encontrado su pistola, como compensación por el azoramiento experimentado, lanzó un rayo contra uno de los monstruos. El «diablo» se partió por la mitad, sus alas se estremecieron convulsivamente y, primero una mitad y luego otra, cayeron a la hierba. Yutta profirió un grito. En lugar del rumiante blanqueaba su esqueleto, en algunos lados colgaban pingajos de carne gris.
—¡Al bosque! —repitió Herrera, furioso. Y todos corrieron al bosque.
Hubo tema de conversación para toda la tarde.
—Esto no es para ti «pelear con fantasmas»! —dijo en tono moralizador el Pituso a Tom. Tras la copiosa cena había recobrado su habitual cachaza—. ¡El pajarito pica! —resopló—. ¡El cisne azul se las trae!
—Déjalo estar, Red —Mziya se estremeció, friolenta.
—¿Qué tienen de particular? —sorprendióse Yutta—. Es una forma de vida. Bien mirado, la mayoría de nuestras fieras de entrenamiento eran más terribles.
—Nos habían preparado para estos encuentros y estábamos preparados —Herrera parecía querer convencerse a sí mismo.
—A pesar de todo, yo no estaba preparado —confesó consternado Tom.
El oficial expuso un fundamento teórico:
—¡La culpa la tiene el Paraíso de Miel! Nos relajó.
—¡Qué cerca estuvimos de la muerte la primera vez! —dijo Jeannette sintiendo escalofríos de miedo.
Todos experimentaron desazón al recordar el primer encuentro con los cisnes azules en el bosque.
Al día siguiente, Herrera y el Pituso partieron en el todoterreno en busca de los bichos voladores. Volvieron avanzada la noche con tres abolladuras en la carrocería y un ave muerta. Estaba claro que la caza había sido accidentada.
Los del destacamento se acercaron al auto mirando la cabeza caída y el ala del monstruo. Antoine cortó un palo y con él tocó al «diablo» vencido.
Las alas de piel, protegidas por fuera con placas córneas, estaban cubiertas por la parte interior de granitos, que llenaba toda la superficie.
—El órgano digestivo, creo yo —dijo Alexéi—. Miren, las glándulas todavía segregan líquido. Por lo visto, es algo como jugo gástrico.
—Sí, hemos visto el resultado.
—Y tiene cuatro patas —Antoine desdobló de bajo la pechuga del monstruo una garra corta, pero fuerte, de seis dedos.
—Las traseras, para andar, son macizas; en cambio, las delanteras tienen otras funciones, seguramente para cazar… Mirad —Alexéi señaló la parte cortada del pico; del orificio sobresalía una púa blanca de hueso—. Lo más probable es que mate con este aguijón. ¿Ven una gota? Esta gota azulada. Estoy seguro de que es un veneno de efecto instantáneo.
Los expedicionarios se miraron. Los rostros tenían una expresión seria. Hasta muerta esta alimaña inspiraba asco y temor.
—¿Os habéis hartado de mirar? —preguntó, hosco, Herrera—: Pues al analizador con él.
Montó en el auto, llegó al biotransformador y arrojó el cuerpo del ave a la bandeja colectora. La plancha de acero, semejante a una tartera de gran tamaño, se introdujo en la máquina, cerróse la tapa trasera, y se oyó un leve zumbido. La máquina temblaba de cuando en cuando.
Durante la cena escucharon el relato escueto y muy breve de Herrera sobre la cacería.
—…Por lo tanto, me inclinó a pensar que no carecen de razón. Después de tres golpes dejaron de machacar el todoterreno, cambiaron varias veces de táctica. Y los golpes no iban dirigidos al auto, sino a las personas…
—¡No pueden ser racionales! —dijo Mziya con un escalofrío.
—¿Por qué? —preguntó Sudarushkin.
—Porque… son repugnantes.
Todos se echaron a reír.
—Sí —profirió Mziya—. ¡Son repugnantes! ¡Y asesinos! Y su modo de alimentarse es asqueroso.
—¿Es que tú esperabas encontrar humanoides? —preguntó Alexéi—. ¿Hombres bronceados y mujeres azules de bellos ojazos? ¿Seguro que no reconocerías por seres racionales a los gusanos?
—¡Pero son unos asesinos!
—¿Y los hombres? —terció de pronto Antoine—. ¿Los hombres no comen carne de todo lo vivo que puebla la Tierra? —y concluyó con rudeza—: Esto no es un argumento.
Yutta echó su cuarto a espadas:
—A mí me parece que hay que buscar el contacto. Sólo entonces podremos saber si son racionales o no. Y si lo son, hasta que punto.
—Estamos discutiendo aquí acerca de los contactos —hizo oír su voz el jefe del departamento—. ¿Y qué ha mostrado el análisis, Alexéi?
—Muchas cosas —Sudarushkin era discreto—. A este raro animal sería más acertado llamarlo hidra. Por el tipo de organismo se asemeja a nuestros celentéreos. Tiene dos sistemas digestivos independientes. Uno, interior, parecido al sistema rudimentario de un mamífero; el otro, exterior, efectúa la digestión segregando jugos por la parte interior, de las alas y el peritoneo —perdió un instante el aspecto de sabio conferenciante y dijo con voz de falsete—: ¡Y los jugos gástricos, muchachos, son capaces de corroer el acero aleado!… Lo más interesante es que en la parte del cuerpo donde nace el cuello se ha encontrado un cerebro. Quiero decir, un cerebro desarrollado. La máquina ha hecho lo que ha podido para el análisis, pero el animal está muerto y eso ha reducido los datos… Y otra cosa. Hay un sector del cerebro que parece relacionado con el habla. Repito: eso parece.
—Nosotros lo único que oímos fueron graznidos —dijo Tom.
—¡No le interrumpas, Tommy!
—No, no importa —añadió Sudarushkin—. Creo que he terminado… Sí, son ovíparos, y parece que era una hembra.
—Bien —dijo pensativo Herrera—. Tú me inclinas aún más a la idea de que hay que buscar el contacto.
A la mañana siguiente, Herrera, Alexéi y Antoine cargaron en el todoterreno el voluminoso lingüistor, comprobaron las pistolas y, despidiéndose de los demás, emprendieron la búsqueda.
Vieron a los cisnes azules inesperadamente. Estaban pacíficamente posados en unos arbustos, como la primera vez que los encontraron. El ruido de los motores no los asustaba, volvieron perezosamente las cabezas y fijaron sus ojos verdosos y turbios en los humanos.
—Vamos a poner el lingüistor en el portaequipaje. Nosotros nos meteremos en el todoterreno y tomaremos los micrófonos —Antoine tenía un poco de miedo y eso aguzaba su inventiva—. ¡Les tiraremos cerca el «TR»!
Así lo hicieron. Protegiéndose con la pistola, Herrera llevó cerca de las hidras el «TR», como llamaban al transreceptor, y, reculando, volvió al automóvil. Cuando entraron en la cabina, los tres sudaban de pies a cabeza.
—Ahora, a esperar a que se harten —dijo Alexéi.
—¿Cuánto tendremos que esperar? Porque no sabemos…
—Lo que haga falta, Antoine. Acabarán pronto, te lo aseguro.
En efecto, al cabo de una media hora de tensa y fastidiosa espera, vieron a uno de los monstruos descender del arbusto. De lo que había sido un arbusto, pues sólo quedaban las ramas más gruesas, sin corteza y todavía húmedas… Se movieron también las otras hidras. Sus ojos se iluminaron con viva luz esmeraldina. A Herrera le pareció incluso que en ellos alentaba un pensamiento.
—¡Conecta la sirena, Alexéi! —ordenó el jefe, sin apartar la mirada de los cisnes azules—. ¡Hay que despabilarlos!
Ululó la, sirena.
Cuando cesó el melancólico aullido, Antoine hizo girar el selector de frecuencia.
—¡Lo atrapé! —gritó.
Ahora el lingüistor transmitía graznidos y chisporroteos. Analizaba un habla extraña, si podía llamársele habla en el sentido que le daban los humanos. Alexéi y Herrera prestaban atención al oído, temiendo perderse el comienzo del contacto.
El lingüistor seguía emitiendo chasquidos, no filtraba y transmitía los sonidos sin traducción. A veces los graznidos y chirridos se convertían en una especie de gorjeos o piulidos ásperos y desagradables… Antoine siguió, unos diez minutos sintonizando el aparato. En el dial de las ondas decimétricas y de las electromagnéticas débiles la lámpara se iluminaba con luz rojiza alternativamente a unas y otras, pero al coincidir ambas se apagaban sin remedio.
—¡Este maldito trasto se ha estropeado! —Herrera no estaba ocupado en la sintonización, por eso se le acabó la paciencia antes.
—No puede ser —repuso Antoine, seguro de sí mismo.
—¿Por qué?
—¡Cómo se va a haber estropeado! —intercedió Alexéi en defensa del lingüistor—. Lo verificaron especialistas en la Tierra en todos los diapasones. Ya estando aquí traduje del francés antiguo al moderno. ¡Resultó estupendo!
—Pero ¿y otros diapasones? ¿Por qué crees que todos los canales funcionan bien? ¿Por qué creéis los dos que cualquier aparato, puesto en otras condiciones, después de haber soportado el transporte, el aterrizaje, etcétera, queda intacto y sigue funcionando? ¿Por qué?
—Me pones entre la espada y la pared con tus porqués. Yo no sé si funciona, aunque creo…
—¿Y no podéis probarlo?
—No.
—Entonces, apaga y vámonos. ¡No ha habido contacto!
Antoine y Alexéi se apearon en silencio del todoterreno. Poullard estaba tan descorazonado por el fracaso que hasta se olvidó del peligro. Retiraron el lingüistor, recogieron el «TR» y lo metieron en la cabina del automóvil. Las hidras seguían posadas como pájaros, mirándolos con ojos saltones. No comían, pero tampoco intentaban atacar a los humanos.
Volvieron a la base a la hora de cenar. Cenaron en silencio. Los expedicionarios que se habían quedado en la base no molestaron al jefe con preguntas. Fue el mismo Herrera quien abrió la discusión.
—¿Qué habéis visto? —preguntó a sus compañeros. El tono era desafiante.
—Sí —asintió tranquilamente Red—. Pero a mí me pareció que los cisnes estaban sentados como los espectadores de primera fila en un teatro. Miraban y hasta parecía que cambiaban impresiones; no oímos nosotros, ni tampoco vosotros.
—Simplemente, se dieron un atracón de hojas y estaban haciendo la digestión —dijo Tom, despectivamente—. Dejad ya de atribuirles intelecto alguno.
Tom saltó como si le hubiera picado una víbora.
—No hagas caso, todos teníamos miedo. ¡Prueba a ser imparcial!
A los tres minutos allí no se entendía nadie, todo eran voces. Pasados diez minutos, se calmaron.
—No estoy seguro de que este trasto funcione —Herrera señaló el lingüistor—. Pero tampoco estoy seguro de que se haya estropeado.
—¡Qué se le va a hacer! —resumió Jeannette Poullard—. ¡Habrá que transformarse!
Concluido el desayuno, Mziya chequeó el estado psíquico y nervioso de los expedicionarios; luego Alexéi la chequeó a ella. El estado físico de todos era normal, aunque estaban nerviosos. Los más excitados eran Tom y Alexéi, que se quedaban en la base.
Tranquilamente, sin la animación ni las bromas habituales, los expedicionarios rodearon el biotransformador.
—¡Tres días de plazo y otros dos de reserva! —dijo Alexéi—. Hora del encuentro, cuando el sol esté en el cenit.
—Y ahora… —Sudarushkin calló significativamente. Herrera se adelantó, se volvió, miró a los compañeros como despidiéndose y echó a andar hacia la plataforma del aparato. Los expedicionarios se inmovilizaron solamente en el rostro gris de Yutta se contraía un nervio invisible bajo el ojo.
Herrera yacía en la plataforma boca abajo, como prescribían las instrucciones, sin moverse, con los brazos extendidos hacia adelante. Pasaron varios minutos, y el cuerpo moreno desnudo del jefe empezó a hincharse y alargarse, perdiendo las formas humanas y el color; de pronto, en cinco o seis segundos de rápida transformación casi imperceptible para la vista, se convirtió en el cuerpo flexible de un cisne azul de pavonados reflejos.
La hidra graznó y descendió pesadamente de la plataforma; luego se encaminó con torpe paso hacia el bosque. Allí extendió las alas sobre la hierba y se aquietó.
Los exploradores se fueron acercando uno tras otro a la plataforma y uno tras otro se convirtieron en el terror de este planeta. Se arrastraban debilitados al borde de la plataforma, se dejaban caer al suelo como costales repletos de algo pesado y se alejaban hacia el bosque, a la sombra de los árboles.
Finalmente, Sudarushkin y Harrison quedaron solos.
—¡En marcha! —gritó Alexéi, y agitó la mano.
Primero con pesadez y luego más y más levemente, los cisnes azules empezaron a mover las alas de piel y emprendieron el vuelo. La caravana describió dos círculos sobre el cohete y puso rumbo al este, guiada por un instinto desconocido o tal vez por una inteligencia desconocida. A partir de este instante sólo podían recibirse sus noticias por televisión: antes de transformarse cada expedicionario se había colgado una cámara en miniatura. ¿Pero quién sabía el tiempo que funcionarían los aparatos cuando el operador carecía de manos y no dominaba del todo sus sentimientos?
Tom y Alexéi los siguieron con la mirada hasta que desaparecieron.
Los pormenores de la vida posterior de los exploradores llegaron a conocimiento de los que se habían quedado por lo que contó Herrera.
«En el primer momento, después de la transformación, el estado era, como siempre, calamitoso. A duras penas descendí de la plataforma y me arrastré hasta el borde del prado. La conciencia era todavía humana, yo comprendía que debía aguardar a los demás, pero me dominaba el presentimiento de un peligro. Mi cuerpo se preparaba, contra mi conciencia, para la pelea, yo sabía —no sé cómo, pero lo sabía— que las cavidades del pico, a ambos lados del aguijón, estaban llenas de veneno. Tenía mucha hambre. Este sentimiento de hambre, como ahora comprendo, se diferencia mucho del que experimenta un ser humano: estaba hambriento todo el cuerpo. Sentía debilidad y yo comprendía que era por el hambre. Abrí las alas, las puse sobre la hierba y sentí que el hambre disminuía y la debilidad se iba pasando poco a poco. Pero muy despacio. Mientras tanto, mis compañeros-hidras se habían reunido a mi lado; también estaban débiles, algunos mucho más que yo. Percibí sus pensamientos: ‘Amenaza un peligro no se sabe de dónde… hay que alimentarse, hay que alimentarse’. No ‘comer’ sino precisamente ‘alimentarse’… Y lo más grato: ‘Soy un ser humano’.
»No tardamos en verlo todo claro. Asimilábamos el alimento con las alas y la barriga. Podíamos absorber directamente del terreno el alimento orgánico y el inorgánico, pero éstos se asimilaban más despacio y eran, por decirlo de alguna manera, sosos. Lo más sabroso era la hierba, las hojas y los frutos. Los frutos se pueden comer con la boca, y eso depara sensaciones gustativas agradables. Y se asimilan bastante más rápidamente.
»Cuando nos hubimos alejado del cohete a una distancia tal que casi desapareció la sensación de peligro, nos posamos, unos en los arbustos frutales, otros en los árboles, y empezamos a ‘asimilarlos’. A propósito, lo que más rápidamente se asimila son los animales, pero hay que matarlos previamente. Vosotros sabéis cómo se hace. Nosotros también lo sabemos, pero de distinto modo. Por dentro. Es un placer matar, ‘asimilar’ un animal caliente es doblemente agradable. Más sabroso, diría. Conocimos el sabor del asesinato, si puede decirse así.
»Reparadas las fuerzas, continuamos echados en el suelo, unos con las alas plegadas, otros seguían alimentándose del terreno. Pero ahora, cuando el hambre extenuadora se había calmado, podríamos conversar.
»Sí, conversar. Los graznidos que conocíamos antes de nuestra transformación son la frecuencia sonora principal, una parte de los sonidos. Pueden transmitir la información más elemental. Es muy limitado el círculo de señales. En esta frecuencia se yuxtaponen frecuencias altas y superaltas inaudibles para el hombre. Además, las frecuencias sonoras se alternan con combinaciones de campos electrostáticos, entremezclándose con ellos en forma parecida a las consonantes y vocales del lenguaje humano. En forma parecida, pero no del todo.
»El nuevo modo de transmitir el pensamiento lo dominamos automáticamente, por decirlo así; sólo había que acostumbrarse a las ‘voces’ de cada uno. Las ‘voces’ están matizadas mucho más individualmente que las humanas, y yo determiné muy pronto de cada cual; creo que los demás tampoco tuvieron complicaciones en este aspecto.
»Lo que más me asombró fue la posibilidad de transmitir nuestros pensamientos por el procedimiento de ellos. Los conceptos complicados y abstractos se transmitían sin dificultad. Quiere decir que el aparato informativo estaba preparado inicialmente para intercambiar información complicada. Pero, si pueden transmitir y captar el pensamiento, eso significa que ellos mismos piensan.
»Por lo tanto, son seres racionales.
»Fue un descubrimiento inesperado.
»Otro detalle interesante: casi desde el comienzo veíamos que éramos hidras de gran estatura. O sea, las proporciones eran las mismas, pero nosotros éramos grandes ejemplares. Todos comprendíamos que eso era bueno. Y nos gustábamos mucho unos a otros. No había ningún sentimiento de repulsión, como antes de transformarnos.»
—¡Yo incluso estaba enamorada de un cisne azul llamado Herrera! —intervino Yutta, sonriendo maliciosamente.
—Sí. Comprendimos que el intelecto humano se manifestaba mejor cuando estábamos ahítos —prosiguió Herrera, lanzando una mirada de reojo a Yutta—. Cuando nos atormentaba el hambre los instintos casi apagaban los pensamientos humanos. Por cierto, los instintos no nos abandonaban a cualquier hora. Por ejemplo, ‘sabíamos’ que teníamos que volar a las montañas y buscar amparo para la noche: el frío nocturno y la posible lluvia eran desagradables. No me atrevo a afirmar con exactitud si nos guiaban impulsos humanos o los instintos.
»Di orden de partir, y la bandada alzó el vuelo. Podíamos ver un ancho panorama, lo que ocurría a los lados y delante. Los alrededores eran muy hermosos, y a mí me dio la impresión de que todo aquello había sido planeado por alguien, pues el paisaje era verdaderamente arrobador. Recuerdo mi júbilo y el asombro de mis compañeros y ya entonces pensé que las hidras, se diferenciaban de otros animales en que poseen sentimientos estéticos. Es otra confirmación más de su capacidad mental. Eso me asombró por segunda vez, pero quedamos verdaderamente pasmados al llegar a las montañas.
»Las montañas, erosionadas por el agua y el viento, estaban llenas de grutas. Los cisnes azules pululaban en las cornisas rocosas, cerca de las grutas. Eran no menos de ciento cincuenta, grandes y pequeños; pasaban despacio de las grutas a las cornisas y a la inversa, ocupados en algún quehacer. Parecía un nidal de las islas septentrionales o un vivac de focas si… si en las grutas no ardieran hogueras. Conocían el fuego, nosotros conocíamos el fuego. No lo temíamos, sentíamos el confort de la lumbre y envidiábamos el calor que el fuego daba a alguien.
»Encontramos dos grutas para nosotros y tomamos fuego de una familia de hidras. Por el fuego hubo que pelear, tienen poco desarrollado el sentido del colectivismo. Trajimos en las garras unas ramas encendidas y conseguimos leña. Las grutas se calentaron con bastante rapidez y nos quedamos dormidos. Así terminó nuestro primer día. Por la mañana nos despertó el canto de los grillos. Saben ustedes, no chirrían, sino rascan bajito, melódicamente. Y era también un placer, a pesar del hambre. Por la mañana ocurrió un incidente cómico. Una de las hidras, una hembra, pegó un picotazo a Mziya, la más pequeña entre nosotros. Las dos mujeres hicieron malas migas, y a una se le fue el santo al cielo. Cuando salimos de la gruta, el Pituso, siempre tan comedido y cachazudo, de un espolonazo le rasgó la piel a la ofensora desde el cuello hasta la mitad de la panza».
—Ah, ya —dijo en este punto Sudarushkin—. Ahora se comprende. Porque en la pantalla del televisor todo se movía y daba vueltas, y nosotros no podíamos entender lo que pasaba. Y en las otras pantallas sólo aparecían las grutas.
—Red se puso hecho una fiera, si puede decirse así. A Mziya le dolía, pero las dos quedaron vivas. En estos seres las heridas cicatrizan instantáneamente. El resto de la manada lo vio todo e hizo las deducciones pertinentes. No nos volvieron a tocar.
»Todo marchó como una seda. Nos desayunamos con hojas y frutos, luego escuchamos el canto de los grillos, tumbados al sol en la hierba. Volamos de exploración por las inmediaciones, encontramos varios lagos…»
—¡Fue magnífico! Nosotros grabamos todo lo que visteis…
—No encontramos vestigios de civilización —Herrera miró expresivamente a Sudarushkin—. Así pasó nuestro segundo día. Allí nos sentíamos bien. Como si estuviéramos de vacaciones en una selva acondicionada a todo confort, cuando existe el peligro de un ataque, pero uno esta bien armado.
»A quien más le gustó todo eso fue a Antoine.
»—¡Eso es Jauja! —peroraba—. La tierra prometida. Tú le has puesto un buen nombre, Herrera, es el Paraíso de Miel.
»—A este país —dijo en otra ocasión— le falta únicamente Su Majestad el intelecto humano. Debe ser espiritualizado por el pensamiento divino del hombre.
»—¿No quieres tú espiritualizar este planeta con tu pensamiento teológico? —bromeó el Pituso.
»—No teológico, sino divino. Y estos seres, ahora miserables —Antoine señaló con la cabeza a los cisnes azules—, son capaces de desarrollar su capacidad mental.
»—Conque, ¿aspiras a ser el padre de una civilización? —preguntó medio en serio Red.
»Dejamos de escucharles: nos aburrió la pelotera porque estábamos convencidos de que era una broma y que Antoine hablaba así para hacer rabiar al Pituso.
»El día siguiente transcurrió lo mismo. Nos bañamos en un lago tibio, nos alimentamos con verduras y frutos, dormimos al sol y aspiramos los deleitosos aromas de los árboles y las hierbas. Era una vida portentosa: satisfecha, con escaso consumo de energías. Por lo que veíamos, los aborígenes se comportaban lo mismo. No tenían preocupaciones, salvo las peleas de tarde en tarde. En cambio nosotros… Éramos fuertes, los más fuertes de este planeta. Hasta las hidras nos temían. Creedlo o no, pero empezamos a gustarles a algunos de los cisnes azules. ¡Palabra de honor! La misma hembra a la que Red había rasgado la piel no lo dejaba a éste ni a sol ni a sombra.
»En la mañana del cuarto día, después de un copioso desayuno, ordené la partida. Pero Antoine Poujard dijo que él se quedaba.
»Fue una sorpresa.
»—¿Por qué? —le pregunté.
»—A mí me gusta esta vida —me dijo—. Es el paraíso en que venía soñando la humanidad desde hace miles de años. ¿Qué se me ha perdido a mí en vuestra sucia Tierra, ese desierto emporcado por los hombres? En cambio esto es un paraíso, tú mismo lo has llamado el Paraíso de Miel. Y así es.
»—¡Allí está tu patria! —oí decir a Jeannette.
»—La patria del hombre —se corrigió—, la patria del ser pensante está donde le va bien. ¡A mí me va bien aquí!
»Ya no se consideraba un ser humano.
»Tratamos de disuadirlo entre todos. Intentamos convencerlo, aunque estábamos desconcertados. Fue Yutta quien mejor habló.
»—Ahora sabemos cómo es el paraíso —dijo—, debemos explicar a las gentes en lo que puede convertirse el planeta prometido. Pero el nuestro será mejor. ¡Será mejor, aunque sólo sea porque la Tierra a nadie se le ocurrirá únicamente engullir y estar tumbado al sol!
»—¡Este planeta será espiritualizado por mi pensamiento —afirmó Antoine en tono que no admitía objeciones—. Yo reinaré en este mundo. Los futuros ciudadanos, capaces de pensar y sentir, darán pasos gigantescos en el desarrollo de la cultura y el arte. Estoy seguro que ya en mi vida su civilización adelantará a la terrestre.
»—Y después de morir te convertirás en su dios. ¡Te preocuparás de establecer tu propio culto mientras vivas!, era la primera vez que Jeannette se rebelaba contra su marido.
»—Sí, me convertiré en un dios.
»—¿Y la Tierra, Antoine? ¿Qué va a ser de la Tierra, nuestro hermoso planeta renaciente? ¿Quién curará sus heridas y plantará jardines de miel en ella? —dijo la voz de Mziya.
»—Vosotros sois ocho mil millones. ¡Y yo no quiera curar heridas que no causé!
»—Entonces, ¿te escapaste de la Tierra para quedarte en el Paraíso de Miel? —preguntó sin compasión su mujer.
»—Aunque fuera así… Nos hemos escapado. Supongo que tú te quedarás conmigo, Jeannette.
»—¡No!
»—Como quieras.
»—Antoine, ¿y crees tú que cuando recobres el aspecto humano te avergonzarás de tus palabras y pensamientos? —preguntó el Pituso.
»—No. No lo creo.
»—Entonces vuela con nosotros y te prometemos volverte a tu condición humana. En otro caso… —Red alzó amenazador su cuello largo y flexible—. ¡Aquí somos más!
»El último argumento lo convenció. El vuelo hacia el cohete transcurrió en silencio. El resto ya lo conocéis.»
Sudarushkin y Harrison estaban inquietos. El sol hacía tiempo que remontaba el cenit, pero los cisnes azules no volvían. La máquina zumbaba despacito, lista para recibir a los huéspedes… Por fin, de tras el bosque aparecieron las hidras. Volaban a poca altura, pesadamente, en fila. Se veía que estaban cansadas. La primera se desplomó pesadamente en la plataforma del biotransformador. Pocos minutos después, Alexéi y Tom levantaron a Mziya, completamente agotada.
Mientras la envolvían en una manta y le vertían en la boca un bálsamo reparador, en la plataforma se transformaba la hidra siguiente. Resultó ser Yutta. Se levantó ella misma, dio el primer paso vacilando y fue a caer en brazos de Sudarushkin.
La manta, el bálsamo…
La operación se repitió con Jeannette y Herrera.
Alexéi y Tom corrían a la plataforma, agarraban a los compañeros, los arropaban, les daban de beber y los apartaban a un lado.
Luego le tocó el turno al Pituso. Antoine llegó volando y se detuvo en el aire a unos veinte metros. Se veían sus ojos esmeralda facetados. Miraba abajo, a los hombres. Y vigilaba a Red.
Un enorme cisne azul planeó pesadamente y se tendió en la plataforma, desplegando las alas. Alexéi y Tom estaban preparados con la manta y una porción de bálsamo. Después de transformarse, Salinger se levantó él mismo y dio un paso seguro por la plancha metálica… Mas en este momento Antoine se lanzó con lúgubre graznido. Asestó un venenoso picotazo… La hidra azul rodeó fuertemente a Red con las alas.
Todos miraban estupefactos. Una extraña debilidad les cerraba las bocas y paralizaba los movimientos. Y sólo el grito desgarrador de Mziya los volvió a la realidad… Luego reconocieron —y en eso coincidieron todos— que lo primero que pensaron fue: «¡Es un error! ¡Es una hidra de verdad y no Antoine!». Pero a los pocos minutos en la plataforma había ya dos cuerpos humanos: el cuerpo muerto, incinerado, de Red y el vivo de Antoine Poujard.
De repente Antoine bajó de la plataforma. En dos saltos cubrió la distancia que lo separaban de los compañeros, derribó de un cabezazo a Herrera y rodó por el suelo junto con el jefe.
Continuaba siendo una hidra azul.
A Red Salinger, el Pituso, le dieron sepultura al pie de un frondoso árbol anaranjado, en el extremo de la explanada. Los compañeros estaban consternados. Trataban de consolar a Mziya, decían algo muertos de pena.
—Dejadme estar, muchachos —respondía monótonamente ella a todas sus palabras—. Dejadme estar… Soy sicóloga. Ahora me concentraré, me sentaré y se me pasará…
Aquella noche nadie quiso cenar. Jeannette llevó al camarote donde habían encerrado a Poujard la cena de todo el grupo. Lo hizo intentando disimular el miedo que tenía su marido. Pero Antoine no advirtió o no quiso advertir su susto. Había dejado de graznar y gritar. Cuando Herrera se asomó por la puerta, vio que el preso comía sentado. Normalmente, como un hombre hambriento, pero educado.
A la mañana siguiente la tripulación ayudó a Mziya chequear el estado psíquico de Antoine. Estaba sano, aun que un poco flojo. Mziya hizo el dictamen profesional: «Reacción natural»: Tenía muy mal aspecto, había envejecido, estaba demacrada, y hasta el pelo había perdido su brillo natural. Yutta se pasó toda la noche tranquilizándola como a una niña, no pegó los ojos ninguna de las dos.
Herrera puso fin al desconcierto general.
—¡Es hora de empezar el juicio! —dijo colérico el jefe—. ¡Es un menester penoso, ingrato, pero necesario Traigan a Antoine Poujard —en este momento, sin darse cuenta, había empezado a hablar como Kendsiburo Smith, en tono grave y oficial.
Trajeron a Antoine. Este se sentó, reclinándose al pie del cohete, y empezó a mirar callado a sus ex compañeros como si los viera por primera vez. Su mirada era rencorosa, de fiera acorralada.
—Antoine Poujard —Herrera se puso en pie—, ¿por qué has matado a tu compañero Red Salinger?
—Estaba hambriento.
Yutta no se pudo contener:
—¡Pero tú eres un hombre!
—Estaba hambriento. Y no quiero seguir siendo hombre. El hombre no es la única forma posible de vida racional. Quiero quedarme en este planeta, en el Paraíso de Miel. ¡Soy un cisne azul!
Diríase que en la sombra del cohete fulguraban dos ascuas.
—¿Te arrepientes de lo que has hecho?
—Sí. Pero debéis comprenderlo, yo tenía hambre, estaba muy débil, y él… en él había mucha comida.
—¡Menos cumplidos con ese canalla! —gritó Harrison—. ¡Finge que no comprende! ¡Ha matado a un compañero porque quería jalar! ¡Es peor que una fiera! ¡Dejadme a mí, Herrera, le voy a cantar las cuarenta!
—Calma, Tom… Antoine, tu explicación no vale. Tienes por todas partes bosque, arbustos y hierba. ¡Comida había!
Poujard se iba enardeciendo:
—¿Por qué me juzgáis? ¿Por homicidio? Pero si yo era un cisne azul o una «hidra», como los llamáis vosotros.
—No, te juzgamos por haber traicionado el modo humano de pensar. ¡Y por Red también! —la voz de Herrera sonó con firmeza.
—¿Cuál es su estado psíquico, Mziya? —preguntó Alexéi.
—Normal. Es responsable de sus actos. Incluso está tranquilo —y su voz sonó con amargura.
—¡No! —gritó alguien—. ¡Es un anormal! ¡Se ha vuelto loco! ¡Hay que ponerlo en tratamiento!
—No grites, Jeannette —dijo en voz baja Antoine—. Mziya tiene razón, estoy en mi sano juicio. Yo, simplemente, no quiero volver a vuestra Tierra. Quiero quedarme en el Paraíso de Miel… ¡Y vosotros no tenéis derecho a juzgarme aquí según vuestras propias leyes! ¡Yo soy un habitante del Paraíso de Miel, y vosotros, hombres de la Tierra! Dejadme aquí. ¡Esta es mi nueva patria!
—¡Lleváoslo con vosotros! —gritó Jeannette—. En la Tierra le curarán la locura —daba lástima y pena mirarla—. No se le puede dejar aquí. ¡Sería igual que abandonar a un tullido o a un herido!
—Jeannette, los tullidos sois vosotros y no yo. Podéis quedaros en un planeta magnífico como dueños y señores del Paraíso de Miel. Poderosos y satisfechos. Sin deber nada a nadie. Podéis respirar a vuestras anchas y ser libres como… como los cisnes azules.
—Mziya —el oficial buscó a la mujer con los ojos—, ¿y tú qué dices?
—Temo ser parcial —respondió la aludida con voz monótona e inexpresiva.
—¿No tienes nada que decir? —Lo siento por Jeannette.
—Escuchad, hijos míos —habló Kendsiburo Smith desde la pantalla del televisor. Había seguido con mucha atención el desarrollo del juicio, compadeciendo sinceramente al acusado y a los acusadores—. No os ofendáis porque os llame así. Al fin y al cabo, todos sois como hijos míos y a todos os quiero por igual —con la precipitación el televisor había sido colocado en la hierba, y cuando el capitán hablaba volviéndose a uno o a otro parecía que su cuerpo intentaba arrancarse de la tierra. La expresión de sufrimiento en su rostro acentuaba esta impresión—. Hijos míos, es verdad, ¿tenemos derecho a condenar a Antoine Poujard? ¿Quién conoce la magnitud que tiene la relación inversa entre la síquica de la hidra; y la síquica del hombre? El efecto fue verificado solamente en nuestro planeta, para proporciones cósmicas, en condiciones de laboratorio… Yo quería mucho a Red… —el capitán hizo una pausa—. Mucho… Pero, muerto uno, ¿hay que matar a otro?
Se hizo un silencio prolongado y torturante. Respondió Yutta.
—No, capitán —dijo—, no queremos matarlo y no lo vamos a matar. Y no juzgamos a un asesino, ya lo ha dicho Herrera. Juzgamos a un traidor. A un hombre que ha renegado de la patria, de las tumbas de sus antepasados y de los nuestros, de todos los afectos, hasta del trabajo creador, en aras de la hartura, de las comodidades y del poder sobre un puñado de semianimales.
—¡En aras de la libertad! —atajó Antoine—. Conmigo los semianimales se convertirán en seres racionales. ¡Yo les daré una civilización! ¡Seré libre y alado, mientras vosotros continuaréis siendo esclavos unos de otros!
—No, Antoine —dijo firmemente Herrera—. Yo seguiré siendo, como tú dices, esclavo de ocho mil millones de semejantes. Limpiaré y embelleceré nuestra Tierra. No necesito el poder de un planeta donde no hay nada que hacer. ¡Soy un hombre y necesito inquietudes!
—¡Bien dicho! —corroboró Sudarushkin, y los demás bajaron la cabeza asintiendo.
—Capitán, voy a responder a su pregunta: «¿No fue una hidra quien tomó la decisión?». No. Una hidra no habría podido comparar la Tierra y el Paraíso de Miel. Eso ha podido hacerlo sólo un hombre. Y juzgamos a un hombre. O a un ex hombre —Herrera hizo una pausa—. ¡Propongo devolverle el aspecto de cisne azul y borrarle la memoria de todo lo humano!
—¿Y yo? ¿Qué va a ser de mí, Herrera? —la voz de Jeannette tembló—. Amo a Antoine, ¿comprendes? Siempre supe lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. Lo bueno es más, créeme. En la Tierra lo curaremos.
—Jeannette —la voz de Antoine era malévola—, yo no quiero volver a la Tierra.
—¡No le hagáis caso! Os imploro a todos por lo que más queráis, y a ti también Herrera… Te lo ruego.
La súplica conmovió a Herrera. Comprendió que era la última baza de Jeannette para salvar al hombre que amaba.
—Jeannette —habló, tratando de ser suave—. Queremos satisfacer tu deseo. Vamos a dejarte con él en el Paraíso de Miel. Y no te borraremos la memoria humana. ¿Quieres?
—No —respondió tristemente y con firmeza la mujer—. ¡Eso no! ¡El Paraíso de Miel es únicamente para los cisnes azules!
Su semblante y su voz no denotaron ni el menor asomo de duda.
—No —repitió—. Vale más que me quede viuda…
—¡Antoine, estás libre! —dijo Sudarushkin, y se encaminó hacia el biotransformador.
Poujard se levantó. Estuvo parado unos momentos, como si quisiera decir algo, pero no lo dijo, dio media vuelta y, sin mirar a nadie, se dirigió a la plataforma. Después se tendió callado en la plancha metálica.
—¡Antoine! —gritó Tom Harrison, sacando la pistola—. ¡Que no se te ocurra matar a nadie más: no llegarás a las montañas!
Poujard alzó la cabeza y sonrió despectivamente.
Al salir el sol el cohete despegó del Paraíso de Miel entre torbellinos de fuego y humo. Desapareció en el cielo resplandeciente, y el viento disipó el humo.
Herrera y Yutta miraban por la portilla como el Paraíso de Miel se iba convirtiendo otra vez en un pequeño planeta envuelto en nubes plateadas. Año y medio en el Cosmos, y llegarían a casa.
Llevaban a la Tierra renaciente semillas de árboles admirables que dan frutos tan diversos y nutritivos. Llevaban hierbas precoces.
Mientras tanto, sobre los bosques anaranjados, azules y verdes que rodeaban la explanada cubierta de escoria caliente, en el aire impregnado de miel, se oyeron largo rato graznidos solitarios…