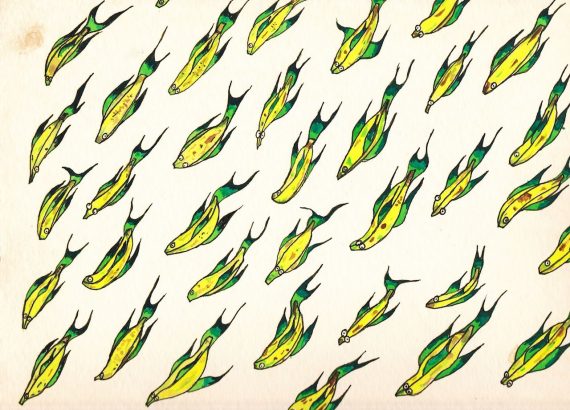El barón, de Ivo Andrić

La gente no me aborda sólo con gritos, risas intrusivas o desfiles y fragor de caballos bajo mis ventanas, y no se sirven únicamente de la presión moral de sus nombres y de la importancia y la reputación de sus personalidades, como tampoco son todos ni de la misma época ni próximos en destino u origen. Los hay de todas partes y de toda laya. Tienen únicamente en común el hecho de apostarse de vez en cuando junto a mi casa de Sarajevo y dejar allí alguna huella, invisible pero real; huella que es lo suficientemente vívida y poderosa como para alterar esta mañana mía que pensaba dedicar a otras labores, tratando por todos los medios posibles de conquistar mis pensamientos y excitar mi imaginación: he aquí, por ejemplo, este que marcha por el pasillo con suelas inaudibles, entra cohibido, y con él la fragancia de su aseo matinal.
Es el barón Dorn. (¡Como si fuera premeditado, todos, uno por uno, gente con nombres aristocráticos!) En su momento, inmediatamente después de la ocupación austriaca de Bosnia, fue durante cuatro años escribano del Gobierno nacional. Se encargó de la ponencia «actividad cinegética y permisos de caza» o, como decían maliciosamente sus colegas, era «el ponente de las historias de caza».
Es nativo de la Estiria, miembro de la vieja nobleza. Ceremonioso y peripuesto, camina siempre inclinado hacia delante, con el bastón en una mano y el sombrero y los guantes en la otra. Es un hombre alto y corpulento, un austriaco de digna apostura, de talante sombrío, con un fino bigote de puntas caídas y una barba rala como máscara fallida. Su rostro sureño, prácticamente gitano, contrasta extrañamente con dos ojos azules y ausentes. Estos ojos alteran y delatan al hombre en su integridad, a veces temerosamente suplicantes, a veces dotados de una mirada excesivamente penetrante y de una seguridad poco convincente. Este hombre de treinta y seis años debería encontrarse en un lugar más elevado de la escala funcionarial, pero —en seguida hay que decirlo— es el hijo fracasado y negligido de una familia dispersa en la que desde antiguo una carrera militar, civil o religiosa exitosa es la tradición. Comenzó como cadete de la escuela militar, pero fue elegantemente desviado del ejército antes de poder aspirar a las estrellas de teniente. Ya era tarde para una carrera eclesiástica, y de la diplomacia no cabía ni la más mínima mención. El intento de que se quedara en el predio familiar y de que dirigiera sus finanzas tampoco prosperó. Finalmente lo enviaron al servicio burocrático de las «provincias ocupadas», con el único fin de que lo emplearan en cualquier lado y se quitara así de en medio, y en la Bosnia y Herzegovina de entonces se admitía y toleraba a todos. Pero ni siquiera en ello había visos de que podría salir adelante y progresar, pues no podían confiarle ninguna tarea para la que fuera necesaria un poco de lógica, exactitud y, especialmente, de sinceridad. Si bien la causa principal y única explicación de todos esos fracasos del barón era, dicho sin ambages, su innata, infantil y, al mismo tiempo, monstruosa e irreparable capacidad de mentir.
Mucha gente miente desde su posición social, en diversas profesiones y trabajos, pero mienten deliberada y limitadamente, pues la mentira les sirve sólo en caso de necesidad particular y como recurso, como arma en las luchas de intereses y ambiciones. Su caso en cambio era justo el contrario. Este encorvado y benigno barón era sólo un medio del que la mentira se valía insensible y cruelmente, a costa del daño y la vergüenza propios. Él mentía sin interés, ingenuamente, al margen de su voluntad, y contra ella misma, mentía como un niño pequeño, sin medida ni fin, con la obstinación de un tahúr y la reincidencia de un alcohólico. Y esto era lo que le restaba todo el crédito a ojos ajenos y valor a los suyos propios, lo que le cerraba todas las puertas, le impedía llevar una existencia feliz en sociedad y en familia, por cuyo motivo, a veces grosera y abiertamente, y a veces a sus espaldas y mezquinamente, se burlaba toda la gente a su alrededor, incluso aquellos que eran cien veces peor que él. Era ciego y sordo, pero no ciego para los colores y las formas, ni sordo para los sonidos y rumores, sino ciego y sordo para la verdad de la vida real y todas las formas en las que ella se muestra. Sólo que, mientras que la gente tiene consideración y compasión en relación a los ciegos y sordomudos y procuran ayudarles en toda ocasión y eventualidad, en lo concerniente a este desgraciado y su desventura todos mostraban únicamente burla, desdén y menosprecio. Y para eso no había cura. Pues a él nunca le interesó discernir y reparar en la frontera que en la vida y la conversación cotidianas separa la mentira de la verdad, ni supo hallar las fuerzas para poder detenerse ahí. Y cuando la gente o los hechos le hacían dirigir su atención hacia aquella, ya era tarde entonces, ya era un mentiroso. De esta forma, jamás pudo en efecto darse cuenta de su posición social verdadera, al mismo tiempo ridícula y desdichada; sólo pudo intuirla, alguna que otra vez e indirectamente además, sin lograr nunca dar con la fuerza y la oportunidad necesarias para juzgarla, apreciarla o transformarla.
¿Cuál era el fallo orgánico en el mecanismo espiritual de este hombre que caminaba desde su mismo origen en dirección contraria a la marcha de la realidad empíricamente comprobable y socialmente aceptada? ¿Qué era lo que le urgía a no poder dar cuenta del hecho más elemental tal como era, ni así como la gente en torno a él lo percibía, sino añadiendo y restándole, engalanando y transformándolo? Es imposible dar una respuesta a tales preguntas, pues el asunto no era tan evidente ni tan crudamente sencillo como creían y decían los superficiales, cínicos y burlones del Gobierno nacional, gente de escasa inteligencia y corazón recio, que creían ser preeminentes y perfectos sólo porque podían ver alrededor a algún desgraciado a quien la naturaleza le había sido algo esquiva o directamente desfigurado. Pero una cosa está clara sin necesidad de indagar más profundamente: en cuestión de mentira y verdad, entre un hombre normal —lo que llamamos hombre normal— y el barón Dorn existe una diferencia fundamental, y esa diferencia podía aproximadamente expresarse así.
Cuando sobre un asunto se ha dicho todo lo que se puede decir de él, la gente normal guarda silencio o habla de otra cosa. Sin embargo, para el barón apenas entonces comenzaba su viva necesidad de decir algo más sobre el mismo tema, de relacionarlo con otros similares, de enriquecerlo, extenderlo, adornarlo. En pocas palabras, sentía el deseo de ayudarle a toda cosa a ser algo más de lo que, acorde al sentido común, era y debía ser. Ese era el comienzo de su grave defecto: la mentira. ¿Y el fin? No tenía fin, pues nadie, ni siquiera el propio barón, sabía hasta dónde podía llegar. Y cada instante de su vida, cada oportunidad y aparición en torno a él podían ser una buena ocasión para ello.
Así, por ejemplo, caminando una tarde por aquel espacio libre bajo los altos álamos de Hiseti. Una noche de agosto. Despejada y cálida. La visión del cielo estrellado eleva y extasía al barón, y ello en cualquier lugar y estación del año. Lo libera de las pequeñas trabas e imperativos de la vida. Entonces ve con excitación cómo se desgaja una estrella fugaz y pasa volando en mitad del cielo. Un instante después se precipita otra. Como siempre, lo arroba la belleza cautivante de ese espectáculo. Pero en seguida hace acto de presencia en él la idea de que esas dos centellas volantes bien podrían haberse arrancado a un tiempo, chocar en mitad del firmamento y desintegrarse con unos grandiosos fuegos de artificio.
Desde el momento en que ese pensamiento se le cruza por la cabeza, olvidando su excitación ante las estrellas fugaces que realmente habían surcado el firmamento, no puede dejar de pensar en su choque, que en puridad no ha existido, pero que pudo haberlo hecho. Y ya piensa vívidamente, con todo detalle, cómo al día siguiente irá a contarle a los compañeros durante el almuerzo en el hotel Europa aquel choque de estrellas que ha presenciado la noche anterior en su paseo vespertino. Se muestra sombrío del placer anticipado que siente por esa narración, temeroso de que alguien llegue a dudar de la veracidad del relato y de que, más o menos discretamente, lo señale. El barón en seguida baja sus ojos a tierra, llorosos y cansados de mirar al cielo estrellado. Y entonces no le quedan dudas de que jamás podrá liberar sus pensamientos y que de ahí a un año, explicará en algún sitio y junto a cualquier compañía la historia del choque entre las estrellas como un hecho real, con el deseo enfermizo de ser creído, temiendo de antemano la incredulidad y la burla.
Así es cuando está solo, y así es —o aun peor— cuando está en compañía. Toda conversación con la gente le es en mayor o menor medida una oportunidad para expresar su necesidad nefasta e irresistible de exagerar. Comienza despacio, sereno, con el deseo sincero de decir únicamente lo principal y realmente necesario, y en todo caso, sólo la verdad, aunque durante el curso de la conversación entra en calor insana e innecesariamente. Todo lo que oye de su interlocutor lo estimula e incita a hablar, y todo lo que tiene que contar le parece escaso e insuficiente. Su imaginación comienza a trabajar, a adornar y a completar, y la lengua se acuerda con ella. Y en algún punto ocurre que su discurso, inadvertida e imperceptiblemente, se desase, al margen de todo sentido o necesidad, de los cimientos grises y firmes de la verdad. Las palabras comienzan a inflamarse y encenderse una a la otra y a iluminar panoramas que hasta ese momento ni se sospechaba que existían. Y entonces, hechizado, no sólo confirma aquello que dice su interlocutor, llega más lejos y alto que él en todo, y amplía y afina sus puntos de vista, sino que él mismo descubre nuevas pruebas de su exactitud. Un deseo inconsciente como la embriaguez hace presa de él para que se someta, para ser agradable y parecer conforme a toda costa, una complacencia poco saludable e indeseable que nadie le pide, de la cual nadie recibe provecho, él menos que nadie.
Así de dulce es abrir nuevas perspectivas y posibilidades, prometer más y mejor, ser amplio y generoso, mostrarse conforme a toda costa, estar de acuerdo en todo sin pensar que puede llegar el día del llanto, la fecha límite. Y cuanto más se aleja de la verdad, la conversación le resulta más placentera y agradable, la siente como un dulzor en las comisuras de los labios, y ese dulzor crece y crece, parece que entonces va a llegar a su culmen y que toda esa cerebración arbitraria se convertirá en una auténtica obra maestra de la falacia. Por desgracia, ese instante no llega nunca, pues se ha quedado detrás del barón, en un punto en el que, el desdichado, sin haberse dado cuenta de ello, ha abandonado ya el territorio de la verdad. Pero la mentira, incansable e insaciable como toda pasión, lleva a su embustero más allá y lo incita a correr hacia algo que se quedó tras él en un tiempo y lugar lejanos.
¡Si pudiera al menos mantenerse en silencio! Pero es incapaz. Y en cuanto abre la boca, miente.
¿Qué es lo que perseguía el barón en realidad? A un hombre que le creyera. Había hablado y mentido durante años, poniéndose en evidencia a ojos de la gente, malbaratando su tiempo y perdiendo su prestigio, y con toda esa vida suya baldía y toda su mistificación superflua no había estado pidiendo más que una cosa: «¡Vengan, tengan misericordia y créanme! Sólo una vez, sólo por un momento, que mi mentira sea lo mismo que esa verdad suya, y luego que esa todopoderosa e implacable verdad fría e incomprensible para mí reine por doquier, eterna y absolutamente. ¡Sólo una vez! Y que yo me redima y libere». Buscaba a un único hombre que le creyera durante un segundo, pero completamente, sin sombra de duda, sin rastro de vacilación. Ese hombre, le parecía, sería su salvador. Ocurriría el milagro que con pasión y en vano habían estado esperando todos los alquimistas de todas las épocas: el pesado y mísero plomo de su mentira se convertiría en el oro puro de la auténtica y única verdad. En ese instante estaría curado. Se habría librado de su penosa, desagradable y tiránica necesidad de mentir. Desde entonces podría libremente mirarle a los ojos a todos, sin sentir miedo de lo que la gente piensa de él y lo que él cuenta, pues con seguridad sabría decir la verdad, y no podría ser de otra forma. Pero para su desgracia, aún no se había encontrado tal hombre, así que la hora de su redención tampoco había sonado aún. Al barón nunca le había sonreído la suerte de consumir la llama de su mentira hasta el final, de pasar de una vez para siempre la «prueba de fuego» de la verdad, y de obtener el respeto y la confianza duradera de la gente. Pues en el momento en que el dulzor de su discurso se acercaba a la cumbre, antes de alcanzar el final de su mentira, normalmente ocurría que una mirada suspicaz de un interlocutor o una risa escapada lo detenían y agarrotaban, y el barón, bruscamente despertado y atropellado, caía de su altura lunar, a la que se había aupado, a las profundidades de su desgracia de pequeño y ridículo embustero incorregible. El esfuerzo era en vano; la prueba, un fracaso. Estaba condenado a mentir cada vez más y con más enardecimiento, buscando en vano el momento de salvación del hombre que le creyera.
Los años pasaron, y estos no hicieron mejorar nada. Muy al contrario. Según la opinión general, la frontera establecida en el pensamiento humano que separa la verdad de la mentira se hacía cada vez más borrosa e iba desapareciendo para el barón. En él se daba constantemente una compasión dolorosa hacia aquello que se denomina hecho desnudo, y jamás pudo pasar junto a él sin sentir la necesidad de revestirlo, exornarlo y embellecerlo. Esto era irresistible. Por nada del mundo podría dejarlo tal cual era. Y de este modo ni en broma era capaz de decir una verdad entera y pura. Esta le parecía cada vez más grosera y miserable: increíble; y le era tan insoportable que no tenía fuerza ni valor para pronunciarla. Ya sólo era capaz de medias verdades, cada una de las cuales albergaba desde el principio una inherente tendencia hacia la mentira total. E incluso cuando ocurría que hallaba las fuerzas para decir toda la verdad, nadie le creía, pues su fama de embustero patológico y mitómano estaba demasiado extendida y comprobada. Las huellas de esa reputación suya se percibían en las miradas de todos. Y en cuanto daba con las primeras señales de duda e incredulidad, el barón volvía a las andadas y daba rienda suelta a sus viejas trapacerías, para apoyar y defender con mentiras su verdad.
Se trataba de un caso desesperado.
Entre sus colegas, rígidos y, en su mayoría, limitados funcionarios, el barón no podía hallar auxilio ni comprensión. Aquellos más altamente posicionados le guardaban consideración y le hacían siempre la vista gorda, debido a su abolengo y al prestigio de la familia a la que pertenecía. Pero todos aquellos de media y baja posición, a los que él mismo pertenecía por rango, eran con él maliciosos, envidiosos, falsos o altaneros. Algunos se juntaban con él y hablaban, para poder burlarse de él a sus espaldas, para murmurar de él, y recrear anécdotas nada inocentes, a veces hasta inventadas, sobre él y sus ingenuas patrañas. Otros se mantenían lejos de él, dándose a sí mismos ínfulas en porte y voz de gente seria y de incorruptibles guardianes y defensores de la verdad.
Sólo alguien que en aquel Sarajevo de entonces se encontrara tan solo, sin amigos ni familia, con un ridículo defecto como vicio, sólo alguien así podría comprender los paseos inacabables y agotadores del barón Dorn por esa ciudad, despejada y abierta hacia el suroeste, y lúgubre y hostilmente estrecha hacia el nordeste. En tal posición, el barón, conforme a sus inclinaciones y su trabajo oficial, se hizo amigo de algunos beyes sarajevitas, amantes de la caza y la bebida. Entre esas personas ociosas, alegres y obsequiosas que no tenían la costumbre de poner cada relato bajo la lupa de la verdad, se sentía mucho mejor que entre sus compatriotas y colegas. Pero en esa compañía turca entró en un contacto más estrecho con la rakia. Y de ese hombre vigoroso y en sus mejores años, que hasta entonces tampoco había sido un completo abstemio, pero que conocía sólo los vinos de Estiria y la cerveza de Puntigam, moderadamente además, la rakia hizo en tres años no sólo un alcohólico, sino un auténtico enfermo, «un trapo de persona», como decían sus malévolos y pérfidos colegas. Esa rakia bosnia, gustosa, suave y traicionera, que era para su grupo de cazadores como una enfermedad endémica con la que se vive largamente, tenía en él un efecto inmediatamente destructivo. Sólo había que verlo cómo bebía para apreciar que no iba a durar mucho.
Apuraba el primer vaso hasta la última gota, de pie, con los ojos cerrados. La boca se le torcía entonces en una mueca de dolor. Y a continuación se estremecía entero, se pasaba la palma de la mano izquierda por los labios y borraba la mueca espasmódica, abría los ojos de par en par y te miraba como un hombre que había emergido de unas turbias aguas profundas. Entonces en la esquina exterior de cada ojo aparecía una fúlgida lágrima luminosa que en seguida se disolvía y cubría todo el ojo de un hilo plateado. A través de esos dos círculos claros te miraban callada y largamente sus cristalinos ojos de zafiro, te miraban con una queja, con un extrañamiento iracundo o una amenaza impotente en la mirada. Y tras esa primera rakia, que lo estremecía y transformaba de este modo, podía estar sentado durante horas, sosegado y con el rostro inmóvil, y sorber y apurar chato a chato.
Todos se daban cuenta de cómo la rakia cambiaba de súbito a su querido barón. Perdió la viveza en sus movimientos y la frescura del rostro. Hablaba menos, y también menos, o al menos de modo distinto, mentía. En su discurso había algo de indignado, de provocador. De cada frase surgía una rebeldía cáustica contra ese mundo de hechos implacables que constantemente lo forzaban a la mentira y deseaban una sola cosa: ser y seguir siendo del modo que son, desnudos, insuficientes y carentes de interés.
Estaba ostensiblemente desmejorado y tenía cada vez más el aspecto de hombre enfermo. Le aparecieron unos dolores en el hígado, y luego largos y penosos ataques de hipo que duraban días. Y cuando empezó a perder la vista, los jefes le obligaron a tomar una baja por enfermedad prolongada y a cambiar de ambiente. Sarajevo no volvió a verlo. Murió, seis meses más tarde, en su predio familiar en Estiria, tomando según la costumbre del bisabuelo la comunión de mano del abad del vecino monasterio cisterciense. Pero antes y después de la comunión, en el delirio de la agonía, pidió un poco de rakia de ciruela bosnia, anhelando los ratos pasados sentado y charlando en el nacimiento del Bosna, junto a Sarajevo.
Entre las huellas que quedaron en el adoquinado sarajevita y que ahora reviven a menudo y llaman a mi puerta y ventanas, la historia del barón Dorn no es de las más grandes, no es célebre ni relevante, ni particularmente trágica, pero es luctuosa. Un caso desesperado. Justo por eso le gusta venir a visitarme, pues en mí, dice, ha percibido a un hombre al que no puede resultarle indiferente la desesperación, que escucha pacientemente y con comprensión y que, le parece, podría entenderlo, tal vez hasta creerle, con cuya ayuda, en un momento de imprevista felicidad, podría incluso cruzar a nado ese maldito mar de mentiras y finalmente, por una vez, alcanzar a nado la costa de la verdad.
Pero yo tengo que decir que no creo en ello, aunque recibo al otrora escribano del Gobierno nacional cada vez que viene, a menudo incluso cuando no me viene bien, y pierdo con él más tiempo del que tal vez haría falta. No podría ni a mí mismo decirme por qué hago esto. Tal vez justo porque su caso es tan particular y tan desesperado.