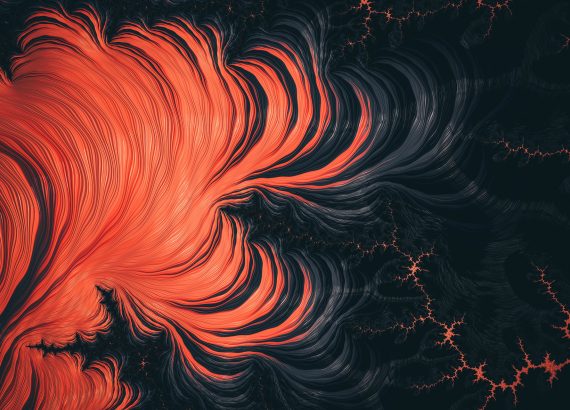Su hermana, de Frank Norris

—Maldita suerte —murmuró el joven Strelitz con gran perplejidad mientras se levantaba de la mesa a la hora de la cena y caminaba hacia la chimenea, tirándose del labio inferior como solía hacer cada vez que se ponía a reflexionar.
El joven Strelitz vivía en un apartamento barato de Nueva York con su madre, a cuya manutención contribuía escribiendo en la prensa.
Hacía poco había dado con un tipo de ficción que prometía ser inusualmente exitoso. Una serie de relatos —meros esbozos— que había comenzado a escribir, bajo el título Dramas de calle, había «funcionado», y el redactor jefe del periódico le había prometido publicarle todos los que quisiera en la edición dominical. Y ahora, el joven Strelitz se sorprendía de que no se le ocurriera ninguna idea para una nueva historia. Era ya miércoles por la noche, y si quería que lo suyo saliera en el diario del domingo, debería enviárselo a su superior al día siguiente por la tarde, como máximo.
—Dios quiera que se me ocurra algo —dijo mientras se apoyaba en la repisa de la chimenea con el ceño fruncido.
Su madre ya había acabado de cenar. La señora Strelitz se sacudió las migas del regazo y echó la silla hacia atrás, mientras contemplaba a su hijo.
—Creí que estabas trabajando en algo esta tarde —se aventuró a decir.
—No he avanzado nada —repuso él mientras sacaba un nuevo paquete de cigarrillos del bolsillo de la chaqueta—. Trata de ese asunto de la «condición de servidumbre», pero no consigo que suene natural.
—Pero eso es una historia real —dijo la señora Strelitz—. Eso sucedió de verdad.
—Ya, pero no sirve si no puede leerse como parte de la vida real —repuso el joven mientras abría la cajetilla—. No son las cosas que han ocurrido de verdad las que contribuyen a crear una buena ficción, sino aquellas que parecen reales.
—Yo en tu lugar —dijo su madre— intentaría un experimento. Has estado escribiendo esos Dramas de calle sin salir de casa. Te has limitado a imaginar lo que crees que puede ocurrir en las calles de una gran ciudad cuando cae la noche, y llevas tanto tiempo trabajando de ese modo que te has quedado prácticamente sin material: has agotado tu imaginación. ¿Por qué no sales ahora mismo, esta misma noche, y mantienes los ojos bien abiertos para observar lo que realmente sucede, a ver si así encuentras algo sobre lo que escribir? O, por lo menos, algo que te sugiera una idea. No me estás escuchando, Conrad, ¿qué te ocurre?
Tenía razón. El joven Strelitz no le estaba prestando atención. El paquete de tabaco que se había sacado del bolsillo estaba por abrir. Mientras su madre hablaba, se había dedicado a cortar con la uña el timbre fiscal de color verde, lo había abierto y había extraído un cigarrillo que se puso en los labios.
Era uno de esos paquetes que, además de los habituales cigarrillos, contienen una foto en miniatura de alguna actriz de comedia, y la que Strelitz había observado en el suyo era especialmente atractiva. Pero mientras contemplaba el rostro de la chica, cambió de postura con rapidez y empalideció notablemente. Guardó de nuevo el paquete en el bolsillo, pero aprisionó la foto con el puño, como si quisiera ocultarla. No encendió el cigarrillo.
—¿Qué sucede, Conrad? No me estás escuchando.
—Oh, claro que sí —repuso él—. Es que…, bueno, no, nada. Te escucho. Continúa.
—Pues eso, ¿por qué no lo intentas?
—¿Intentar qué?
—Salir a la calle en busca de historias.
—Oh, no sé.
Strelitz, procurando no llamar la atención de su madre, miró de nuevo la imagen que tenía en la mano, para luego desplazar la mirada hacia un gran retrato al pastel que había sobre un caballete de metal en el salón contiguo. El retrato mostraba la cabeza y los hombros desnudos de una jovencita de diecisiete o dieciocho años. El parecido que guardaba con Conrad y su madre era asombroso, aunque la barbilla y el rabillo de los ojos hacían pensar en una cierta temeridad que ninguno de los dos poseía. La boca también era débil.
—Y así vuelves de inmediato a la realidad —continuó la señora Strelitz—, y si no encuentras una historia, por lo menos darás con un entorno, con un color local que podrás describir mucho mejor de lo que te imaginas.
—Sí, sí —asintió Strelitz.
Abandonó el comedor y al pasar al saloncito encendió la luz. Mientras su madre y la asistenta recogían la mesa, se puso a estudiar ambos retratos —el realizado al pastel y la foto de la cajetilla—, comparándolos entre sí.
No había ninguna duda. Las dos imágenes correspondían a la misma chica.
Sin embargo, el nombre que figuraba al pie de la foto no era el que el joven Strelitz esperaba encontrar.
—Violet Ormonde —murmuró mientras lo leía—. Ese es su nombre artístico. Pobre Sabina, pobre Sabina, mira que acabar así. —Observó de nuevo la fotografía de la actriz, con su falso traje de torero, su corpiño ceñido y de cuello bajo, sus medias, sus botines de piel de cabritilla, su capote y su absurda e inadecuada espada, un estoque de ópera bufa—. ¡Pobrecilla! —murmuró nuestro hombre por lo bajo mientras la contemplaba—. Podría haber vuelto con nosotros, si así lo deseaba, antes de terminar de ese modo. Podría volver ahora mismo. Pero ¿dónde encontrarla? ¿Qué habrá sido de ella en este tiempo?
Regresó a la realidad en cuanto vio aparecer a su madre. Desvió rápidamente la mirada y se apresuró a guardar la pequeña fotografía en el bolsillo, apartándose del retrato al pastel del caballete de metal, no fuese que su madre reparara en su actitud.
—Conrad —dijo la señora Strelitz—, no conviene que dejes de hacer la entrega de esta semana, ahora que la gente ha empezado a leer tus relatos.
—Ya lo sé —admitió él—. Pero ¿qué puedo hacer? No se me ocurre nada.
—Pues haz lo que te digo. Inténtalo. Vete al centro y mantén los ojos abiertos, a ver si encuentras algo con lo que puedas crear una historia. En cualquier caso, pruébalo. Al menos tendrás la satisfacción de haberlo intentado. Piensa en una gran ciudad como esta, donde hay miles y miles de personas, todas ellas con su propia vida e intereses de lo más diverso…, muchas veces enfrentados. Piensa en las historias que se escriben solas a cada hora, a cada minuto. Tiene que haber cientos y cientos de historias mejores que todo lo que se haya escrito jamás, y están ahí, esperando a que alguien las tome. Piensa en las ocasiones en que habrás estado cerca de una historia interesante sin llegar a saberlo nunca.
—Esto último que has dicho está muy bien —observó el joven Strelitz con una sonrisa de aprobación—. Tomo nota.
Pero no llevaba el cuaderno encima, así que en lugar de obviar el comentario de su madre, lo anotó en el dorso de la foto del paquete de cigarrillos.
—Veamos, ¿cómo es la cosa? —dijo mientras escribía—. «Piensa en las ocasiones en que habrás estado cerca de una historia interesante sin llegar a saberlo nunca». Bien —añadió el joven Strelitz mientras guardaba de nuevo la pequeña cartulina en el bolsillo—, pondré en práctica tu idea, aunque no confío mucho en ella. De todas formas, no pierdo nada con estar en contacto con la realidad. Puede que se me ocurran un par de cosas.
—Quizá también puedas vivir un par de aventuras —observó la señora Strelitz.
—Haciendo de Harún al-Rashid, ¿eh? —comentó su hijo—. Bueno, pues no me esperes levantada —añadió mientras se ponía el abrigo—, porque si me viene una idea, igual me voy a la redacción del Times y me pongo a trabajar en ella. Buenas noches.
Durante más de dos horas, el joven Strelitz deambuló sin rumbo por las calles. Primero recorrió la zona de los teatros, luego los bajos fondos y después el Bowery. Por norma, evitaba los barrios distinguidos y acomodados, pues según le dictaba el instinto le resultaría más fácil frecuentar la auténtica naturaleza humana en los entornos más pobres y menos convencionales.
Se cruzó con cientos de personas, cada una, sin duda, con una historia oculta; pero todas ellas tan poco distinguibles de la multitud que acababan convertidas en estereotipos demasiado trillados en los que no había ni un ápice de originalidad. Estaba el chico del Bowery; la chica dura; la jovencita de la residencia de estudiantes; el sinvergüenza, la fulana, la chica de la bici, la portera irlandesa, el vagabundo, el borracho, el policía, el chino de la lavandería, el carnicero del chaleco a cuadros y el verdulero italiano de la chaqueta de terciopelo.
—Te conozco, los conozco a todos —murmuraba el joven Strelitz mientras se los cruzaba uno tras otro—. Te conozco, y a ti también, y a ti. Ese es Chimmie Fadden, ese es Cortlandt van Bibber, ese es Rags Raegen, esa es la madre de George, esa es Bedalia Herodsfoot, y esos son Gervaise Coupeau y Eleanor Cuyler. Los conozco a cada uno de ustedes, todos los que leen los conocen. Están muy vistos. No me sirven, no me sirven. No se puede sacar nada nuevo de ustedes, como no sea desde otro punto de vista, y eso no puede hacerse en un cuento corto. Entremos en alguna de sus tabernas.
Entró en varias tabernas del barrio italiano, pero salvo el anuncio de un pícnic público y determinados juegos, cuyo segundo premio era una tonelada de carbón, no halló nada de extraordinario.
—Y ahora lo intentaremos en los parques —se dijo.
Dio la vuelta y se apresuró a atravesar la ciudad. A medida que avanzaba, las calles estaban más limpias y reinaba una mayor alegría. Las tabernas se convirtieron en bares elegantes, los salones de baile, en teatros brillantemente iluminados. Había cafés por todas partes, con puertas laterales de vidrio esmerilado en las que podía leerse: entrada de señoras. Inevitablemente, siempre había una parada de taxis por ahí cerca.
—Ah, el Tenderloin —murmuró Strelitz aminorando el paso—. A ti también te conozco. Ya que estamos, me tomaré un cóctel contigo.
Un gran café, por cuyo piso superior alegremente iluminado se sintió atraído. Se acercó a la barra de la planta baja y pidió un cóctel suave.
Enseguida oyó que alguien lo llamaba. Un grupo de hombres de su edad, que estaban de pie a las puertas de un saloncito contiguo a la barra, reían y le hacían señas. A tres de ellos los conocía muy bien: Brunt, del Times, Jack Fremont, que se había graduado en su mismo curso, y Angus McCloutsie, a quien todos llamaban «Scrubby». En cuanto a los demás, Strelitz sabía que le convenía mostrarse cordial.
—Eres el hombre que necesitamos —gritó Fremont cuando apareció Strelitz.
—Llegas justo a tiempo —observó Scrubby, dedicándole una sonrisa y dándole un apretón de manos—. Ven, hombre, ven con nosotros.
Llevaron al joven Strelitz al saloncito, y Brunt ordenó a todos que se sentaran mientras pedía cerveza.
—Nos lo estamos pasando en grande —susurró Fremont con cierta excitación—. Todo el mundo está arriba… Tenemos un salón, hemos cenado… Están Dryden y Billy Libbey, y los dos hermanos Spaulding y Jay… Y toda la vieja pandilla. Deberías ver a Dick Spaulding sentado en el suelo, tratando de ponerse los guantes en los pies. Dice que hay siete buenos motivos por los que no debería haberse emborrachado, pero que los ha olvidado todos. Oh, esta noche la vamos a armar gorda. Llegas justo a tiempo…
—Joe se ha dejado lo mejor —intervino Scrubby—. Hay tres chicas.
—¿Tres chicas?
—Sí, señor, y una de ellas se las trae. Tú espera a verla.
—No pienso esperar —dijo el joven Strelitz—. Tengo que irme ahora mismo. Esta noche trabajo —dijo terminándose la cerveza entre las protestas de los demás y sacando rápidamente el pañuelo del bolsillo para secarse los labios. Pero sus compañeros no pensaban dejarle marchar.
—Venga, hombre, sube con nosotros —le insistió Brunt—. Tú escucha con atención —dijo levantando la cabeza hacia el techo— y verás lo que te pierdes. Ese es Dick tratando de hacer memoria.
Strelitz dudó. La verdad es que ahí arriba se lo estaban pasando en grande… Y además había chicas. Por lo menos, podía subir y echar un vistazo. Comenzó a darle vueltas al asunto mientras se tiraba del labio inferior y fruncía el ceño. Si subía se quedaría sin historia.
—No, no, chicos, no puedo —declaró con determinación, levantándose de la mesa—. Esta noche tengo trabajo. Otra vez será. Esta noche van a tener que divertirse sin mí.
Se liberó de las manos que lo agarraban y salió precipitadamente a la calle, riéndose de ellos por encima del hombro y con el sombrero echado hacia atrás.
—Pues nada, si tiene que trabajar, que trabaje —apuntó Scrubby, mientras las puertas batientes se cerraban tras el joven Strelitz.
—Pero se va a perder el mejor momento de su vida —apostilló Fremont—. Venga, volvamos con los demás. ¿Qué es eso que tienes ahí?
—Es algo que se le cayó del bolsillo a Conrad cuando sacó el pañuelo. Es una de aquellas fotos que llevan los paquetes de tabaco.
—¿Una de sus hadas? Echémosle un vistazo.
Todos se arremolinaron para mirarla. Y de repente alguien exclamó:
—¡Pero si esta es la chica que está arriba!, ¡la reina!… La que está tan borracha. Mira el nombre. Ella dijo que se llamaba Violet.
—Conrad debe de conocerla.
—Pues qué lástima que se haya largado.
—Se lo hubiese pasado en grande con ella.
—¿Y qué pone en la parte de atrás?
En medio de un gran silencio, Brunt llevó la foto de la cajetilla a la luz y leyó:
—«Piensa en las ocasiones en que habrás estado cerca de una historia interesante sin llegar a saberlo nunca».