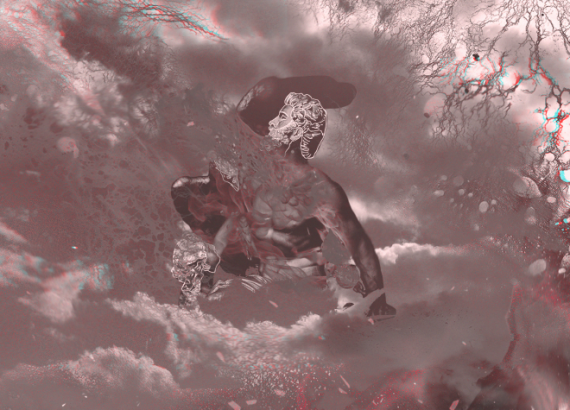La reina de las abejas, de Émile Erckmann y Alexandre Chatrian

—Yendo de Môtiers-Travers a Boudry, en dirección a Neufchâtel —dijo el joven profesor de botánica—, recorréis un camino encajado entre dos murallas de roca de una altura prodigiosa. Alcanzan una altura de hasta quinientos o seiscientos pies, y están tapizadas de plantas silvestres: albahaca de montaña (thymus alpinus), helechos (polypodium), vid silvestre (vitis idoea), hiedra y otras especies trepadoras que producen un efecto admirable.
»El camino serpentea por este desfiladero: sube, baja, vuelve y revuelve, llanea o se empina, siguiendo las mil sinuosidades del terreno. Algunas rocas grises lo dominan, arqueándose como una media bóveda; otras se apartan para que podáis ver lejanías azuladas, profundidades sombrías y melancólicas, extensiones de pinos que se pierden de vista.
»Detrás de allí corre el Reuss, saltando en cascadas, arrastrándose bajo las alamedas, espumeando, humeando y tronando en los abismos. Los ecos traen el tumulto y el mugido del agua, como un zumbido inmenso y continuo.
»Desde mi salida de Tubinga, el tiempo había sido siempre bueno, pero justo cuando llegaba al último rellano de esta escalera gigantesca, más o menos a dos leguas de la pequeña aldea de Noirsaigue, vi de repente pasar por encima de mi cabeza unas grandes nubes grises que invadieron prontamente el desfiladero. Aunque no eran sino las dos de la tarde, el cielo se ensombreció como si la noche fuera a caer, por lo que adiviné que se preparaba una terrible tormenta.
»Paseando entonces la mirada a mi alrededor para buscar abrigo, divisé, a través de uno de esos anchos huecos que ofrecen perspectivas de los Alpes, y sobre la pendiente que se inclina hacia el lago, un antiguo chalet gris, enmohecido, con sus pequeños cristales redondos, su techumbre a dos aguas cubierta de pizarras, su escalinata exterior esculpida y su balcón en cornisa, en el que las muchachas suizas suelen tender sus blancas camisas y sus pequeñas faldas en forma de amapola.
»A la izquierda de esta construcción, un vasto colmenar, instalado sobre unas viguetas dispuestas en balconada, sobresalía como un mirador por encima del valle.
»Ni que decir tiene que, sin perder un minuto, me puse a dar saltos y zancadas en dirección al chalet, adonde llegué justo a tiempo. Estaba abriendo la puerta cuando el huracán se desencadenó con un terrible furor. Cada ramalazo de viento parecía que iba a llevarse la casa. Sus cimientos eran sólidos, sin embargo, y la seguridad con que me acogieron sus habitantes me tranquilizó completamente sobre aquella eventualidad.
»Vivían allí Walter Young, su esposa, Catherine, y su única hija, Roesel.
»Me quedé con ellos durante tres días. El viento, que cayó sobre la medianoche, había amasado tanta bruma en el valle de Neufchâtel, que nuestra montaña estaba literalmente sumergida en ella: no se podían dar veinte pasos fuera del chalet sin perderse. Cada mañana, viéndome coger el bastón y echarme al hombro la mochila, aquellas buenas gentes exclamaban: “¡Por Dios! ¿Qué vais a hacer, señor Hennetius? No intentéis partir, porque no llegaríais a parte alguna. Quedaos con nosotros, en el nombre del cielo”.
»Y Young, abriendo la puerta, repetía: “Vedlo vos mismo, señor: habría que estar harto de la vida para aventurarse por esas rocas. La mismísima paloma no encontraría el Arca en medio de una niebla parecida”.
»Un simple vistazo a la pendiente bastaba para que decidiera yo dejar otra vez el bastón detrás de la puerta.
»Walter Young era un hombre de antaño. Se acercaba a los sesenta. Su ancha cabeza tenía una expresión tranquila y bondadosa: era una verdadera cabeza de apóstol. Su mujer, tocada con un amplio gorro de tafetán negro, pálida y soñadora, ofrecía un carácter análogo.
»Estas dos siluetas, recortándose sobre los pequeños cristales emplomados de la casa, despertaban en mí recuerdos lejanos, como esas pinturas de Alberto Durero cuya sola contemplación nos devuelve a la vida creyente, a las costumbres patriarcales del siglo XV. Las largas vigas oscuras de la sala, la mesa de abeto, las sillas de fresno, de plano respaldo horadado con la silueta de un corazón, los vasos de estaño, la estantería cubierta de antigua y floreada loza, el Cristo de boj antañón sobre crucifijo de ébano, el gastado reloj de pared, con sus numerosas pesas y su esfera de porcelana, todo completaba esta ilusión.
»Otro personaje también conmovedor era el de su hijita, la pequeña Roesel. Me parece verla todavía con su toca adornada con grandes lazos de moaré, su esbelto corpiño ceñido por un ancho cordón azul que le caía sobre las rodillas, sus pequeñas manos blancas cruzadas en actitud soñadora, sus largas y rubias trenzas… Sí, recuerdo a Roesel —esbelta, graciosa, etérea—, sentada en el gran sillón de cuero, contra el fondo azul de la cortina de su alcoba, semisonriendo, escuchando y soñando.
»Desde mi llegada, su dulce figura me había conmovido, y me había preguntado más de una vez a qué se debía su aire dolorido y melancólico. ¿Por qué inclinaba su hermosa frente pálida? ¿Por qué nunca levantaba los ojos? ¡Ay! La pobre niña era ciega de nacimiento.
»Nunca había visto el inmenso paisaje del lago, su capa azul de agua que se funde tan armónicamente con el cielo, las barcas de pescadores que lo surcan, las cimas boscosas que lo dominan y se reflejan temblorosas en sus ondas; ni las rocas musgosas, las plantas alpinas tan verdes, tan vivaces, tan espléndidas de color; ni el sol poniente detrás de los glaciares, ni las grandes sombras de la tarde cubriendo los valles, ni las retamas doradas, ni los brezos inacabables…, ¡nada! No había visto nunca nada de lo que podía divisarse desde las ventanas del chalet.
»¡Qué amarga y triste ironía! —me decía yo, frente a aquellos pequeños y redondos cristales, hundiendo mi vista en la bruma y presintiendo el retorno del sol—. ¡Qué desgarradora ironía del destino, ser ciego en este lugar! ¡Ser ciego aquí, frente a esta sublime naturaleza, a esta grandeza sin límites! Señor, ¿quién puede juzgar tus designios impenetrables? ¿Quién puede poner en duda la justicia de tu severidad, incluso cuando recae sobre la inocencia? ¡Pero ser ciego en presencia de tus mayores obras! ¿Qué pecado ha podido cometer la pobre niña para merecer tal rigor?
»Y le daba vueltas a estos pensamientos en mi cabeza.
»Me preguntaba también sobre qué compensaciones acordaría la misericordia divina a su criatura, después de haberla privado del mayor de sus dones. No encontrando ninguna, dudaba de su poder y sabiduría. “El hombre presuntuoso —ha dicho el rey poeta— osa glorificarse desde sus conocimientos, y juzgar al Eterno. Pero sus saberes no son sino locura y sus luces sólo sin tinieblas”.
»Aquel día, un gran misterio de la naturaleza iba a serme revelado, y sin duda para humillar mi orgullo y para enseñarme que nada le es imposible a Dios; que puede multiplicar a su antojo nuestros sentidos y premiar con ellos a quienes le complace…
Al llegar aquí, el joven profesor tomó una pizca de rapé de su tabaquera de carey, y la aspiró delicadamente por la ventana izquierda de su nariz, elevando sus ojos al techo con aire contemplativo. Después de algunos segundos, prosiguió en estos términos:
—¿No os ha sucedido nunca, respetadas damas, cuando paseabais por el campo durante algún hermoso día de verano, sobre todo después de una tormenta pasajera, cuando el aire tibio, los blancos vapores y los mil perfumes de las plantas os penetraban y os calentaban; cuando el follaje de las grandes avenidas solitarias, de las glorietas, de los bosquecillos, se inclinaban hacia vuestras personas, para abrazaros; cuando las pequeñas flores, las margaritas, los nomeolvides, las enredaderas bajo la sombra de las enramadas o sobre el fresco césped, los musgos del sendero… levantaban sus capuchas y os seguían con una profunda… profunda mirada… no os ha sucedido, repito, sentir una languidez inexpresable, suspirar sin causa alguna, incluso derramar lágrimas? Y preguntaros: “Dios mío, Dios mío… ¿de dónde viene el amor que me invade? ¿Qué causa esta debilidad en mis rodillas? ¿A qué se debe mi llanto?”.
»¿A qué se debía, señoras mías? ¡Pues a la vida! Ni más ni menos que a los millares de seres que os rodeaban, que se inclinaban sobre vosotras, que os llamaban, que se precipitaban a deteneros y murmuraban en voz baja: “¡Te amo! ¡Te amo! ¡Quédate y no me dejes!”.
»Se debía a esas mil pequeñas manos, a esos mil suspiros, a esas mil miradas, a esas mil caricias del aire, de las hojas, de la brisa, de la luz, de toda esa creación inmensa, de esa vida universal, de esa alma múltiple, infinita, repartida por el cielo, la tierra y las aguas.
»Eso era, señoras, lo que os hacía temblar, suspirar y sentaros en un recodo del camino, inclinando el rostro sobre las rodillas, sollozando y no sabiendo sobre quién extender ese sentimiento que desborda de vuestro corazón. Sí, esa era la causa de vuestra profunda emoción.
»Y ahora imaginad el entusiasmo recogido, el sentimiento religioso de un ser que estaría continuamente en un parecido éxtasis. Aunque fuese ciego, sordo, miserable, abandonado por todos, ¿pensáis que tendría algo que envidiarnos? ¿Creéis que su destino no sería infinitamente más hermoso que el nuestro? Yo, en todo caso, no lo pongo en duda. “De acuerdo —me diréis—, pero es algo imposible: el alma humana sucumbiría bajo el peso de tal felicidad. Y, por otra parte, ¿de dónde le vendría? ¿Qué órganos podrían transmitirle, en cada lugar y en cada momento, el sentimiento de la vida universal?”.
»Lo ignoro, estimadas señoras. Escuchad y juzgad, sin embargo.
»El día mismo de mi llegada al chalet me había llamado la atención una cosa. La joven ciega se preocupaba más que nada de las abejas. Mientras el viento soplaba fuera, Roesel, con la frente apoyada en sus manos, parecía estar muy atenta: “Padre —dijo—, me parece que en el fondo del colmenar la tercera colmena de la derecha está aún abierta. Id a verlo, porque la tormenta viene del norte. Como todas las abejas han entrado ya, podéis cerrar la colmena”.
»El anciano salió por una puerta lateral y volvió a poco diciendo: “Ya está… ya la he cerrado, hija”.
»Media hora más tarde, la joven, despertándose de nuevo como de un sueño, murmuró: “Ya no quedan abejas, pero algunas esperan todavía bajo el techo del colmenar. Son de la sexta colmena, cerca de la puerta. Id a abrirla, padre”.
»Y el viejo salió al punto. Estuvo fuera un cuarto de hora y volvió al cabo de ese tiempo para dar cuenta a la niña de que todo estaba en orden: todas las abejas habían entrado. Roesel inclinó la cabeza y respondió: “Muy bien”.
»Y pareció adormilarse.
»Yo, de pie junto a la estufa, me hacía mil preguntas. ¿Cómo podía saber la pobre ciega que en tal o cual colmena las abejas no habían entrado todavía? ¿O que aquella otra estaba abierta? Aquello me parecía inconcebible. Pero como había llegado hacía una hora escasa, no me creía en el derecho de interrogar a mis huéspedes sobre su hija. Me era penoso tratar un tema que tan directamente les concernía.
»Supuse que Young obedecía las indicaciones de su hija para hacerle creer que hacía ella un trabajo útil, y que su previsión preservaba a las abejas de multitud de daños. Me pareció que esa era la respuesta más sencilla, y no pensé más en ello.
»Cenamos hacia las siete, a base de leche y queso. Llegada la noche, Young me condujo a mi habitación. Era un cuarto bastante amplio, amueblado con una cama y varias sillas, cubiertas sus paredes con madera de abeto, tal como se usa en la mayoría de las casas suizas. Sólo unas mamparas os separan de los demás, de forma que cada palabra y cada paso llegan a vuestros oídos con toda claridad.
»Me dormí aquella noche acompañado por los silbidos del viento y el repiqueteo de la lluvia en los cristales.
»Al día siguiente, el viento había cesado y nos encontramos sumergidos en una densa bruma. Vi al despertarme que los pequeños cristales de mi cuarto estaban blancos, cubiertos por el algodón de la niebla. Abrí la ventana, y el valle me apareció como una inmensa caldera humeante. Algunos abetos, como flechas, se atrevían a dibujar su alto perfil entre un amasijo de vapores. Debajo, las nubes se acumulaban por capas regulares hasta la superficie del lago. Todo estaba en calma, inmóvil, silencioso.
»Cuando bajé a la sala encontré a mis huéspedes alrededor de la mesa, desayunando. “¡Os estamos esperando!”, gritó Young alegremente. “Perdonadnos —dijo la madre—, es nuestra hora habitual”. “¡Oh! Habéis hecho muy bien. Os agradezco que no hayáis tenido en cuenta mi pereza”.
»Roesel parecía más alegre que la víspera, y unos frescos colores animaban sus mejillas. “El viento ha parado —dijo—, todo ha ido bien”. “¿Hay que abrir el colmenar?”, preguntó Young. “No… no… las abejas se perderían en la niebla. Y además, está todo chorreando agua; los espinos y el musgo están empapados, y se ahogarían muchas de ellas a la menor racha de aire. Hay que esperar. ¡Ah, ya lo sé, se aburren y preferirían trabajar! Comerse la miel en vez de fabricarla las atormenta, pero no quiero perder ninguna. Ya veremos mañana”.
»Los dos viejos escuchaban solemnemente.
»Sobre las nueve de la mañana, la niña ciega quiso visitar a sus abejas. Young y Catherine la siguieron y yo me uní a ellos, animado por una curiosidad muy natural.
»Atravesamos la cocina, cuya puerta se abría sobre una estrecha terraza al aire libre. Por encima de esta terraza se elevaba el techo del colmenar. Era de bálago, y por su reborde caían una magnífica madreselva y algunos festones de vid silvestre. Las colmenas se apretujaban en tres niveles.
»Roesel iba del uno al otro, acariciándolas con la mano y murmurando: “Un poco de paciencia… un poco de paciencia… Hay mucha niebla esta mañana. ¡Las muy avaras, oíd cómo se quejan!”.
»Y se escuchaba en el interior un vago bordoneo, que aumentaba de volumen hasta que ella pasaba a la colmena siguiente.
»Aquello me interesó, presintiendo algún extraño misterio. Pero cuál no sería mi sorpresa, una vez de vuelta a la sala, al oír razonar a la ciega con acento melancólico: “No, padre, prefiero ver hoy, antes que perder mis ojos. Cantaré o haré cualquier cosa para no aburrirme, pero las abejas no saldrán”.
»Al hablar ella de tal manera, miré a Young, quien, echando un vistazo al exterior por las pequeñas ventanas, respondió simplemente: “Tienes razón, hija mía. Sí, me parece que tienes razón. No verías gran cosa, por otra parte, porque el valle está cubierto totalmente. ¡Bah, no merece la pena ver ahora!”.
»Quedé estupefacto, mientras proseguía la niña: “¡Con el día tan hermoso que tuvimos antes de ayer! ¿Quién iba a pensar que la tormenta del lago nos iba a traer tanta niebla? No hay otro remedio que plegar las alas y arrastrarse como una pobre oruga”.
»Luego, tras algunos instantes de silencio: “¡Qué feliz estaba bajo los grandes abetos de Grindelwald! ¡Cómo caía la miel del cielo! Caía de todas las ramas… ¡Qué cosecha hicimos, Dios mío, qué cosecha! El aire era tan suave por las orillas del lago, junto a los pastizales de Tannemath, y el musgo qué verde, y qué olorosa la hierba. Cantaba y reía, la cera y la miel llenaban nuestras celdillas. ¡Qué alegría, poder estar por todas partes, viéndolo todo, y zumbar en lo profundo del bosque, sobre las montañas, por los valles!”.
»Hubo un nuevo silencio. Yo, con la boca abierta, los ojos como platos, escuchaba sin perder ni una sílaba, no sabiendo qué pensar ni qué decir. “Y cuando llegó la tormenta, ¡qué miedo hemos tenido! ¡Cómo nos asustó el trueno! Un abejorro gordinflón, refugiado bajo el mismo helecho que yo, cerraba los ojos a cada relámpago; una cigarra se abrigaba bajo sus grandes y rayadas alas y algunos grillos pequeñitos trepaban sobre una alta peonía, para salvarse del diluvio. Lo que nos tenía intranquilas era ese nido de currucas que había cerca de nosotras, en los arbustos. La madre revoloteaba a derecha e izquierda, y los pollos abrían su ancho pico amarillo hasta el fondo del gaznate. ¡Qué miedo pasamos! ¡Señor, qué miedo hemos tenido! ¡Ah, me acordaré mucho tiempo de esos momentos! A Dios gracias, un golpe de viento nos llevó junto a la ladera. ¡Adiós a los cestos, la vendimia se acabó! No volveremos hasta dentro de un cierto tiempo”.
»Al oír estas descripciones tan ajustadas a la realidad, no me fue posible ya dudar.
»La ciega ve —me dije—, ve gracias a millares de ojos; el colmenar es su vida, su alma: cada abeja se lleva una parte de ella al exterior, y vuelve luego, atraída como por miles de invisibles hilos. La muchacha puede pasear de esta forma por entre las flores, emborrachándose con sus olores. Mientras brilla el sol, está por todas partes: por las laderas, en los valles, en los bosques, tan lejos como se extiende su esfera de atracción.
»Y me quedé confundido al adivinar ese extraño magnetismo, gritando para mí: “¡Honor y gloria! ¡Honor al poder, a la sabiduría, a la bondad infinita del Eterno! Nada le es imposible. Cada día y cada instante de la vida nos revelan su magnificencia”.
»Mientras me perdía en estas meditaciones entusiastas, Roesel me interpeló dulcemente con una bondadosa sonrisa: “Señor viajero”, me dijo. “¿Qué ocurre, niña?”. “Os noto muy extrañado, y debo deciros que no sois el primero: el rector Hegel, de Neufchâtel, y otros forasteros, han venido exclusivamente para verme. Me creían ciega. Vos también lo habéis creído así, ¿no es cierto?”. “Muy cierto, querida niña, y doy gracias al Señor por haberme equivocado”. “¡Oh! —exclamó ella—, noto que sois bueno… sí, lo noto por vuestra voz. Cuando vuelva a salir el sol, abriré mis ojos para miraros. Cuando partáis, os acompañaré hasta el final de la cuesta”.
»A continuación, echándose a reír con inocencia, añadió: “Sí, sí… haré música junto a vuestros oídos y me posaré en vuestra mejilla. Pero ¡cuidado!, no intentéis cogerme, porque podría picaros. Prometedme que no os enfadaréis”. “Te lo prometo —contesté con lágrimas en los ojos—, y te prometo también no matar nunca más ninguna abeja, ni ninguna clase de insectos, a menos que sean dañinos”. “Son los ojos del Señor —murmuró ella—, sólo tengo a las pobres abejas para ver; pero Él es dueño de todas las colmenas, de todos los hormigueros, de las hojas del bosque, de cada brizna de hierba. Vive, siente, ama, sufre y hace el bien gracias a todas estas cosas. ¡Oh, señor Hennetius, cuánta razón tenéis al no causar sufrimiento al Señor, que tanto nos ama!”.
»Nunca había estado más emocionado, más enternecido. No fue sino al cabo de un minuto cuando pude preguntar: “Así que, querida niña, puedes ver gracias a tus abejas… ¿cómo es ello posible?”. “No lo sé, señor Hennetius, quizá debido a que las quiero mucho. Siendo yo muy pequeña, me adoptaron; jamás me han hecho daño. Al principio, me limitaba a estar a solas en el fondo del colmenar, oyéndolas bordonear durante horas enteras. No veía nada todavía, todo era oscuridad a mi alrededor; pero, insensiblemente, la luz fue llegando: empecé a vislumbrar el sol, cuando hacía mucho calor; fui ganando luego en percepción, hasta conseguir la claridad total. Empecé a salir de mí misma, mi espíritu se iba con las abejas. Veía las montañas, las rocas, el lago, las flores, el musgo, y, por la noche, cuando me quedaba a solas, pensaba en todo ello. Cuando se hablaba de esto o de aquello, de arándanos, de moras, de brezos, me decía; «Conozco estas cosas, son negras, marrones, verdes». Las veía en mi espíritu, y cada día las conocía mejor gracias a mis abejas. Por eso las quiero tanto, señor Hennetius. ¡Si supierais, cuando es necesario quitarles cera o miel, la pena que me da!”. “Te creo, muchacha, te creo”.
»Mi asombro por este maravilloso descubrimiento no tenía límites.
»Durante dos días más, Roesel me estuvo relatando sus impresiones. Conocía todas las flores, todas las plantas alpinas, y me describió un gran número de ellas que aún no han recibido nombre científico, y que no se encuentran, seguramente, más que en alturas inaccesibles.
»Con frecuencia, la pobre muchacha se enternecía hablándome de sus queridas amigas las florecillas. “Cuántas veces —me decía— no habré charlado horas enteras con una flor dorada de la retama, o con un tierno Vergissmeinnicht de grandes ojos azules, que me contaban sus penas. Todos querían desprenderse de la planta, revolotear por los alrededores; todos se quejan de acabar resecándose en la tierra, de tener que esperar días y semanas una gota de rocío que las refresque”.
»Y, sobre todo, Roesel me relataba sus largas conversaciones, sus coloquios sin fin. ¡Era maravilloso! Sólo de oírla daban ganas de enamorarse de una gavanza; de sentir una viva simpatía, una profunda compasión por los sentimientos de una violeta, por sus sufrimientos y desgracias.
»¿Qué más podría deciros, queridas damas? Es penoso dejar un tema en el que el alma tiene tantos misteriosos efluvios y la ensoñación tanto margen, pero todo en este bajo mundo debe acabar, incluso los sueños más agradables.
»Al tercer día, muy de mañana, una brisa ligera se puso a mover lentamente las brumas del lago. Desde mi ventana veía yo moverse aquella masa de nubes, mientras la brisa empujaba, seguía empujando, descubriendo a veces un rincón de azur, a veces el campanario de una aldea, algunas cumbres verdeantes, luego una extensión de abetos, un valle. La inmensa masa flotante subía, ascendía hasta nosotros. La nube principal, aupada sobre las áridas crestas de Chasseron, nos amenazaba todavía; pero un último esfuerzo del viento la hizo resbalar por la pendiente opuesta, hasta que desapareció en las gargantas de Sainte-Croix.
»La poderosa naturaleza de los Alpes me apareció entonces rejuvenecida; los brezos, los altos abetos, los viejos castaños empapados de rocío, brillaban con renovado vigor. Tenían algo de gozoso, de reidor y solemne a la vez. Se notaba en todo aquello la mano de Dios, su eternidad.
»Bajé de mi habitación, soñador. Roesel estaba ya en el colmenar. Young, entreabriendo la puerta, me permitió verla, sentada a la sombra de la vid silvestre, con la frente inclinada, como adormilada. “¡Tened cuidado —me dijo— de no despertarla! Su espíritu está en otra parte. Duerme y viaje… ¡y es feliz!”.
»Las abejas, por millares, se arremolinaban por encima del abismo, como una ola dorada.
»Miré durante algunos segundos ese espectáculo maravilloso, rogando al Señor en voz baja que siguiera concediendo su amor a la pobre criatura.
»Luego, volviéndome: “Maese Young, es hora de marchar”.
»Él mismo colocó la mochila sobre mis hombros y me entregó el bastón. La tía Catherine me miraba cariñosamente. Me acompañaron los dos hasta el umbral del chalet. “Bien —dijo Walter, estrechándome la mano—, que tengáis un feliz viaje, y acordaos alguna vez de todos nosotros”. “Nunca os olvidaré! —respondí melancólicamente—. ¡Que el cielo os conceda la felicidad que merecéis!”. “Así sea, señor Hennetius, así sea —deseó la buena de Catherine—. Buen viaje, y que os vaya bien”.
»Me alejé. Se quedaron en la terraza hasta que hube alcanzado el camino. Me volví tres veces, agitando el sombrero, mientras ellos levantaban la mano. ¡Buenas gentes! ¿Por qué no se encuentran criaturas parecidas todos los días?
»La pequeña Roesel me acompañó hasta el pie de la ladera, tal como me lo había prometido. Durante mucho, mucho tiempo, su dulce música espantó las fatigas de mi camino; me parecía reconocerla en cada una de las abejas que venían a zumbar en mis oídos, y creía escuchar su vocecita frágil, diciéndome burlonamente: “¡Ánimo, señor Hennetius, tened buen ánimo! ¿Verdad que hace calor? ¿Queréis que os dé un beso? ¡Je, je, je! No tengáis miedo… Ya sabéis que somos buenos amigos”.
»Se despidió de mí cuando llegué al fondo del valle, y el grave murmullo del lago cubrió su dulce zumbido. Pero su pensamiento me acompañó durante todo el viaje, y creo que no me abandonará nunca jamás.