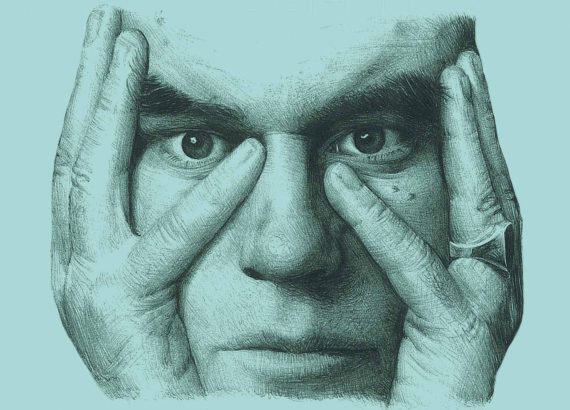Sangre extraña, de Mijail Shojolov

Para San Filipp, después de la vigilia, cayó la primera nieve. Por la noche sopló el viento del Don, hizo susurrar en la estepa la hierba salpicada de escarcha, festoneó los oblicuos caballones de nieve y lamió hasta desnudarlo el espinazo bacheado de los caminos.
La noche envolvía el pueblo en silencio de una oscuridad verdosa. Más allá de las casas dormitaba la estepa sin arar, invadida por las malas hierbas.
A medianoche aulló sordamente un lobo en los barrancos. Los perros le contestaron en la stanitsa, y el abuelo Gavrila se despertó. Sentado en el relleno de la estufa, recostado en la chimenea y con piernas colgando, estuvo tosiendo mucho rato, luego escupió y buscó a tientas la petaca.
Todas las noches se despierta el abuelo después del primer canto de los gallos y allí se sienta, fuma, tose arrancando los esputos de los pulmones y, en los intervalos entre los ahogos, los pensamientos siguen en la imaginación la trocha habitual y trillada. Sólo en una cosa piensa el abuelo: en el hijo desaparecido en la guerra.
Había tenido uno solo: el primero y el último. Para él trabajaba sin descanso. Llegando el momento de que se marchara al frente contra los rojos, llevó una yunta de bueyes al mercado y, con lo que dieron por ellos, compró a un calmuco un caballo de combate que no era un caballo sino una tormenta desencadenada en la estepa. Sacó del baúl la silla de montar y el bridón con guarnición de plata. Al despedirse dijo:
—Te he equipado, Petró, de manera que incluso a un oficial le pintaría ponerse así en campaña. Sirve como sirvió tu padre, y no dejes mal a las tropas cosacas ni a nuestro Don. Tus abuelos y tus bisabuelos prestaron su servicio al Zar, y también debes prestarlo tú…
El abuelo mira hacia la ventana, salpicada de destellos verdosos de luna, presta oído al viento que anda husmeando por el patio y recuerda los días que no volverán ni nadie hará volver…
Cuando despidieron al hijo, bajo el tejado de mimbre de la casa de Gavrila cantaron los cosacos su vieja canción:
Golpeamos, nunca quebramos nuestras filas.
Siempre a la orden, cumplimos
Lo que mandan nuestros comandantes, nuestros padres.
Y vamos allá… tajamos a sablazos, pinchamos y golpeamos.
Petró estaba sentado a la mesa, ebrio, lívido. La última copa, la de despedida, la apuró entornando los ojos de cansancio, pero montó a caballo bien firme. Ajustó la sháshka al cinto y, doblándose desde la silla, agarró un puñado de tierra del patio paterno. ¿Dónde descansaría ahora, y qué tierra cubriría su pecho en comarcas extrañas?
El abuelo tose, con tos larga y seca. El fuelle de su pecho croaja y borbotea y en los intervalos, cuando después del golpe de tos recuesta la espalda encorvada en la chimenea, los pensamientos siguen en la imaginación la trocha habitual y trillada.
*
Al mes de marcharse el hijo, llegaron los rojos. Irrumpieron como enemigos en la existencia secular cosaca y volvieron del revés la vida acostumbrada del abuelo como quien vuelve del revés un bolsillo vacío. Petró estaba al otro lado del frente, cerca del Donets, ganándose con su celo en los combates los galones de alférez mientras que, en la stanitsa, el abuelo Gavrila nutría, arrullaba y mecía -lo mismo que a Petró cuando era un chiquillo de rubia cabeza- un enconado odio profundo contra aquellos intrusos de rojos.
Adrede, para que rabiaran, llevaba en el ancho pantalón de paño, abombachado sobre las botas, la distintiva franja roja que pespunteaba al costado con hilo negro. Se ponía el chekméñ con pasamanería de color naranjo -distintivo de las unidades de la guardia cosaca- y las huellas de las charreteras de vájmistr que había llevado en su tiempo. En el pecho se colgaba las medallas y las cruces que le habían merecido su celo y su lealtad en servicio al monarca. Y los domingos, camino de la iglesia, llevaba abierta la zamarra para que todos las vieran.
El jefe del comité soviético del pueblo le dijo una vez al cruzarse con él:
—Hombre, viejo, quítate esos colgajos. Ahora no se llevan.
El abuelo estalló como pólvora:
—¿Me los has colgado tú para mandarme ahora que me los quite?
—El que te los colgó estará seguramente hace mucho tiempo sirviendo de rancho a los gusanos, je-je-je…
—¿Y qué?… ¡pues yo no me los quito! ¿Me los vas a arrancar cuando esté muerto?
—¡Que cosas se te ocurren! Si te lo aconsejo, no más, es por tu bien… Por mí, puedes dormir con ellos si quieres. Pero, mira que los perros van a hacerte trizas los pantalones. Los pobres, como no están acostumbrados ya a estas alturas a ver tipos con esta apariencia, ya no reconocen a los suyos…
El agravio le supo tan amargo como el ajenjo en flor. Se quitó las condecoraciones, pero la inquina crecía en su alma, se henchía, y comenzó a emparejar con la rabia.
Desapareció el hijo, y no hubo ya para quién multiplicar la hacienda. Los cobertizos se venían abajo, el ganado rompía los corrales y se podrían los cabrios del tejado del establo, arrancados durante una tormenta. En la cuadra vacía campaban por sus respetos los ratones y bajo un cobertizo se cubría de herrumbre la segadora.
Los caballos de combate se los habían llevado los cosacos al marcharse; los pocos que quedaban los requisaron los rojos y el último, peludo de patas y orejudo, que le habían dejado los soldados rojos en lugar del suyo, se lo “compraron” los de Majnó nada más verlo, dejándole a cambio un par de polainas inglesas.
—Aunque lo nuestro valga más, no importa —dijo un ametrallador guiñando un ojo—. Aprovéchate de lo nuestro, abuelo.
Se esfumaba todo lo acopiado a lo largo de decenios. Las manos rechazaban el trabajo. Pero en primavera, cuando la estepa célibe se tendía bajo los pies, sumisa y lánguida, la tierra atraía al abuelo, le llamaba por las noches con llamada muda pero imperiosa. Sin poder resistir, enganchaba los bueyes al arado y marchaba a surcar la estepa con la hoja de acero y a sementar de gruesos granos de trigo su insaciable entraña de tierra negra.
Regresaban cosacos del mar o desde más allá de los mares, pero ninguno de ellos había visto a Petró. Habían servido en otros regimientos y habían luchado en lugares distintos —¡con lo grande que es Rusia!—, pero del regimiento donde iban Petró y otros cosacos paisanos suyos se sabía que perecieron allá por el Kubañ combatiendo contra los rojos del destacamento de Zhlobin.
Con su vieja, Gavrila apenas hablaba del hijo.
Por las noches la oía sorberse las lágrimas y enjugarlas en la almohada.
—¿Qué te ocurre, vieja? —preguntaba carraspeando.
Ella callaba un poco y luego contestaba:
—Debe de haber tufo… Se me ha levantado dolor de cabeza.
Fingiendo que no caía en el cuento, aconsejaba:
—Toma un poco de salmuera de los pepinos. Ahora bajo y te traigo del sótano.
—Déjalo. Ya se me pasará…
Y de nuevo extendía el silencio su invisible velo de encaje por la casa. La luna se asomaba descaradamente a la ventanilla contemplando el dolor ajeno, la angustia maternal.
De todos modos aguardaban al hijo, tenían la esperanza de que vendría. Gavrila dio a curtir unas pieles de cordero y le dijo a su mujer:
—Tú y yo nos arreglaremos de cualquier manera. Pero cuando venga Petró, ¿qué se va a poner? Ya entra el invierno: hay que hacerle una pelliza.
Hicieron un abrigo de pelliza de la medida de Petró y la guardaron en el baúl. También prepararon unas botas, para cuando tuviera que atender al ganado. El viejo cosaco cuidaba de su uniforme de paño azul, lo espolvoreaba de tabaco, a que no fuera a picarlo la polilla. Luego mataron un corderillo y con su piel hizo el viejo una papája para su hijo y la colgó de un clavo. Cuando entraba del corral, la miraba y le daba la impresión de que Petró iba a salir de la sala preguntando sonriente: “¿Hace frío en la calle, padre?”
Habían pasado un par de días, cuando, a la caída de la tarde, fue Gavrila a atender al ganado. Echó paja en el pesebre y quiso ir a traer agua del pozo, pero advirtió que había olvidado las manoplas en casa. Volvió, abrió la puerta y encontró a su mujer, de rodillas junto a un banco, meciendo como si fuera una criatura a la papája de Petró sin estrenar apretada contra su pecho.
Ciego de ira, se abalanzó a ella como una fiera, la tiró al suelo y rugió, sorbiendo la espuma que le asomaba a los labios.
—¡Suelta, canalla!… ¡Suelta!… ¿Qué estás haciendo?
Le arrancó la papája de las manos, la arrojó al baúl y puso un candado. Pero desde entonces advirtió que la vieja tenía un tic en el ojo izquierdo y la boca torcida.
Fluían los días y las semanas, fluía el agua del Don, verde y transparente al acercarse el otoño, y siempre presurosa.
Aquel día se había formado la primera orla de hielo junto a las orillas del Don. Pasó volando sobre la stanitsa una bandada rezagada de gansos silvestres. Al atardecer se acercó a casa de Gavrila un chico de la vecindad.
—¡Buenas tardes tengan! —saludó a la vez que se santiguaba a toda prisa de cara a los iconos.
—Si Dios quiere.
—¿Se ha enterado usted, abuelo? Prójor Lijovídov ha venido de Turquía. Y él servía en el mismo regimiento que Petró…
Gavrila iba presuroso por la calleja, ahogándose de la tos y de la carrera. No encontró a Prójor en su casa: se había marchado a un caserío a ver a una hermana diciendo que regresaría al día siguiente.
Aquella noche no durmió Gavrila. Se la pasó en el rellano de la estufa atormentado por el insomnio.
Antes de que amaneciera encendió un candil de sebo y se puso a remendar unas botas de fieltro.
La mañana, pálida impotencia, amasaba en el oriente gris un amanecer raquítico. La luna fue sorprendida por la aurora en medio del cielo, sin haber tenido fuerzas para llegar hasta una nubecilla donde recogerse durante el día.
*
No habían desayunado aún cuando Gavrila miró por la ventana y dijo, bajando la voz sin saber por qué:
—¡Ahí viene Prójor!
Entró el cosaco, y en verdad que tal no parecía por su vestimenta extraña. En sus pies crujían unas botas inglesas herradas y llevaba un abrigo de corte raro, que sin duda había sido de otra persona por lo mal que le sentaba.
—Buena salud tengas, Gavrila Vasílich…
—Si Dios quiere, muchacho… Pasa y siéntate.
Prójor se quitó el gorro, saludó a la vieja y tomó asiento en el banco, en sitio de honor.
—¡Vaya cómo se ha puesto el tiempo! Ha caído tanta nieve que no se puede dar un paso…
—Es verdad que este año ha nevado temprano… Antes, el ganado salía a pastar todavía en esa época…
Hubo un minuto de angustioso silencio. Gavrila, fingiendo indiferencia y firmeza, observó:
—Has envejecido, muchacho, allá por tierras extrañas.
—Como que no había razones para rejuvenecer, Gavrila Vasílich —sonrió Prójor.
La vieja arriesgó:
—A nuestro Petró…
—¡Calla, mujer!… —la reprendió severamente Gavrila-. Deja que se reponga del frío… Ya tendrás tiempo… de enterarte…
Volviéndose hacia el visitante, preguntó:
—¿Y que tal la vida , Prójor?
—Poco bueno puedo decir. He vuelto por fin a casa como un perro perniquebrado, y le doy gracias a Dios.
—Vaya, vaya… De manera que no se vive muy allá donde los turcos, ¿eh?
—El que llegaba a atar cabos podía darse por contento —Prójor tamborileó con los dedos sobre la mesa—. Pues también tú, Gavrila Vasílich, has envejecido de lo lindo. Tienes la cabeza casi blanca. ¿Cómo viven aquí con el poder ese soviético?
—Esperando al hijo… para que ampare los últimos días de estos viejos… —sonrió Gavrila con una mueca.
Prójor apartó apresuradamente la mirada. Gavrila se dio cuenta de esto y preguntó áspera y abiertamente:
—¿Dónde está Petró, di?
—¿No les han llegado rumores?
—Rumores, corren muchos —atajó Gavrila.
Prójor se enrolló en los dedos los flecos sucios del tapete y tardó en hablar.
—Allá por enero… sí, en enero fue…, estaba nuestra sótnia cerca de Novorossíysk… Una ciudad que hay junto al mar. Conque, allí estábamos, como suele estar en estos casos…
—¿Le han matado? —inquirió Gavrila en un susurro, inclinándose.
Como si no hubiera oído la pregunta, Prójor calló sin levantar la vista.
—Allí estábamos, y los rojos empujaban hacia las montañas para juntarse con los verdes, los suyos que andan por los bosques. Entonces, a tu Petró lo mandó el atamán ir de patrulla… Teníamos de comandante al suboficial Sénin… Entonces ocurrió…
Junto a la estufa, se estrelló sonoramente contra el suelo un perol. Extendidas las manos hacía delante, la vieja se dirigía a la cama con la garganta desgarrada por un grito.
—¡Déjate de plañidos! —lanzó rabioso Gavrila y, acodado en la mesa, mirando fijamente a Prójor, profirió lenta y cansinamente—: ¡Termina de una vez!
—¡Lo mataron a sablazos! —exhaló Prójor en un grito y, pálido, se incorporó buscando el gorro a tientas sobre el banco—. A sablazos… mataron a Petró… Se habían detenido cerca de un bosque para que respiraran los caballos, y él le aflojó la cincha al suyo. En esto salieron los rojos del bosque… —Prójor se atragantaba con las palabras y arrugaba el gorro entre las manos trémulas—. Petró se agarró al arzón para montar, pero la silla resbaló bajo la barriga del caballo… Era un caballo fogoso… No pudo retenerlo, y allí se quedó… ¡Eso es todo!
—¿Y si yo no me lo creo? —articuló Gavrila.
Sin volver la mirada, Prójor fue presuroso hacia la puerta.
—Allá usted, Gavrila Vasílich… Yo, francamente… Digo la verdad… La pura verdad… Lo vi con mis ojos…
—¿Y si yo no me lo quiero creer? —rugía broncamente Gavrila amoratado. Los ojos se le habían llenado de sangre y de lágrimas. Después de desgarrar el cuello de la camisa avanzaba con el pecho velludo hacia Prójor sobrecogido y gemía, echada para atrás la cabeza sudorosa—: ¿Matarme al hijo único? ¿A nuestro sostén? ¿A mi Petró? ¡Mientes, hijo de perra! ¿Me oyes? ¡Mientes! ¡No te creo!…
Y por la noche, con la zamarra sobre los hombros, salió de la casa, llegó hasta la era haciendo crujir la nieve bajo las botas de fieltro y se detuvo junto a un almiar.
De la estepa soplaba el viento trayendo polvo de nieve. La oscuridad, negra y rigurosa, se acumulaba en los guindos desnudos.
—¡Hijo! —llamó Gavrila a media voz. Aguardó un poco y, sin moverse, sin volver la cabeza, llamó de nuevo—: ¡Petró! ¡Hijo mío!…
Luego se tendió de bruces sobre la nieve pisoteada al lado del almiar y cerró los ojos dolorosamente.
*
En el pueblo se hablaba de la contingencia alimenticia y de las tropas de los blancos que subían desde el curso inferior del Don. En el Comité local, durante las reuniones, corrían en voz baja las noticias; pero el abuelo Gavrila no había puesto nunca el pie en el destartalado portal del Comité —no tenía necesidad ni interés alguno de ir allí— y, por eso, desconocía muchas cosas. Le extrañó que un domingo, después de la misa, se presentara a su casa el presidente del Comité acompañado de tres hombres con cortas zamarras y fusiles.
El presidente estrechó la mano de Gavrila y, en seguida y abrupto, como un mazazo:
—Di la verdad, viejo, ¿tienes grano?
—¿Te has creído que nos mantenemos solamente del Espíritu Santo?
—Déjate de pullas, y di claramente dónde está el grano.
—En el granero. ¿dónde ha de estar?
—Vamos allá.
—¿Y podría yo saber qué tienen ustedes que ver con mi grano?
Uno alto, rubio, que parecía el jefe, dijo pegando taconazos en el suelo para combatir el frío:
—Requisamos los excedentes de los privados para el Estado. Por el sistema de contingentación. ¿No has oído hablar de eso, viejo?
—¿Y si no lo doy? —inquirió Gavrila con voz bronca mientras la inquina crecía dentro de él.
—¿Si no lo das? Lo llevaremos igual sin tu consentimiento, viejo porfiado.
Después de consultar a media voz con el presidente se metieron, así no más, en el granero dejando en el trigo limpio, cobrizo, pegotes de nieve que se desprendían de sus botas. El rubio dispuso, encendiendo un cigarrillo:
—Dejen lo justo para simiente y para el consumo, y lo demás se requisa.
Tasó con mirada entendida la cantidad de trigo y se volvió hacia Gavrila:
—¿Cuántas desiátinas piensas sembrar?
—¡Un cuerno voy a sembrar!… —resopló Gavrila tosiendo y con una mueca temblorosa—. ¡Llévenselo todo, canallas malditas! ¡Saquear a la gente! ¡Todo para ustedes!
—¿Te has vuelto loco o qué, Gavrila? ¡Cálmate, viejo Gavrila!… —instaba el presidente agitando una manopla en dirección al abuelo.
—¡Así revienten ustedes con el bien ajeno! ¡Zámpenselo todo!…
El rubio se arrancó de una guía del bigote un carámbano que se deshelaba, lanzó de soslayo una mirada sabelotodo y burlona a Gavrila y dijo con tranquila sonrisa:
—¡No te pongas así, viejo! Con gritar no se consigue nada. ¿Por qué pegas esos chillidos? ¡Ni que te hubieran pisado el rabo!… —y, frunciendo el ceño, quebró de pronto la voz—: Deja la lengua quieta. Y si es demasiada larga, te la guardas entre los dientes antes que te la corten por agitación antisoviética… —sin terminar la frase, pegó una palmada en la funda amarilla de su revólver que tiraba de su cinto y concluyó, ya más blando—: ¡Que lo lleves hoy mismo al punto de acopio!
No podría decirse que el viejo cosaco se amedrentara. Pero la voz segura y neta le hizo perder bríos al comprender que, en efecto, gritando no se conseguía nada. Con ademán evasivo, se dirigió hacia el portal. No había llegado a la mitad del patio cuando lo sobresaltó un grito ronco y feroz:
—¿Dónde están los comisarios?
Gavrila volvió la cabeza… Al otro lado de la cerca giraba un jinete sobre un caballo encabritado. El presentimiento de algo extraordinario le puso un temblor bajo las rodillas. No había tenido tiempo de abrir la boca cuando el jinete, al ver a los rojos junto al granero, aplacó de golpe al caballo, y, moviendo imperceptiblemente un brazo, se quitó el fusil del hombro.
Restalló un disparo, y en el silencio que le siguió por un instante y llenó el patio, chascó netamente el cerrojo y la vaina salió despedida con un breve susurro.
Pasó el momento de estupor: pegado al quicio, el rubio tardó un tiempo horriblemente largo en sacar con mano temblorosa el revólver de su funda; el presidente se lanzó dando saltos de liebre hacia la era a través del patio; uno de los otros rojos, rodilla en tierra, disparó todo un cargador de su carabina contra la papája cosaca negra y peluda que se mecía al otro lado de la cerca. Invadieron el patio los chasquidos de los disparos. Gavrila arrancó a duras penas los pies de la nieve, a la que parecían adheridos, y echó una pesada carrerilla hacia el portal. Al volver la cabeza vio que los tres de las zamarras amarillas, los del Comité, corrían por separado, dispersos, hacia la era atascándose en la nieve y que por el portón abierto de par en par irrumpían unos jinetes.
El primero, con kubánka, se encorvó pegándose al arzón de su potro alazán e hizo girar la sháshka sobre su cabeza. Ante Gavrila se agitaron como alas de cisnes los extremos de su bashlík blanco y le saltó a la cara nieve arrancada por los cascos del caballo.
Recostado sin fuerza contra la barandilla tallada, Gavrila vio que el potro alazán saltaba la cerca encogiendo las patas y se ponía a girar, encabritado, junto a una hacina de paja de cebada comenzada y que su jinete, inclinándose desde la silla, descargaba dos sablazos cruzados sobre uno que se arrastraba a gatas…
En la era se escuchaba ruido entrecortado y confuso, ajetreo, luego un grito prolongado y desgarrador. Al poco, sonó sordamente un disparo aislado. Las palomas, que después de revolotear asustadas por el tiroteo habían vuelto a posarse sobre el tejado del cobertizo, se remontaron hacia el cielo como una perdigonada de color violeta. Los cosacos echaron pie a tierra en la era.
Por el pueblo flotaban persistentes voces de bronce. Pásha el bobo había trepado al campanario y, con su escaso cacumen, soltaba todas las campanas a vuelo en alegre repique pascual.
Se acercó a Gavrila el de la kubánka y el bashlík blanco sobre los hombros. Su rostro arrebatado y sudoroso tenía un tic nervioso, y las comisuras de los labios le colgaban húmedas de saliva.
—¿Tienes avena, abuelo?
Gavrila se apartó trabajosamente del portal. Abrumado por lo que acababa de ver, no podía mover la lengua paralizada.
—¿Te has quedado sordo o qué? Te pregunto que si tienes avena. Trae acá un saco.
No habían conducido aún a los caballos hasta el dornajo de grano cuando irrumpió otro jinete por el portón:
—¡A caballo!… Baja infantería roja del monte…
Maldiciendo, el de la kubánka embridó al potro cubierto de sudor humeante y estuvo frotando con nieve el puño de la manga derecha, embadurnado de escarlata.
Del patio salieron cinco jinetes, y Gavrila reconoció, amarrada por unas correas a la silla del último, la zamarra amarilla del rubio con chafarrinones de sangre.
*
Hasta por la tarde tronaron disparos en el barranco de los endrinos, detrás del altozano. En la stanitsa, el silencio estaba encogido como un perro apaleado. Azuleaba el crepúsculo cuando Gavrila se decidió a ir a la era. Entró por el postigo abierto de par en par y vio que en el seto colgaba, caída la cabeza, el presidente del Comité tal y como lo había alcanzado la bala. Los brazos pendientes parecían querer recoger el gorro tirado al otro lado del seto.
Junto a una hacina, en la nieve salpicada de broza y tamo, yacían alineados los tres de la requisa sin más ropa que la interior. Contemplándolos, Gavrila no experimentó ya en el corazón estremecido de horror la inquina que anidaba en él desde por la mañana. Le parecía un disparate, una pesadilla, que en la era donde andaban las cabras de los vecinos hurtando paja yacieran ahora hombres muertos. De ellos y de los charcos de sangre, helada en burbujas después de haber derretido la nieve, se exhalaba ya un leve olor a cadáver.
El rubio yacía con la cabeza torcida de extraña manera y, de no haber sido por lo hundida que la tenía en la nieve, se habría podido pensar que descansaba acostado por la forma tan natural en que tenía cruzadas las piernas una encima de la otra. El segundo, mellado y con bigote negro, estaba encorvado, con la cabeza metida entre los hombros y una mueca intolerante y rabiosa. El tercero, sepultada la cabeza en la paja, daba la impresión de nadar inmóvil sobre la nieve, de tanta fuerza y tanta tensión como había en el despliegue de sus brazos inmovilizados por la muerte.
Gavrila se inclinó sobre el rubio, observando el rostro renegrido, y se estremeció de compasión: yacía ante él un muchacho de unos diecinueve años y no el comisario de contingencia alimenticia, severo y de mirada punzante. Bajo el bozo amarillo, la escarcha recalcaba junto a los labios un pliegue doloroso. Solo la frente estaba cruzada por una arruga oscura, profunda y severa.
Sin objeto, Gavrila posó la mano sobre el pecho descubierto, y se tambaleó de la sorpresa: a través del frío que estremecía, la palma había percibido un atisbo de calor…
La vieja ahogó un grito y retrocedió santiguándose hacia la estufa cuando Gavrila trajo sobre sus espaldas, carraspeando y gimiendo, el cuerpo anquilosado, renegrido de la sangre.
Gavrila lo tendió encima del banco, lo lavó con agua fría y estuvo friccionándole las piernas, los brazos y el pecho con un áspero calcetín de lana hasta quedar rendido y sudoroso. Luego aplicó el oído al pecho aterido y captó a duras penas los latidos sordos y muy espaciados del corazón.
*
Llevaba más de tres días tendido en la sala, lívido, semejante a un difunto. Una cicatriz, roja de la sangre coagulada, le cruzaba la frente y una mejilla. Bajo las vendas prietas, el pecho levantaba la manta al aspirar el aire con ronco estertor.
Gavrila le metía todos los días en la boca su índice agrietado y calloso, separaba con cuidado los dientes encajados valiéndose de la punta de una daga, y la vieja le vertía por un junco leche tibia y caldo de huesos de cordero.
Al cuarto día, asomó desde por la mañana arrebol a las mejillas del rubio. Al mediodía, su rostro ardía como una mata de escaramujo después de una helada; estremeció su cuerpo un fuerte temblor y bajo la camisa brotó un sudor frío y viscoso.
Desde entonces comenzó a delirar a media voz, intentando levantarse de la cama. Día y noche lo velaban Gavrila y la vieja por turno.
En las largas noches invernales, cuando el viento soplaba desde el Don, removía el cielo renegrido y desparramaba las nubes frías a ras de la stanitsa, Gavrila permanecía junto al herido caída la cabeza en las manos, escuchándolo delirar y referir algo con incoherencia y deje extraño en el que acentuaba la “o”; contemplaba largamente el triángulo tostado del sol en su pecho y los párpados azules de los ojos cerrados que subrayaban grises semicírculos. Y cuando de los labios exangües fluían largos gemidos, una orden ronca o juramento soeces y la ira y el dolor desfiguraban el rostro, las lágrimas se agolpaban en el pecho de Gavrila. En esos momentos lo embargaba una importuna compasión.
Veía Gavrila que cada día, cada noche de insomnio, palidecía y se consumía junto a la cama la vieja. Advertía también lágrimas en sus mejillas surcadas de arrugas, y comprendió, o mejor dicho intuyó con el corazón, que el amor a Petró, al hijo muerto, no mitigado por las lágrimas, se había volcado con todo su ardor sobre aquel hijo extraño, postrado, al que la muerte había besado ya…
Una vez se acercó a casa de Gavrila el comandante de un regimiento del Ejército Rojo que pasaba por la stanitsa. Dejó el caballo junto al portón con el ordenanza y subió él solo al portal, muy aprisa, haciendo sonar la sháshka y las espuelas. En la sala se quitó el gorro y permaneció un buen rato callado, junto a la cama. Por el rostro del herido vagaban sombras pálidas y de sus labios que abrasaba la fiebre fluía saliva sanguinolenta. El oficial inclinó la cabeza prematuramente encanecida y, ensombrecido, mirando a un punto aparte de los ojos de Gavrila, dijo:
—Cuida de este camarada, viejo.
—Lo cuidaremos —afirmó Gavrila.
Corrían los días y las semanas. Pasaron las Navidades. Al día decimosexto abrió el rubio por primera vez los ojos, y Gavrila oyó una voz tenue y áspera.
—¿Eres tú, viejo?
—Sí, soy yo.
—¿Me han dado duro, eh?
—Dios nos libre de algo igual…
En la mirada, transparente y vaga, captó Gavrila una ironía benigna.
—¿Y los muchachos?
—A esos… los enterraron en la plaza.
Callado, movió los dedos sobre el edredón y se puso a mirar las tablas sin pintar del techo.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Gavrila.
—Nikolay.
—Pues nosotros te llamaremos Petró… Como el hijo que teníamos… Petró… —explicó Gavrila.
Después de pensar un poco quiso preguntar algo más, pero percibió una respiración acompasada y, haciendo equilibrios con los brazos, se apartó de puntillas de la cama.
La vida volvía a él lentamente, como a desgana. Al mes levantaba con dificultad la cabeza de la almohada y se le habían hecho llagas en la espalda.
Cada día notaba Gavrila con espanto que le tomaba cariño al nuevo Petró mientras la imagen del primero, del suyo, se difuminaba y se volvía opaca como el reflejo del sol poniente en una ventanilla de mica. Se esforzaba por reavivar la angustia y el dolor de antes, pero lo anterior se alejaba más y más, y Gavrila se sentía avergonzado y violento por ello… Salía al corral, donde se pasaba horas trajinando, pero al recordar que la vieja estaba junto a la cama de Petró experimentaba un sentimiento de celos. Volvía a la casa, daba vueltas sin decir nada junto a la cabecera, retocaba con dedos rebeldes la funda de la almohada y, al advertir la mirada enfadada de la vieja, se sentaba sumisamente en el banco y se quedaba quieto.
La vieja hacía tomar a Petró grasa de marmota y también infusiones de hierbas medicinales recogidas cuando florecen en mayo. Ya fuera por eso, ya porque la juventud podía más que los males, el caso es que las heridas se cicatrizaban, la sangre teñía las mejillas redondeadas, y sólo el brazo derecho, con el hueso partido cerca del hombro, no acababa de curarse: se conoce que no recobraría su validez.
Sin embargo, a la segunda semana después de la Cuaresma pudo sentarse Petró por primera vez en la cama sin ayuda de nadie y, asombrado de su propia fuerza, estuvo mucho rato sonriendo incrédulo.
Por la noche, en la cocina, tosiendo en el rellano de la estufa, Gavrila preguntó en voz baja:
—¿Estás dormida?
—¿Qué quieres?
—Parece que el chico se repone… Saca mañana del baúl los pantalones de Petró… Prepárale toda la ropa… Porque él no tiene nada que ponerse.
—¡Ya lo sé, hombre! Esta tarde la he sacado toda.
—¡Mírala que lista!… ¿Y has sacado el abrigo de pelliza?
—Claro, hombre. No va a salir el muchacho a cuerpo.
Gavrila rebulló acomodándose y se iba a quedar ya traspuesto, cuando algo que le acudió a la mente le hizo levantar la cabeza triunfante:
—¿Y la papája? ¿A que te has olvidado de la papája, vieja pánfila?
—¡Déjame ya! Cuarenta veces habrás pasado por delante sin verla. En el clavo está colgada desde ayer…
Gavrila carraspeó contrariado y calló.
La inquieta primavera agitaba ya el Don. El hielo se había renegrido, como roído por los gusanos, y se henchía, esponjándose. El monte estaba calvo. La nieve se había replegado de la estepa a los barrancos y las quebradas. La región del Don se deleitaba bajo el alud de sol que la inundaba. El viento traía a grandes bocanadas de la estepa los olores del amargor renaciente del ajenjo.
Corrían los últimos días de marzo.
*
—¡Hoy me levantaré, padre!
Aunque todos los combatientes que habían transpuesto el umbral de la casa de Gavrila solían llamarle padre al considerar su cabello pulcramente blanqueado por las canas, Gavrila percibió esta vez un matiz cálido en el tono de la voz. Ya fuera figuración suya, ya que Petró pusiera efectivamente cariño filial en aquella palabra, Gavrila se puso todo rojo, empezó a toser y, disimulando la confusa alegría, murmuró:
—¡Ya es la hora, Petró! Llevas más de dos meses en cama…
Salió Petró al portal moviendo las piernas como si fueran zancos, y estuvo a punto de ahogarse de la cantidad de aire que el viento le metió en los pulmones. Gavrila lo sostenía por detrás y la vieja se aspaventaba junto a la puerta enjugándose las lágrimas.
Al pasar delante del cobertizo con el tejado torcido preguntó el nuevo Petró:
—¿Llevaste entonces el grano?
—Sí… —rezongó Gavrila.
—Hiciste bien, padre.
Y otra vez llevó la palabra “padre” calor al pecho de Gavrila. Cada día caminaba lentamente Petró por el patio cojeando y apoyándose en una muleta. Y, desde donde estuviera —desde la era o desde debajo del cobertizo—, Gavrila acompañaba al nuevo hijo con mirada inquieta y anhelante, a que no fuera a tropezar y a caerse.
Hablaban poco. Dos días después de la primera salida de Petró al patio, Gavrila preguntó cuando se disponía a acostarse en el relleno de la estufa:
—¿Tú, de dónde eres, hijo?
—Del Ural.
—¿Campesino?
—No. Soy obrero.
—¿Qué quieres decir? ¿Tienes un oficio como el de zapatero o tonelero?
—No, padre. Yo trabajaba en una fábrica. En una fundición. Desde pequeño.
—¿Y cómo fue eso de ponerte a requisar el grano a la gente?
—Me mandaron del ejército.
—¿Tenías allí algún grado, como los comisarios esos?
—Sí.
Costaba trabajo hacer la pregunta, pero ella sola se formaba:
—¿Esto significa que eres del partido ese?…
—Sí. Soy comunista —contesto Petró con franca sonrisa.
Y, quizás por aquella sonrisa sincera, no le pareció ya terrible a Gavrila la palabra extraña. Aprovechando el momento, la vieja inquirió con viveza:
—¿Y tienes familia, hijito?
—Ni un alma… Estoy solo como la luna en el cielo.
—¿Se murieron tus padres?
—Yo era todavía un crío, tendría unos siete años…, cuando mataron a mi padre estando borracho. En cuanto a mi madre, no sé por dónde anda…
—¡Vaya, hija de perra! ¿Y te dejó abandonado, pobre de ti?
—Se marchó con un aparejador. Y yo me crié en la fábrica.
Gavrila se sentó en relleno con las piernas colgando y, después de un largo silencio, habló clara y lentamente:
—Entonces, hijo, ya que no tienes a nadie, quédate con nosotros… Teníamos un hijo, y por eso te llamamos Petró a ti… Pero, lo hemos perdido. En la guerra. Ahora nos hemos quedado solos la vieja y yo… En estos meses hemos padecido tanto por ti que seguramente por eso nos hemos encariñado contigo. Aunque es sangre ajena la tuya —no eres cosaco— sufrimos por ti como si fueras hijo nuestro… ¡Quédate! Sacaremos el sustento de esta tierra nuestra del Don que es fértil y generosa… Te acabaremos de curar, te casaremos… Yo he vivido ya lo mío. Hazte ahora tú cargo de la hacienda. Por mí, sólo te pido que respetes nuestra vejez y no nos niegues el pan cuando no podamos valernos… No abandones a estos viejos, Petró…
Detrás del horno se oía el canto chirriante y monótono de un grillo.
Las contraventanas gemían, batidas por el viento.
—Mi vieja y yo hemos empezado incluso a buscarte novia… —Gavrila guiñó un ojo con fingida alegría, pero una sonrisa lamentable torció los labios trémulos.
Petró tenía los ojos clavados a sus pies en el suelo desigual y con la mano izquierda pegaba unos golpes secos en el banco. Resultaba un ruido inquietante y espaciado: tuc-tic-tac, tuc-tic-tac… tuc-tic-tac…
Se conoce que estaba pensando la respuesta. Cuando tomó una decisión, dejó de golpear y sacudió la cabeza:
—Yo me quedaría encantado, padre, pero ya ves que no puedo ser de mucho provecho en el trabajo… Este maldito brazo, que es el que da de comer, no acaba de curarse. De todas maneras, trabajaré lo que me permitan las fuerzas. Pasaré aquí el verano, y luego veremos.
—Y luego puede que te quedes del todo —concluyó Gavrila.
Bajo el pie de la vieja, la rueca se puso a zumbar y bordonear con alegría enrollando la lana fibrosa en el huso.
No sé si arrullaba con su runrún rítmico o si prometía una vida dichosa.
*
A la primavera siguieron días abrasados por el sol, greñudos y canosos del compacto polvo de la estepa. Hacía buen tiempo. El Don, turbulento como de joven, se encrespaba en olas melenudas. La riada llegaba a las casas extremas de la stanitsa. Las márgenes verdigrises saturaban el viento con el olor meloso de los álamos en flor, y, en un prado, se matizaba del color rosado de la aurora un lago cubierto de pétalos de manzano silvestre. Por las noches surcaban el cielo fulguraciones de blancura virginal, y las noches eran breves como sus ramalazos de luz. Los bueyes no tenían tiempo de descansar de la larga jornada. En los prados pastaba el ganado, despeluchado y con el costillar marcado bajo la piel.
Gavrila y Petró se pasaron una semana en la estepa: araban, rastrillaban, sembraban, dormían debajo del carro, tapados con la misma pelliza, pero nunca hablaba Gavrila de que el nuevo hijo lo había vinculado con sólido lazo invisible. Rubio, alegre, trabajador, había relegado la imagen del difunto Petró. Gavrila iba recordándolo con menos frecuencia. El trabajo no dejaba lugar para los recuerdos.
Los días transcurrían con paso furtivo e inadvertido. Llegó el momento de segar.
Un día se puso Petró a reparar la segadora. Con destreza que sorprendió a Gavrila, montó las cuchillas en la forja e hizo un bastidor nuevo en lugar del que se había roto. Anduvo con la segadora a vueltas desde por la mañana y, al crepúsculo, se marchó al Comité: lo habían convocado a una reunión. La vieja, que había ido por agua, trajo entonces del correo una carta. El sobre estaba manoseado y arrugado. Venía dirigido a Gavrila, con una nota: “Para entregar al camarada Nikolay Kosij”.
Angustiado por una confusa inquietud, Gavrila estuvo mucho rato dándole vueltas al sobre de letras borrosas trazadas a grandes rasgos con lápiz tinta.
Lo levantaba y lo miraba al trasluz, pero el sobre guardaba celosamente el secreto ajeno, y Gavrila notaba, sin querer, creciente rabia contra aquella carta que alteraba la calma habitual.
Tuvo un momento la idea de romperla; pero, después de pensarlo un poco, decidió entregársela a Petró. En el portón mismo lo acogió con la noticia:
—Ha llegado una carta de no sé dónde para ti, hijo.
—¿Para mí? —se sorprendió Petró.
—Sí. Anda a leerla.
Después de encender la luz de casa, Gavrila observaba con mirada atenta e inquisitiva el rostro gozoso de Petró mientras leía la carta. No pudo reprimir la pregunta:
—¿De dónde es?
—Del Ural.
—¿Y quién te escribe? —curioseó la vieja.
—Los compañeros de la fábrica.
Gavrila se puso sobre aviso.
—¿Qué te dicen?
Los ojos de Petró perdieron su brillo, oscureciéndose, y contestó de mala gana:
—Que vuelva a la fábrica… Piensan ponerla en marcha. Desde el año diecisiete está parada.
—¿Cómo es eso?… ¿Y vas a marcharte? —preguntó sordamente Gavrila.
—No sé…
*
Petró iba quedándose demarcado y perdiendo el color. Gavrila le oía suspirar y removerse en la cama por las noches. Después de larga reflexión comprendió que Petró no se quedaría a vivir en la stanitsa, que no removería con el arado la tierra negra virgen de la estepa. La fábrica que había criado a Petró se lo robaría tarde o temprano, y volvería el negro discurrir de los días tristes y adustos. De buena gana habría desbaratado Gavrila ladrillo a ladrillo la fábrica aborrecida, la habría arrasado para que crecieran en ella las ortigas y se multiplicaran las malas hierbas.
Al tercer día, en la siega, habiendo coincidido con Gavrila en el campamento para beber agua, habló Petró:
—¡No puedo quedarme, padre! Me iré a la fábrica… Me tira, no me deja sosiego…
—¿Tan mal vives aquí?
—No es eso… Nuestra fábrica, cuando llegó Kolchak con sus tropas, la defendimos semana y media. A nueve de los nuestros los ahorcaron los de Kolchak en cuanto ocuparon el poblado. Y, ahora, los obreros que han vuelto del ejército están poniéndola otra vez en pie… Pasan un hambre feroz ellos y sus familias, pero trabajan… ¿Cómo puedo vivir yo aquí? ¿Y la conciencia?
—¿Y de qué vas a servirles allí? No tienes válido el brazo.
—¡Qué cosas tan raras dices, padre! Allí tienen valor todos los brazos.
—No te retengo. ¡Márchate!… —dijo Gavrila fingiendo ánimos que no tenía—. Pero a la vieja, engáñala… Dile que volverás… Que estarás allí una temporada y vendrás luego… Si no, del pesar y pena no levantará cabeza… Tú eras lo único que nos quedaba…
Y asiéndose a la última esperanza, murmuró con respiración entrecortada y ronca:
—Puede que vuelvas de verdad. ¿Eh? ¿No vas a tener compasión de nuestra vejez, di?
*
El carro rechinaba, los bueyes caminaban con paso desigual, el suelo calcáreo y blando se desmenuzaba susurrante bajo las ruedas. El camino, que se deslizaba sinuoso a lo largo del Don, torcía a la izquierda junto a una ermita. Desde el recodo se veía la iglesia de la stanitsa donde estaba la estación y el caprichoso encaje verde de sus huertos.
Gavrila había ido todo el camino hablando sin cesar. Trataba de sonreír.
—En ese sitio hace tres años que se ahogaron unas muchachas en el Don. Por eso se levantó esta ermita. —Señaló con el mango del látigo la triste cúpula de la ermita—. Aquí nos despediremos. El carro no puede seguir porque más adelante ha habido un desprendimiento. De aquí a la estación hay poco más de un kilómetro. Tú lo andarás poco a poco.
Petró retocó el hatillo de la comida que llevaba colgado de una correa y se saltó del carro. Sofocando un sollozo, Gavrila tiró el látigo al suelo y adelantó las manos trémulas.
—¡Adiós, hijo querido! Sin ti, el sol dejará de alumbrar para nosotros… —Y, con el rostro contraído por el dolor y humedad de las lágrimas, levantó de pronto la voz hasta gritar—: ¿No se te han olvidado los bollos, hijo?… Los ha cocido la madre… ¿No se te han olvidado?… Bueno, pues adiós… ¡Adiós, hijito!…
Cojeando, Petró echó a andar, casi a correr, por el estrecho borde del camino.
—¡Que vuelvas!… —gritaba Gavrila aferrado al carro.
“¡No volverá!…”, sollozaban en su pecho unas palabras que no salían con las lágrimas.
Por última vez divisó en la vuelta la amada cabeza rubia, por última vez agitó Petró la gorra, y el viento juguetón levantó y arremolinó el polvo gris blanquecino en el sitio donde había posado el pie.