Póngase usted en mi lugar, de Raymond Carver
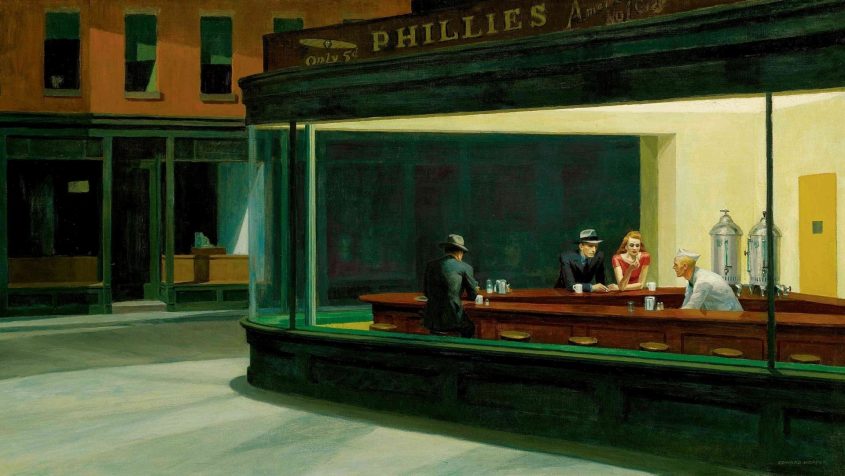
Estaba pasando la aspiradora cuando sonó el teléfono. Había ido haciendo todo el apartamento y ahora estaba en la sala, utilizando el accesorio de la boquilla para llegar a los pelos de gato que había entre los cojines. Se detuvo y escuchó: luego apagó la aspiradora. Fue a coger el teléfono.
—¿Sí? —dijo—. Myers al aparato.
—Myers —dijo ella—. ¿Cómo estás? ¿Qué haces?
—Nada —dijo él—. Hola, Paula.
—Va a haber una fiesta en la oficina luego —dijo ella—. Estás invitado. Te invita Carl.
—No creo que pueda ir —dijo Myers.
—Carl me acaba de decir: llama a tu hombre por teléfono. Haz que se venga a tomar una copa. Hazle salir de su torre de marfil, que regrese al mundo real durante un rato. Carl es un tipo curioso cuando bebe. ¿Myers?
—Te he oído —dijo Myers.
Myers había trabajado para Carl. Carl siempre hablaba de irse a París a escribir una novela, y cuando Myers dejó el trabajo para escribir una novela, Carl le dijo que estaría atento para cuando apareciera el nombre de Myers en las listas de bestsellers.
—No puedo ir —dijo Myers.
—Nos hemos enterado de algo horrible esta mañana —continuó Paula como si no le hubiera oído—. ¿Te acuerdas de Larry Gudinas? Aún trabajaba aquí cuando tú venías por la oficina. Estuvo echando una mano en los libros de ciencia durante un tiempo. Luego lo pusieron en trabajo de campo, y luego lo despidieron. Nos hemos enterado esta mañana de que se ha suicidado. Se ha pegado un tiro en la boca. ¿Te imaginas? ¿Myers?
—Te he oído —dijo Myers. Trató de recordar a Larry Gudinas y visualizó a un hombre alto y encorvado, con gafas de montura metálica, llamativas corbatas y unas entradas imparables.
Imaginó la sacudida, el brinco de la cabeza hacia atrás.
—Caramba —dijo Myers—. Lo siento.
—Vente a la oficina, ¿me oyes, cariño? —dijo Paula—. Estamos todos charlando y tomando una copa; escuchamos canciones navideñas. Venga, ven —dijo.
Myers, al otro lado de la línea, oía todo lo que le decía Paula.
—No me apetece —dijo—. ¿Paula? —Vio unos cuantos copos de nieve que se desplazaban de lado a lado de la ventana. Pasó los dedos por el cristal, y luego, mientras esperaba, se puso a escribir su nombre en él.
—¿Qué? Sí, te he oído —dijo ella—. Está bien —dijo Paula—. ¿Por qué no nos vemos en Voyles y tomamos una copa, entonces? ¿Myers?
—De acuerdo —dijo él—. En Voyles. De acuerdo.
—Todo el mundo se va a sentir decepcionado al ver que no vienes —dijo ella—. En especial Carl. Carl te admira, ¿sabes? Te admira de veras. Me lo ha dicho. Admira tu valor. Me dijo que si tuviera tu valor habría dejado todo esto hace años. Que hace falta valor para hacer lo que hiciste. ¿Myers?
—Estoy aquí —dijo Myers—. Creo que podré poner el coche en marcha. Si no consigo ponerlo en marcha, te doy un telefonazo.
—De acuerdo —dijo ella—. Quedamos en Voyles. Si no me llamas, salgo en cinco minutos.
—Saluda a Carl de mi parte —dijo Myers.
—Lo haré —dijo Paula—. Está hablando de ti.
Myers guardó la aspiradora. Bajó los dos tramos de escaleras y fue hasta su coche, que ocupaba la plaza del fondo y estaba cubierto de nieve. Se puso al volante, apretó unas cuantas veces el pedal y dio a la llave de contacto. El motor arrancó. Siguió pisando a fondo.
Durante el trayecto miró a la gente que se apresuraba por las aceras cargadas de paquetes. Echó una ojeada al cielo gris, lleno de copos de nieve, y a los altos edificios que tenían nieve en las grietas y en los derrames de las ventanas. Trató de captarlo todo con los ojos, de retenerlo para más tarde. Acababa de terminar una historia y aún no había dado comienzo a la siguiente, y se sentía despreciable. Llegó a Voyles, un pequeño bar situado en una esquina, junto a una tienda de ropa de hombre. Aparcó en la parte de atrás y entró en el bar. Se sentó un rato a la barra y luego cogió su bebida y fue a sentarse a una mesita, al lado de la puerta.
Cuando Paula entró en el bar y dijo «Feliz Navidad», él se levantó y le dio un beso en la mejilla. Y le ofreció una silla.
—¿Un escocés? —dijo.
—Un escocés —dijo ella. Y luego, a la chica que vino a atenderles—: Un escocés con hielo.
Paula cogió y apuró el vaso de Myers.
—Tráigame otro a mí también —le dijo Myers a la chica—. No me gusta este bar —dijo luego, cuando la chica se hubo ido.
—¿Qué tiene de malo este bar? —dijo Paula—. Siempre venimos aquí.
—No me gusta, eso es todo —dijo él—. Nos tomamos la copa y nos vamos a otra parte.
—Como quieras —dijo ella.
La chica se acercó con las bebidas. Myers pagó. Brindaron. Myers la miraba fijamente.
—Carl te manda saludos —dijo ella.
Myers asintió con la cabeza.
Paula bebió unos sorbos de whisky.
—¿Cómo te ha ido el día?
Myers se encogió de hombros.
—¿Qué has hecho? —dijo ella.
—Nada —dijo él—. He pasado la aspiradora.
Paula le tocó la mano.
—Todo el mundo me ha dicho que te salude de su parte.
Se terminaron el whisky.
—Tengo una idea —dijo ella—. ¿Por qué no pasamos un rato a ver a los Morgan? Todavía no los conocemos, santo cielo, y ya hace meses que han vuelto. Podríamos pasar por su casa a saludarles: «Hola, somos los Myers». Además nos mandaron una postal. Nos decían que pasáramos a verlos en vacaciones. Nos invitaron. No quiero ir a casa —dijo por último, y buscó un cigarrillo en su bolso.
Myers recordó haber encendido la estufa y apagado las luces antes de salir. Y luego pensó en los copos de nieve que cruzaban despacio por la ventana.
—¿Y qué me dices de aquella carta insultante diciéndonos que les habían contado que teníamos un gato en la casa? —dijo Myers.
—Se habrán olvidado ya del asunto —dijo ella—. De todos modos, no era nada grave. ¡Oh, venga, Myers! Vamos a hacerles una visita.
—Antes tendríamos que llamar…, en caso de que lo hiciéramos —dijo él.
—No —dijo ella—. Es parte del juego. Vayamos sin llamar. Llegamos y llamamos a la puerta y decimos: «Hola, vivíamos aquí». ¿De acuerdo, Myers?
—Creo que antes deberíamos llamar.
—Son vacaciones —dijo ella, levantándose—. Venga, querido.
Le cogió del brazo y salieron a la nieve. Sugirió ir en su coche. El de Myers lo recogerían luego. Myers le abrió la portezuela del conductor y dio la vuelta al coche para ocupar el otro asiento.
Le invadió una suerte de turbación cuando vio las ventanas iluminadas, la nieve en el tejado, y la rubia en el camino de entrada. Las cortinas estaban descorridas, y un árbol de Navidad parpadeaba hacia ellos desde la ventana.
Se apearon del coche. Myers cogió por el codo a Paula al pasar por encima de un montón de nieve, y echaron a andar hacia el porche delantero. Habían avanzado apenas unos pasos cuando un perro de tupidas greñas salió como un rayo de la esquina del garaje y se echó encima de Myers.
—Oh, Dios —dijo él, agachándose, reculando, levantando las manos. Resbaló, con los faldones del abrigo ondeando al aire, y cayó sobre el césped helado con la certeza aterradora de que el animal arremetería contra su garganta. El perro gruñó una vez y se puso a olisquearle el abrigo.
Paula cogió un puñado de nieve y lo lanzó contra el perro. La luz del porche se encendió, se abrió la puerta y un hombre gritó: —¡Buzzy!
Myers se levantó del suelo y se sacudió la nieve de la ropa.
—¿Qué pasa? —dijo el hombre desde el umbral—. ¿Quién es? Buzzy, ven aquí, muchacho. ¡Ven aquí!
—Somos los Myers —dijo Paula—. Venimos a desearles feliz Navidad.
—¿Los Myers? —dijo el hombre del umbral—. ¡Fuera de aquí, Buzzy! Vete al garaje. ¡Vamos, vamos! Son los Myers —le dijo luego a la mujer que estaba a su espalda tratando de mirar por encima de su hombro.
—Los Myers —dijo la mujer—. Bueno, diles que pasen. Invítales a pasar, por el amor de Dios. —Salió al porche y dijo—: Entren, por favor. Hace un frío que pela. Soy Hilda Morgan, y éste es Edgar. Mucho gusto en conocerles. Entren, por favor.
Se dieron un rápido apretón de manos en el porche. Myers y Paula pasaron al interior y Morgan cerró la puerta.
—Déjenme los abrigos. Quítenselos, por favor —dijo Edgar Morgan—. ¿Está usted bien? —le dijo a Myers, mirándole atentamente. Myers asintió con la cabeza—. Sabía que ese perro estaba loco, pero nunca había hecho nada parecido. Lo he visto todo. Estaba mirando por la ventana en ese preciso instante.
El comentario le sonó extraño a Myers, y miró al dueño de la casa. Edgar Morgan era un cuarentón casi calvo del todo; llevaba unos pantalones y un suéter, y unas zapatillas de piel.
—Se llama Buzzy —declaró Hilda Morgan, e hizo una mueca—. Es el perro de Edgar. Yo me niego a tener un perro en casa, pero Edgar compró este animal y prometió tenerlo siempre fuera.
—Duerme en el garaje —dijo Edgar Morgan—. No hace más que pedir que le dejen entrar, pero no podemos permitírselo, ya entienden. —Morgan soltó una risita—. Pero siéntense, siéntense. Si es que encuentran dónde en todo este desorden. Hilda, cariño, quita alguna cosa del sofá para que Mr. y Mrs. Myers puedan sentarse.
Hilda Morgan retiró del sofá paquetes, papeles de envolver, unas tijeras, una caja de cintas, lazos… Lo puso todo en el suelo.
Myers reparó en que Morgan le miraba de nuevo fijamente, y esta vez sin sonreír.
Paula dijo:
—Myers, tienes algo en el pelo, cariño.
Myers se pasó la mano por detrás de la cabeza y se quitó una ramita y se la metió en el bolsillo.
—Ese perro… —dijo Morgan, y volvió a reír—. Estábamos tomándonos un ponche caliente y envolviendo unos regalos de última hora. ¿Quieren que hagamos un brindis por las fiestas? ¿Qué quieren tomar?
—Cualquier cosa —dijo Paula.
—Cualquier cosa —dijo Myers—. No quisiéramos molestar.
—Tonterías —dijo Morgan—. Sentíamos… mucha curiosidad por ustedes, los Myers. ¿Tomará un ponche, Mr. Myers?
—Muy bien —dijo Myers.
—¿Y Mrs. Myers? —dijo Morgan.
Paula asintió con la cabeza.
—Dos ponches, entonces —dijo Morgan—. Cariño, nosotros también, ¿verdad? —le dijo a su mujer—. La ocasión lo exige.
Cogió la taza de su esposa y fue a la cocina. Myers oyó cerrarse de golpe la puerta de un armario y luego una palabra ahogada que sonó como un juramento. Myers pestañeó. Miró a Hilda Morgan, que se estaba acomodando en una silla, a un costado del sofá.
—Siéntense aquí, los dos —dijo Hilda Morgan. Dio unos golpecitos en el brazo del sofá—. Aquí, junto al fuego. Mr. Morgan lo atizará en cuanto vuelva. —Se sentaron. Hilda Morgan enlazó las manos sobre el regazo y se inclinó un poco hacia delante, estudiando la cara de Myers.
La sala seguía como Myers la recordaba, con excepción de tres pequeñas litografías enmarcadas que colgaban de la pared, a espaldas de Mrs. Morgan. En una de ellas, un hombre con levita y chaleco se tocaba ligeramente el sombrero delante de unas señoritas con sombrillas. Eso ocurría en un lugar con gran afluencia de gente y caballos y carruajes.
—¿Qué les pareció Alemania? —dijo Paula. Estaba sentada en el borde del sofá, con el bolso sobre las rodillas.
—Nos encantó Alemania —dijo Edgar Morgan, que volvía en aquel momento de la cocina con una bandeja con cuatro grandes tazas. Myers reconoció las tazas.
—¿Ha estado usted en Alemania, Mrs. Myers? —preguntó Morgan.
—Queremos ir —dijo Paula—. ¿No es cierto, Myers? Quizá el año que viene, el verano que viene. O el otro. En cuanto vayamos algo más sobrados de dinero. Quizá en cuanto Myers venda algo. Myers escribe.
—Pienso que un viaje a Europa le vendría muy bien a un escritor —dijo Edgar Morgan. Puso las tazas sobre unos posavasos—. Por favor, sírvanse. —Se sentó en una silla, enfrente de su esposa, y miró a Myers—. Decía en la carta que había dejado su empleo para escribir.
—Cierto —dijo Myers, y bebió un sorbo de ponche.
—Escribe algo casi todos los días —dijo Paula.
—¿De veras? —dijo Morgan—. Sorprendente. ¿Y qué ha escrito hoy, si me permite la pregunta?
—Nada —dijo Myers.
—Estamos en fiestas —dijo Paula.
—Estará orgullosa de él, Mrs. Myers —dijo Hilda Morgan.
—Lo estoy —dijo Paula.
—Me alegro por usted —dijo Hilda Morgan.
—El otro día oí algo que quizá pueda interesarle —dijo Edgar Morgan.
Sacó tabaco y empezó a llenar la pipa. Myers encendió un cigarrillo y miró a su alrededor en busca de un cenicero; luego dejó caer la cerilla detrás del sofá.
—Es una historia horrible, en realidad. Pero tal vez le sirva, Mr. Myers. —Morgan encendió una cerilla y se dio fuego a la pipa—. El granito de arena y todo eso, ya sabe —dijo Morgan, y se echó a reír y sacudió la cerilla—. El tipo era de mi edad, poco más o menos. Durante un par de años fue colega mío. Nos conocíamos un poco, y teníamos buenos amigos comunes. Un día se marchó, aceptó un puesto allá en la universidad del estado. Bien, ya sabe lo que sucede a veces… El tipo tuvo un idilio con una de sus alumnas.
Mrs. Morgan emitió un ruido de desaprobación con la lengua. Cogió un pequeño paquete envuelto en papel verde y se puso a pegarle encima un lazo rojo.
—Según se cuenta, fue un idilio ardiente que duró varios meses —siguió Morgan—. Hasta hace muy poco, de hecho. Hasta la semana pasada, para ser exactos. Esa noche le comunicó a su esposa, con la que llevaba veinte años, que quería el divorcio. Imagine cómo se lo tuvo que tomar la pobre mujer, al oír aquello de buenas a primeras, como quien dice. Se organizó una buena trifulca. Metió baza toda la familia. La mujer le ordenó que se fuera inmediatamente. Pero cuando el hombre estaba a punto de irse, su hijo le tiró una lata de sopa de tomate que le alcanzó en la frente. El golpe le produjo una conmoción cerebral, y le mandaron al hospital. Y su estado es grave.
Morgan dio unas chupadas a su pipa y observó a Myers.
—Jamás había oído nada parecido —dijo Mrs. Morgan—. Edgar, es repugnante.
—Es horrible —dijo Paula.
Myers se sonrió burlonamente.
—Ahí tiene materia para un cuento, Mr. Myers —dijo Morgan, captando su sonrisa y entrecerrando los ojos—. Piense en la historia que podría usted urdir si lograra penetrar en la cabeza de ese hombre.
—O en la de ella —dijo Mrs. Morgan—. En la de la mujer. Piense en su historia. Ser engañada de tal modo después de veinte años de matrimonio. Piense en cómo se tuvo que sentir.
—Pero imaginen por lo que está pasando el pobre chico —dijo Paula—. Imagínenlo. Un hijo que por poco mata a su padre.
—Sí, todo eso es cierto —dijo Morgan—. Pero hay algo a lo que creo que ninguno ha prestado atención. Piensen un momento en lo que voy a decir. ¿Me escucha, Mr. Myers? Dígame lo que opina de esto. Póngase en el lugar de esa alumna de dieciocho años que se enamora de un hombre casado. Piense en ella unos instantes, y verá las posibilidades que tiene esa historia.
Morgan asintió con la cabeza y se echó hacia atrás en la silla con expresión satisfecha.
—Me temo que no siento por ella la menor simpatía —dijo Mrs. Morgan—. Imagino la clase de chica que es. Ya sabemos cómo son esas jovencitas que echan el anzuelo a hombres mayores. Y él tampoco me inspira ninguna simpatía. Él, el hombre, el donjuán; no, ninguna simpatía. Me temo que mis simpatías, en este caso, son todas para la mujer y el hijo.
—Haría falta un Tolstói para contar la historia, para contarla bien —dijo Morgan—. Un Tolstói, ni más ni menos. El ponche aún está caliente, Mr. Myers.
—Tenemos que irnos —dijo Myers.
Se levantó y tiró la colilla al fuego.
—No se vayan todavía —dijo Mrs. Morgan—. Aún no hemos tenido tiempo de conocernos. No saben cuánto hemos… especulado acerca de ustedes. Ahora nos hemos reunido al fin. Quédense un rato más. Ha sido una sorpresa agradable.
—Le agradecemos la postal y la nota —dijo Paula.
—¿La postal? —dijo Mr. Morgan.
Myers tomó asiento.
—Nosotros decidimos no mandar ninguna postal este año —dijo Paula—. No me puse cuando debía, y nos pareció que no valía la pena hacerlo en el último momento.
—¿Tomará otro ponche, Mrs. Myers? —dijo Morgan, de pie ante ella, con la mano en su taza—. Servirá de ejemplo para su esposo.
—Estaba muy bueno —dijo Paula—. Hace entrar en calor.
—Muy bien —dijo Morgan—. Te hace entrar en calor. Exacto. Cariño, ¿has oído a Mrs. Myers? Te hace entrar en calor. Estupendo. ¿Mr. Myers? —dijo Morgan, y aguardó—. ¿Nos acompañará también?
—De acuerdo —dijo Myers, y dejó que Morgan recogiera su taza.
El perro empezó a gimotear y a arañar la puerta.
—Ese perro… No sé qué mosca le ha picado —dijo Morgan. Fue a la cocina, y esta vez Myers oyó claramente cómo Morgan maldecía al dar con la olla de hervir el agua contra uno de los quemadores.
Mrs. Morgan se puso a tararear una melodía. Cogió un paquete a medio envolver, cortó un trozo de cinta adhesiva y empezó a pegar el envoltorio.
Myers encendió un cigarrillo. Dejó la cerilla en su posavasos. Miró el reloj.
Mrs. Morgan levantó la cabeza.
—Me parece que están cantando —dijo. Se quedó quieta, escuchando. Se levantó de la silla y fue hasta la ventana de la sala—. ¡Están cantando! ¡Edgar! —llamó.
Myers y Paula se acercaron a la ventana.
—Llevo años sin ver a esos grupos que cantan villancicos —dijo Mrs. Morgan.
—¿Qué pasa? —dijo Morgan. Traía la bandeja con las tazas—. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo?
—Nada, cariño. Que cantan villancicos. Allí están, míralos. En la acera de enfrente —dijo Mrs. Morgan.
—Mrs. Myers —dijo Morgan acercando la bandeja—. Mr. Myers. Cariño…
—Gracias —dijo Paula.
—Muchas gracias —dijo Myers.
Morgan dejó la bandeja en la mesa y volvió a la ventana con su taza. Unos chiquillos se habían agrupado en el paseo, delante de la casa de enfrente. Eran chicos y chicas pequeños y un muchacho algo mayor y más alto con bufanda y abrigo. Myers vio las caras en la ventana de la casa de enfrente —la de los Ardrey—, y cuando terminaron de cantar sus villancicos, Jack Ardrey salió a la puerta y le dio algo al chico mayor. El grupo siguió por la acera, haciendo fluctuar las linternas en la oscuridad, y se detuvo frente a otra casa.
—No van a pasar por aquí —dijo Mrs. Morgan al rato.
—¿Qué? ¿Por qué no van a venir a nuestra casa? —dijo Morgan, y se volvió a su mujer—. ¡Qué tonterías dices! ¿Por qué no van a pasar por aquí?
—Sé que no van a hacerlo —dijo Mrs. Morgan.
—Y yo digo que sí —dijo Morgan—. Mrs. Myers, ¿van a pasar esos chicos por aquí o no? ¿Qué dice usted? ¿Volverán para bendecir esta casa? Lo dejaremos en sus manos.
Paula se pegó al cristal de la ventana. Pero el grupo se alejaba ya por la acera en dirección contraria. Y Paula guardó silencio.
—Bien, de nuevo los ánimos calmados —dijo Morgan, y fue a sentarse en su silla. Frunció el ceño y se puso a llenar la pipa.
Myers y Paula volvieron al sillón. Mrs. Morgan se retiró al fin de la ventana. Se sentó. Sonrió y miró dentro de su taza. Luego dejó la taza sobre la mesa y se echó a llorar.
Morgan le tendió un pañuelo. Miró a Myers. Instantes después Morgan se puso a tamborilear con la mano en el brazo del sillón. Myers movió los pies. Paula buscó en su bolso un cigarrillo.
—¿Ves lo que has hecho? —dijo Morgan, fijando los ojos en algo que había sobre la alfombra, junto al pie de Myers.
Myers hizo acopio de ánimo para levantarse.
—Edgar, sírveles otra bebida —dijo Mrs. Morgan mientras se pasaba la mano por los ojos. Utilizó el pañuelo para sonarse—. Quiero que oigan lo de Mrs. Attenborough. Mr. Myers es escritor. Creo que la historia podría interesarle. Esperaremos a que vuelvas para contarla.
Morgan retiró las tazas. Las llevó a la cocina. Myers oyó un estrépito de platos, de puertas de armario que se cerraban. Mrs. Morgan miró a Myers y esbozó una leve sonrisa.
—Tenemos que irnos —dijo Myers—. Tenemos que irnos. Paula, coge el abrigo.
—No, no. Insistimos, Mr. Myers —dijo Mrs. Morgan—. Queremos que oiga lo de Mrs. Attenborough, la pobre Mrs. Attenborough. También a usted le interesará, Mrs. Myers. Tendrá ocasión de ver cómo la mente de su marido se pone a trabajar sobre un material en bruto.
Morgan volvió de la cocina y distribuyó las tazas de ponche. Y se sentó enseguida.
—Cuéntales lo de Mrs. Attenborough, cariño —dijo Mrs. Morgan.
—Ese perro por poco me arranca la pierna —dijo Myers, y se asombró al instante de sus propias palabras. Dejó la taza encima de la mesa.
—Oh, vamos, no ha sido para tanto —dijo Morgan—. Lo he visto todo.
—Los escritores, ya se sabe —le dijo a Paula Mrs. Morgan—. Les encanta exagerar.
—El poder de la pluma y todo eso —dijo Morgan.
—Eso es —dijo Mrs. Morgan—. Convierta su pluma en reja de arado, Mr. Myers.
—Que sea Mrs. Morgan quien cuente lo de Mrs. Attenborough —dijo Morgan, sin hacer el menor caso a Myers, que se ponía en pie en aquel momento—. Mrs. Morgan tuvo que ver directamente en el asunto. Yo ya he contado lo del tipo descalabrado por una lata de sopa. —Morgan soltó una risita—. Dejaremos que esto lo cuente Mrs. Morgan.
—Cuéntalo tú, querido. Y usted, Mr. Myers, escuche con atención —dijo Mrs. Morgan.
—Nos tenemos que ir —dijo Myers—. Paula, vámonos.
—Qué sinceridad la suya —dijo Mrs. Morgan.
—Sí, exacto —dijo Myers. Luego dijo—: Paula, ¿vienes?
—Quiero que escuchen la historia —dijo Morgan, alzando la voz—. Ofenderá usted a Mrs. Morgan, nos ofenderá a los dos si no la escucha. —Morgan apretó la pipa entre los dedos.
—Myers, por favor —dijo, inquieta, Paula—. Quiero oírla. Y luego nos vamos. ¿Myers? Por favor, cariño, siéntate un minuto.
Myers la miró. Paula movió los dedos, como haciéndole una seña. Myers vaciló, y al cabo se sentó a su lado.
Mrs. Morgan comenzó:
—Una tarde, en Múnich, Edgar y yo fuimos al Dortmunder Museum. Había una exposición sobre la Bauhaus aquel otoño, y Edgar dijo que al diablo con todo, que nos tomáramos el día libre. Estaba con sus trabajos de investigación, ya saben, y dijo que al diablo, que nos tomábamos el día libre. Cogimos un tranvía y atravesamos Múnich hasta llegar al museo. Dedicamos varias horas a ver la exposición y a visitar de nuevo algunas de las salas de pintura, en homenaje a algunos grandes maestros por los que Edgar y yo sentimos una especial devoción. Justo antes de marcharnos, entré en el aseo de señoras. Y me dejé el bolso. Dentro llevaba el cheque mensual de Edgar que nos acababa de llegar de los Estados Unidos el día anterior, y ciento veinte dólares en metálico que íbamos a ingresar junto con el cheque. También llevaba mi carnet de identidad. No eché a faltar el bolso hasta llegar a casa. Edgar llamó inmediatamente al museo. Hablaba con la dirección cuando vi que un taxi se paraba ante nuestra casa. Se apeó una mujer bien vestida, de pelo blanco. Era una mujer corpulenta, y llevaba dos bolsos. Avisé a Edgar y fui a la puerta. La mujer se presentó como Mrs. Attenborough, me entregó el bolso y explicó que también ella había estado en el museo aquella tarde, y que estando en el aseo de señoras había visto el bolso en la papelera. Como es lógico, lo había abierto para averiguar quién era la propietaria. Y encontró el carnet de identidad y lo demás, donde figuraba nuestra dirección en Múnich. Dejó inmediatamente el museo y cogió un taxi para entregar el bolso personalmente. El cheque de Edgar seguía allí, pero no el dinero, los ciento veinte dólares. Me sentí, no obstante, muy agradecida por haber recuperado lo demás. Eran casi las cuatro, y le pedimos a la mujer que se quedara a tomar el té. Se sentó, y al poco empezó a contarnos cosas de su vida. Había nacido y se había criado en Australia, se había casado joven, había tenido tres hijos —todos varones—, había enviudado y seguía viviendo en Australia con dos de sus hijos. Criaban ovejas y poseían más de veinte mil acres de tierra para pastos, y en ciertas épocas del año empleaban a multitud de pastores y esquiladores. Estaba de paso en Múnich camino de Australia, y venía de Inglaterra de visitar a su hijo menor, que era abogado. Volvía a Australia cuando la conocimos —dijo Mrs. Morgan—. Y aprovechaba la ocasión para ver algo de mundo. Le quedaban aún muchos lugares por visitar.
—Ve al grano, querida —dijo Morgan.
—Sí. Y esto es lo que sucedió entonces, Mr. Myers. Iré directamente al clímax, como dicen ustedes los escritores. De pronto, después de una agradable charla como de una hora, después de que aquella mujer nos hubiera hablado de su vida y de su existencia aventurera en las antípodas, se levantó para irse. Estaba pasándome la taza cuando la boca se le quedó completamente abierta, se le cayó la taza al suelo y se desplomó sobre el sofá, muerta. Muerta. Allí, en nuestra sala de estar. Fue el momento más terrible de toda nuestra vida.
Morgan asintió con gesto solemne.
—Dios —dijo Paula.
—El destino la envió a morir en el sofá de nuestra sala, en Alemania —dijo Mrs. Morgan.
Myers se echó a reír.
—¿El destino… la envió… a… morir… en su… sala? —consiguió decir con voz entrecortada.
—¿Le parece gracioso, señor? —dijo Morgan—. ¿Lo encuentra divertido?
Myers asintió con la cabeza. Siguió riendo. Se enjugó los ojos con la manga de la camisa.
—Lo siento de veras —dijo—. No puedo evitarlo. Esa frase: El destino la envió a morir en el sofá de nuestra sala, en Alemania… Lo siento. ¿Y qué pasó después? —consiguió decir—. Me gustaría saber lo que ocurrió después.
—No sabíamos qué hacer, Mr. Myers —dijo Mrs. Morgan—. La conmoción fue terrible. Edgar le tomó el pulso, pero no detectó señal alguna de vida. Incluso había empezado a cambiar de color. La cara y las manos se le estaban volviendo grises. Edgar fue al teléfono a llamar a alguien. Luego dijo: «Abre el bolso, a ver si averiguas dónde se hospeda». Evitando en todo momento mirar el cadáver de aquella desdichada, cogí el bolso. Imaginen mi total sorpresa y desconcierto, mi absoluto desconcierto, cuando lo primero que vi dentro del bolso fue mis ciento veinte dólares, aún sujetos por el clip. Nunca en mi vida me había sentido tan perpleja.
—Y decepcionada —dijo Morgan—. No te olvides de eso. Fue una profunda decepción.
Myers dejó escapar unas risitas.
—Si fuera usted un escritor de verdad, como afirma, Mr. Myers, no se reiría —dijo Morgan, poniéndose en pie—. ¡No osaría reírse! Trataría de entender. Sondearía en las profundidades del corazón de aquella pobre mujer y trataría de entender. ¡Pero usted no tiene nada de escritor, señor!
Myers siguió riendo.
Morgan dio un puñetazo en la mesita, y las tazas se tambalearon sobre los posavasos.
—La historia que importa está aquí, en esta casa, en esta misma sala, ¡y ya es hora de que se cuente! La historia que importa está aquí, Mr. Myers —dijo Morgan.
Se paseó de un lado a otro sobre el brillante papel de envolver, que se había desenrollado y extendido por la alfombra. Se detuvo para mirar airadamente a Myers, que se agarraba la frente sacudido por las carcajadas.
—¡Considere la hipótesis siguiente, Mr. Myers! —gritó Morgan—. ¡Considérela! Un amigo, llamémosle Mr. X, tiene amistad con… con Mr. y Mrs. Y, y también con Mr. y Mrs. Z. Los Y y los Z no se conocen, por desgracia. Y digo por desgracia porque, de haberse conocido, esta historia no podría contarse porque jamás habría sucedido. Bien, Mr. X se entera de que Mr. y Mrs. Y van a pasar un año en Alemania y necesitan a alguien que ocupe la casa durante ese tiempo. Los Z están buscando alojamiento, y Mr. X les dice que sabe del sitio adecuado. Pero previamente a que Mr. X pueda poner en contacto a los Z con los Y, los Y tienen que salir para Alemania antes de lo previsto. Mr. X, debido a su amistad, queda a cargo de alquilar la casa a quien estime conveniente, incluidos los señores Y, quiero decir Z. Pues bien, los… Z se mudan a la casa y se llevan con ellos a un gato, del cual los Y tienen noticia más tarde por el propio Mr. X. Los Z meten el gato en la casa pese a los términos del contrato de arrendamiento, que prohíben expresamente que en la casa habiten gatos u otros animales a causa del asma de Mrs. Y. La genuina historia, Mr. Myers, está en la situación que acabo de describir. Mr. y Mrs. Z… quiero decir Y se mudan a la casa de los Z, invaden, a decir verdad, la casa de los Z. Dormir en la cama de los Z es una cosa, pero abrir el ropero particular de los Z y usar su ropa blanca, destrozando todo lo que encontraron dentro, eso iba en contra del espíritu y la letra del contrato. Y esta misma pareja, los Z, abrieron cajas de utensilios de cocina en los que ponía «No abrir». Y rompieron piezas de la vajilla pese a que en el contrato constaba expresamente, expresamente, que los inquilinos no debían utilizar las pertenencias de los propietarios, las cosas personales, y hago hincapié en lo de «personales», de los Z.
Morgan tenía los labios blancos. Siguió paseándose de aquí para allá encima del papel de envolver, deteniéndose de cuando en cuando para mirar a Myers y lanzar ligeros soplidos por la boca.
—Y las cosas del baño, querido. No olvides las cosas del baño —dijo Mrs. Morgan—. Ya es falta de tacto utilizar las mantas y sábanas de los Z, pero si encima entran a saco en el cuarto de baño y siguen con otras cosas privadas almacenadas en el desván, eso es pasarse de la raya.
—Ahí tiene la auténtica historia, Mr. Myers —dijo Morgan. Trató de llenar la pipa, pero le temblaban las manos, y el tabaco cayó y se esparció por la alfombra—. Ésa es la historia verídica aún por escribir y que merece ser escrita.
—Y no necesita un Tolstói que la cuente —dijo Mrs. Morgan.
—No, no se necesita un Tolstói —dijo Morgan.
Myers reía. Él y Paula se levantaron del sofá a un tiempo, y se dirigieron hacia la puerta.
—Buenas noches —dijo Myers con regocijo.
Morgan estaba a su espalda.
—Si usted fuera un escritor de verdad, señor, convertiría esta historia en palabras y no se haría tanto el sueco al respecto.
Myers se limitó a reír de nuevo. Tocó el pomo de la puerta.
—Y otra cosa —dijo Morgan—. No tenía intención de sacarlo a relucir, pero, a la vista de su comportamiento de esta noche, quiero decirle que he echado en falta mis dos volúmenes de Jazz at the Philharmonic. Eran unos discos de gran valor sentimental para mí. Los compré en 1955. ¡Y ahora insisto en que me diga qué ha sido de ellos!
—Para ser justos, Edgar —dijo Mrs. Morgan mientras ayudaba a Paula a ponerse el abrigo—, después de hacer inventario de los discos, admitiste que no podías recordar cuándo habías visto por última vez esos discos.
—Pero ahora estoy seguro —dijo Morgan—. Tengo la certeza de que los vi antes de irnos a Alemania, y ahora, ahora quiero que este escritor me diga exactamente cuál es su paradero. ¿Mr. Myers?
Pero Myers estaba ya fuera de la casa, y, con Paula de la mano, se apresuraba hacia el coche. Sorprendieron a Buzzy. El perro soltó un gañido, al parecer de miedo, y se apartó hacia un lado de un brinco.
—¡Insisto en saberlo! —gritó Morgan a sus espaldas—. ¡Estoy esperando, señor!
Myers dejó a Paula en su asiento, se puso al volante y puso el coche en marcha. Volvió a mirar a la pareja del porche. Mrs. Morgan saludó con la mano, y luego ambos se volvieron y entraron en la casa y cerraron la puerta.
Myers arrancó y se apartó del bordillo.
—Esta gente está loca —dijo Paula.
Myers le dio unas palmaditas en la mano.
—Daban miedo —dijo Paula.
Myers no contestó. Le dio la impresión de que la voz de Paula le llegaba de muy lejos. Siguió conduciendo. La nieve golpeaba contra el parabrisas. Siguió silencioso, mirando la carretera. Se hallaba en el final mismo de una historia.






