Para siempre amén, De Robert Bloch
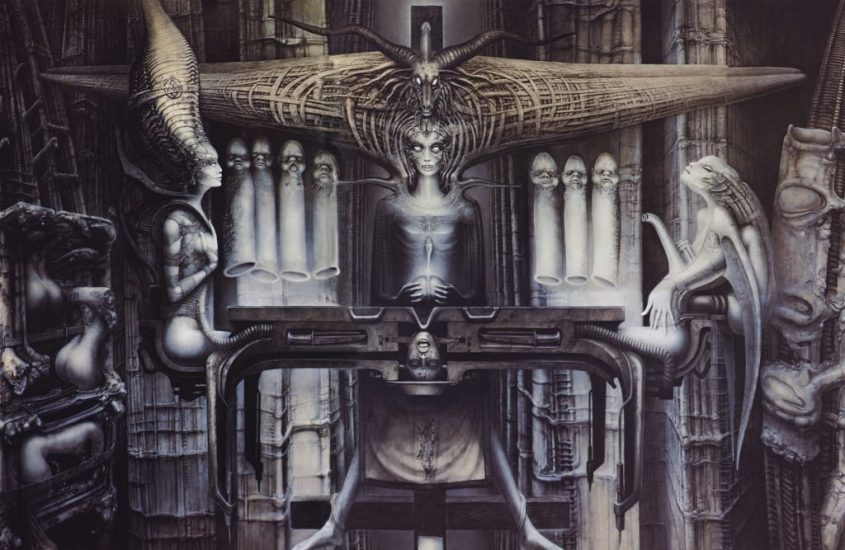
Para siempre.
Es una linda manera de vivir, si uno puede pagársela.
Seward Skinner podía.
—Mil millones de unidades integrales —dijo el doctor Togol—. Tal vez más.
Seward Skinner no parpadeó al oír la cifra. Parpadear, como cualquier otro movimiento corporal, supone un penoso esfuerzo cuando uno está al final del camino. Pero Skinner reunió la fuerza necesaria para hablar, aunque su voz era solamente un cascado susurro.
—Siga adelante, y de prisa.
El plan se había estado preparando durante diez años, y Skinner se había estado muriendo durante los dos últimos, de modo que Togol se dio prisa. Pero la prisa cuesta, y al final Skinner seguramente tendría que pagar una cifra más próxima a los cinco mil millones de Unigs. Nadie podía saberlo, aunque nadie ignoraba que Seward Skinner era el único hombre de la galaxia —la galaxia conocida — que podía pagar esa cantidad.
Seward Skinner era desde hacía largo tiempo el hombre más rico de la galaxia. Había todavía algunos ancianos que recordaban los días en que era una figura y un chiste público, el «playboy de las estrellas», como le llamaban. Según los rumores tenía una mujer en cada mundo.
Otras personas, algo menos ancianas, recordaban a un Seward Skinner más maduro, el genio galáctico, el fabuloso inventor y empresario de las Industrias Interespaciales, la corporación más grande que había existido nunca. Durante esos días, sus operaciones comerciales eran las noticias y los rumores. Pero para la mayoría del público interplanetario, para los jóvenes sin un recuerdo personal concreto de esos lejanos tiempos, Seward Skinner era solamente un nombre. En los últimos años, se había retirado completamente de todo contacto con los mundos exteriores. Industrias Interespaciales había rastreado laboriosamente y adquirido todos los tapes que tuvieran imágenes o información de su pasado. Algunos decían que habían sido destruidos, y para otros se encontraban ocultos, pero en definitiva era lo mismo. La vida privada de Seward estaba totalmente protegida. Y nadie le veía. Sus negocios, su vida misma, parecían operados por control remoto.
En realidad, el que se ocupaba de todo era el doctor Togol.
Si Skinner era el hombre más rico, el doctor Togol era sin duda el hombre de ciencia más brillante. Inevitablemente, los dos hombres fueron unidos por un amor común, el amor a la riqueza.
Nadie sabía qué significaba la riqueza para Skinner; era evidente en cambio lo que significaba para Togol: un instrumento para sus investigaciones. Para llevar la experimentación a niveles ilimitados se necesitaban fondos ilimitados. Y así nació entre ambos una asociación.
Durante la última década el doctor Togol desarrolló sus planes, y Seward Skinner, un cáncer incurable.
Y ahora el plan estaba listo para funcionar, justamente mientras Skinner dejaba de funcionar.
Y Skinner murió.
Y volvió a vivir.
Es magnífico estar vivo, sobre todo después de haber muerto. El sol calienta más, el mundo parece más brillante, los pájaros cantan mejor. Aun cuando en Edén el sol era artificial, la luz era producida por complejos sistemas y los cantos de aves procedían de gargantas mecánicas.
Pero Skinner estaba vivo.
Estaba sentado en la terraza de su gran casa en las colinas y miraba Edén y le encantaba lo que había hecho. Muchos años antes había comprado ese pequeño y desolado satélite y lo había transformado en una Tierra artificial, un recuerdo de su hogar original. Debajo había una ciudad muy similar a aquella donde naciera; y en lo alto de la colina había una mansión que era el duplicado de la más hermosa de sus casas. Más allá estaba el complejo de laboratorios del doctor Togol y en una profunda bóveda excavada debajo…
Skinner apartó el pensamiento.
—Tráeme un trago —dijo.
Skinner, el sirviente, entró en la casa y le dijo al mayordomo Skinner que preparara la bebida.
Ya nadie bebía alcohol ni tenía valets ni sirvientes, pero así le gustaba a Skinner. Recordaba cómo había vivido en tiempos anteriores y así pensaba vivir ahora. Ahora y para siempre.
De modo que después de beber, hizo que su chófer Skinner le llevara a la ciudad. Desde el pequeño minimóvil gozó del espectáculo. A Skinner siempre le había gustado contemplar a la gente, y las actividades de esta gente poseían para él muy especial interés.
Detrás de los volantes de otros minimóviles había Skinners que le sonreían. En un cruce le saludó el policía Skinner. Otros Skinner cumplían sus funciones en las inmediaciones de las plantas de procesado de alimentos. Skinner, el ingeniero de hidropónica; Skinner, el encargado de reciclaje de los residuos; Skinner, de la planta generadora de oxígeno; Skinner, de transportes; Skinner, de medios de comunicación. Cada uno tenía su lugar y su función en ese mundo en miniatura, y ayudaba a que se moviera eficaz y fluidamente, de acuerdo al programa.
—Una cosa debe quedar bien claro —le había dicho Skinner al doctor Togol — nada de automatización. No quiero que mi gente sea controlada por máquinas. No son robots. Cada uno de ellos es un ser humano, y quiero que viva como un ser humano. Plena responsabilidad y plena seguridad: ése es el secreto de una vida plena. Después de todo, son tan importantes para el desarrollo del programa como yo mismo, y quiero que sean felices. Quizá no le importe, pero recuerde que son mi familia.
—Más que su familia —dijo el doctor Togol —, son usted mismo.
Y era verdad. Eran él mismo, o parte de él. Cada uno era realmente Skinner, el producto de una sola célula, reproducida y desarrollada por la perfección del proceso del doctor Togol.
El proceso se denominaba cloning, y era sumamente complejo. La misma teoría de los clones lo era, y Skinner nunca la había comprendido del todo. Y tampoco hacía falta que la comprendiera; ésa era la función del doctor Togol. Skinner había provisto el financiamiento, el laboratorio, el equipo, todo lo necesario. Y el doctor Togol se había ocupado de manejar los medios y recursos. Y por fin —cuando llegó el fin— de su cuerpo se extrajo el tejido celular vivo de donde se aislaron los clones, que por un complicado proceso se convirtieron en duplicados físicos de él mismo. No reproducciones, no imitaciones ni copias, sino él mismo.
Miró hacia el espejito retrovisor del minimóvil y vio la cara del chófer, idéntica a la suya, y la imagen reflejada de su cara y su cuerpo. Al mirar por la ventanilla se vio retratado en todas las personas. Cada uno de estos Skinners era un hombre alto, entrado en años, pero con todo el vigor juvenil devuelto por un eficiente régimen a base de una avanzada terapia vitamínica y de regeneración de órganos que había eliminado en gran parte los daños de las metástasis. Y como el cáncer no es hereditario, no se transmitía a los clones. Como él mismo, todos los Skinners gozaban de buena salud. Y como él mismo, llevaban en sí las semillas —las células reales— de la inmortalidad.
Vivirían para siempre, como él mismo.
Y eran él mismo. Físicamente intercambiables, excepto por las ropas que llevaban, los uniformes diseñados especialmente para identificarlos, diferenciarlos y designar sus diversas ocupaciones.
Un mundo de Skinners en el mundo de Skinner.
Por supuesto que había habido problemas.
Antes de que el doctor Togol iniciara su trabajo, habían discutido el asunto.
—Un clone verdadero —dijo el doctor Togol—. Eso es todo lo que se necesita. Un facsímil sano.
Skinner movió la cabeza.
—Demasiado arriesgado. ¿Y si hubiera un accidente? Sería el fin.
—Está bien. Conservamos más tejido celular vivo, en reserva. Y bajo guardia.
—¿Guardia?
—Por supuesto —dijo el doctor Togol—. Su satélite, Edén, necesitará protección. Y ya que no desea usted sistemas de automatización, tendrá que tener personal. Otras personas que hagan su trabajo, y le acompañen. Seguramente no querrá vivir para siempre si va a estar solo por toda la eternidad.
Skinner frunció el ceño.
—Yo no confío en la gente. Ni como guardias, ni como empleados, ni mucho menos como amigos.
—¿En nadie?
—Confío en mí mismo —dijo Skinner—. Así que quiero más clones. Bastantes para que Edén pueda funcionar independientemente de toda persona ajena.
—¿Todo el satélite poblado de Skinners?
—Exactamente.
—Pero… No sé si usted comprende bien. Si el proceso funciona bien y obtenemos más de un Skinner, cada uno compartirá absolutamente todo. No solamente tendrán un cuerpo como el suyo, sino idéntica mente y personalidad. Tendrán los mismos recuerdos hasta el momento en que las células sean extraídas del cuerpo.
—Lo comprendo.
—Veamos qué ocurre si sigo sus instrucciones. Técnicamente es posible: si se puede obtener un cloning, también se pueden realizar más operaciones del mismo tipo. Simplemente, el proceso costaría más caro.
—Entonces no hay ningún problema, ¿verdad?
—Ya le dije cuál es el problema. Mil Skinners, absolutamente iguales. Todos parecen igual, piensan y sienten igual. Usted sería uno de tantos. ¿Ha decidido qué actividad desea realizar en su nuevo mundo cuando sea inmortal? ¿Quiere atender la central de energía o descargar provisiones? ¿Le gustaría trabajar para siempre en las cocinas de la casa?
—¡Por supuesto que no! —dijo Skinner—. Quiero ser exactamente como soy ahora.
—El jefe, el que manda, el gran señor —dijo Togol, sonriendo. Luego suspiró—. Eso es lo que le quería decir. Y todos los demás querrán lo mismo. Cada uno de los Skinners tendrá la misma finalidad, el mismo deseo, la voluntad de dominar. Porque todos tendrán exactamente su mismo cerebro y su mismo sistema nervioso.
—Hasta el momento en que sean resucitados, querrá usted decir.
—Así es.
—Entonces, a partir de ese momento pondrá usted en marcha un nuevo programa. Un programa de condicionamiento —dijo Skinner—. Sé que existen técnicas. Enseñanza durante el sueño, sistemas de hipnosis profunda, los métodos que usan los psicólogos para alterar la conducta criminal. E implantará usted memorias selectivas.
—Pero voy a necesitar todo un centro psicomédico, con un equipo completo…
—Lo tendrá. Quiero que todo el procedimiento se desarrolle aquí, en la Tierra, antes de que alguien sea trasladado a Edén.
—No termino de verlo claramente. Usted quiere la creación de una nueva raza, en que cada individuo adquiera una nueva personalidad. Un Skinner que recuerda su pasado, pero está ahora contento de ser un jardinero hidropónico, otro al que le gustará vivir eternamente como un contable, otro como un mecánico.
Skinner se alzó de hombros.
—Un trabajo complicado y difícil, lo sé. Pero trabajará usted con una personalidad complicada y difícil: la mía. —Se aclaró penosamente la garganta antes de proseguir—. No porque yo sea único. Somos todos bastante más complejos de lo que parecemos en la superficie, usted lo sabe. Cada ser humano es un manojo de impulsos conflictivos, algunos expresados y otros suprimidos. Sé que una parte de mí siempre amó la Naturaleza, el suelo, los cultivos y el crecimiento de la vida. He sepultado esa faceta de mi personalidad desde la infancia, pero los recuerdos todavía están presentes: búsquelos y hallará los jardineros, los granjeros y los asistentes de su equipo médico.
» Otra parte de mí todavía hoy siente fascinación por las cifras, y las matemáticas en general. Bastará aislar ese aspecto y desarrollarlo plenamente y tendrá usted sus contables y toda la ayuda que necesitará para que Edén funcione a las mil maravillas.
» Y sabe usted que buena parte de mi vida estuvo consagrada a la investigación científica y la invención. No le será difícil encontrar Skinners capaces de dirigir las plantas o de conducir los vehículos de transporte.
» Los alcances de la mente son infinitos, doctor. Úselos adecuadamente y tendrá todo un mundo, donde todos los roles de autoridad menor serán cubiertos por Skinners que sienten el impulso de ser policías o supervisores, y los demás quedarán a cargo de Skinners que sólo desean servir. Resucite esos rasgos y tendencias, intensifíquelos, borre las memorias que podrían resultar conflictivas, y el resto será fácil.
—¿Fácil? ¿Lavarles el cerebro a todos?
—Todos menos uno —dijo Skinner con voz seca—. Uno quedará intacto, y será reproducido exacta y enteramente como es. Soy yo.
El hombre de ciencia, un médico de talla pequeña, vientre prominente y pelo gris, contempló un momento a Skinner.
—¿No admite la posibilidad de algún cambio en usted? ¿No siente el deseo de modificar alguna parte de su personalidad?
—No creo ser perfecto, si eso es lo que quiere usted decir. Pero estoy satisfecho conmigo mismo tal como soy. Y como seré, una vez que usted haya terminado su trabajo.
El doctor Togol continuó mirándolo.
—Dice usted que no confía en nadie. Si eso es verdad, y siento que lo es, ¿cómo puede usted confiar en mí?
—¿Qué quiere decir?
—Usted va a morir. Los dos lo sabemos. Es cuestión de tiempo. El poder de regenerarlo por medio del cloning queda en mis manos. ¿Y si no lo consigo?
Skinner le miró.
—Lo conseguirá y antes de que muera. Mucho antes de que esté inválido e incapacitado de dar órdenes, estará usted procesando los clones como hemos dicho. Le aseguro que tengo toda la intención de seguir vivo hasta que todos los clones estén listos para ser transportados.
—Pero después se morirá —insistió Togol—. Y faltará un clone: el que le representará a usted, el que debe mantenerse inalterado. ¿Por qué piensa que cumpliré sus órdenes una vez que esté muerto? Podría usar técnicas psicológicas para modificar la personalidad de su clone. ¿Por qué no podría hacer de él un esclavo y convertirme en el amo del nuevo mundo que usted ha creado?
—Por curiosidad —murmuró Skinner—. Hará usted exactamente lo que le digo porque es fanáticamente curioso acerca de las consecuencias. Ningún otro hombre vivo puede darle los medios ni la oportunidad de realizar este proyecto de cloning. Si el experimento tiene éxito, habrá logrado usted el avance científico más grande de todos los tiempos; por esto no traicionará usted mi confianza ni con la negativa ni con el fracaso. Y una vez que haya llegado a ese punto, no podrá resistirse a seguir adelante, sobre todo cuando comprenda que esto es solamente el principio.
—No comprendo.
—Toda mi vida he avanzado constantemente a partir de una posición de fortaleza, de confianza en mí mismo. Y ya ve lo que he logrado: creo que soy, en este momento, el individuo más rico y poderoso de la galaxia.
» Y estoy enfermo, pero gracias a usted volveré a estar bien. Y además, seré inmortal. Piense ahora la confianza que poseeré una vez que esté libre de la enfermedad, y definitivamente libre del temor a la muerte. Con esa confianza y el empuje consiguiente podemos acometer mayores empresas, resolver todos los misterios, derribar todas las barreras, conmover las estrellas.
» Y no se puede permitir jugar con mi mente simplemente porque usted quiere ser parte de esos planes, verlos y participar en ellos. ¿No es verdad, doctor?
Togol nada podía responder. Sabía que era verdad.
Y así ocurrió.
Se cumplió el cloning en la forma prevista por Seward Skinner. Y el proyecto de acondicionamiento psicológico también se logró, aunque resultó más complicado de lo que nadie pensó.
La etapa final consistió en el reclutamiento de varios cientos de técnicos altamente capacitados, que fueron divididos en equipos asignados individualmente a cada clone, a medida que se convertía en un adulto. Bajo la supervisión del doctor Togol, estos especialistas crearon los programas para el bloqueo de ciertas zonas de la memoria y la conformación de la personalidad de cada Skinner, de modo que se ajustara a su rol una vez llegado a Edén.
Posteriormente empezó el traslado.
Transportes especiales, tripulados exclusivamente por Skinners entrenados para esa tarea, llevaron a los otros Skinners a la pétrea superficie del satélite secreto. Otros Skinners transportaron la aparentemente infinita cantidad de materiales necesarios para transformar las vacías extensiones de Edén en el mundo soñado por Seward Skinner.
Y la ciudad en miniatura se alzó en el valle, y la gran casa en la colina, y el complejo de laboratorios algo más lejos, con su gran bóveda debajo. Y todo esto, cada paso de la operación, se hizo en el más profundo secreto.
Mientras pasaba el tiempo, Skinner corría una carrera con la muerte.
Estaba agonizante. Sólo una increíble fuerza de voluntad le permitió vivir para poder supervisar la destrucción total del lugar de la tierra donde se habían realizado los trabajos.
Entonces él se trasladó a Edén con el doctor Togol, pero no antes de disponer el envío de todo el equipo psicomédico al nuevo laboratorio construido allí.
Para esto se dispuso un transporte especial.
Skinner recordaba vívidamente la noche en que estaba en su lecho de muerte en la casa de la colina con el doctor Togol, esperando la llegada del transporte.
En la habitación oscurecida, una pantalla resplandeciente transmitió la impactante noticia:
Falla de presión e implosión más allá de Plutón. Transporte totalmente destruido, sin sobrevivientes.
—Dios mío —dijo Togol.
Y entonces advirtió la sonrisa en la cara del agonizante y escuchó el laborioso susurro.
—¿Realmente pensaba que iba a permitir a algún forastero que viniera aquí, a espiar, a interferir, a enterarse de secretos, y transmitir la noticia a otros mundos?
Togol le miró.
—Pero sabotear un transporte, matar a toda esa gente… No podrá eludir esa responsabilidad…
—Fait accompli —dijo Skinner—. Nadie a bordo sabía el verdadero destino, pensaban que iban hacia Rigel. Y lo ocurrido será considerado un accidente.
—Hasta que yo diga la verdad.
Las facciones del agonizante mostraron la caricatura de una sonrisa.
—No lo hará. Porque en mi archivo hay un informe detallado de todo el plan, que le implica como cómplice, de modo que si habla estará firmando su sentencia de muerte.
—Se olvida de que puedo firmar la suya —dijo el doctor Togol— simplemente si dejo que la Naturaleza siga su curso.
—Si me deja usted morir, mis archivos serán publicados de inmediato. No hay opciones. Así que mejor será que siga con el cloning final y me reproduzca como lo he ordenado.
Togol respiró profundamente.
—Por eso tenía tanta confianza en que no le traicionaría. No sólo confiaba en mi curiosidad científica, sino que además había planeado cómo tenerme en sus manos.
—Yo le dije que soy un hombre complejo —dijo Skinner—. Pero ya es hora de que me convierta nuevamente en un hombre sano. Empezará esta noche.
Ni siquiera era una orden: una mera afirmación.
Y, en efecto, el doctor Togol así lo hizo.
Seward Skinner se sentía agradecido de que su nuevo yo crónico hubiera sido desarrollado a partir de ese momento, y antes de su muerte. Porque si Togol hubiese esperado hasta entonces, el clone llevaría consigo la memoria de la muerte de Skinner, una memoria que ningún hombre podría soportar.
Pero el tejido vivo que era ahora Skinner había empezado a desarrollarse en el laboratorio antes de que el cuerpo original dejara de funcionar. Skinner no sabía exactamente cuándo había muerto: estaba demasiado ocupado aprendiendo cómo vivir.
Trabajar sin un equipo de técnicos era una desventaja grave, pero el doctor Togol había conseguido resolverla rápida y eficazmente con otros Skinners a quienes impartió conocimientos médicos elementales. Y a partir de ese momento, había desarrollado todo un equipo de Skinners para ese fin, y disponía de un doctor Skinner, jefe de psicoterapia, un doctor Skinner neurocirujano, un doctor Skinner especialista en diagnósticos y una docena más.
Una vez que todo esto se realizó, el nuevo Skinner le dijo a Togol:
—Somos totalmente autosuficientes aquí. Y cuando estos cuerpos muestren signos de deterioro, nuevos clones los reemplazarán. El sueño de la inmortalidad realizado por fin.
—No es el mío —dijo Togol.
—Entonces usted está loco —respondió Skinner—. Tiene la oportunidad de producir clones de usted mismo, y de vivir eternamente. Yo le concedí ese privilegio. ¿Qué otra cosa podría desear?
—La libertad.
—Usted es libre. Tiene todos los recursos de la galaxia a su disposición. Puede expandir el laboratorio indefinidamente, e iniciar investigaciones en cualquier campo, tal como le prometí. La cura del cáncer de que se habla hace siglos, ¿no quiere hallarla? Usted ha implementado algunas maravillosas técnicas de bloqueo de la memoria, pero esto no es sino el principio de una psicoterapia radicalmente nueva. Puede construir nuevas personalidades, reformar la condición humana a su voluntad…
—A su voluntad —dijo Togol, sonriendo con amargura—. Quiero lo mío, el viejo mundo con personas ordinarias, hombres. Y mujeres.
—Sabe muy bien por qué decidí que no hubiera aquí mujeres —dijo Skinner—. En primer lugar, no son necesarias para la reproducción. Y además, a mi edad, los impulsos sexuales no son ya un imperativo. La presencia de mujeres sólo complicaría nuestra existencia, sin servir a ninguna función real.
—Ternura, compasión, comprensión, compañía —dijo Togol—. Todo esto es no funcional, según su definición.
—Son estereotipos. Carecen del menor sentido. Son vaguedades sentimentales que usted y yo hemos hecho obsoletas.
—Usted ha hecho todo obsoleto —dijo Togol—. Excepto la actividad de hormigas de su colonia de clones, las personalidades parcialmente mutiladas creadas para servirle.
—Son felices así —dijo Skinner—. Y no importa. Lo que importa es que yo no he cambiado. Soy un hombre entero.
—¿Lo es? —dijo Togol, mientras señalaba la casa, la terraza, la ciudad—. Todo lo que ha construido es el producto del defecto que más invalidez causa: el miedo a la muerte.
—Todo hombre teme morir.
—¿Tanto que se pasan la vida tratando de no comprender su mortalidad? —Togol movió la cabeza—. Usted sabe que hay una bóveda debajo de mi laboratorio. Sabe para qué se ha construido y qué contiene. Pero su temor es tan grande que no quiere siquiera admitir que existe.
—Lléveme allí —dijo Skinner—.
—No lo dice en serio.
—Vamos. Le demostraré que no me asusta.
Pero le asustaba.
Aun antes de llegar al ascensor Skinner empezó a temblar, y cuando iniciaron el descenso al nivel inferior ese temblor se hizo incontrolable.
—Hace frío aquí —murmuró.
—Control de temperatura —dijo el doctor Togol—.
Dejaron el ascensor y caminaron por un corredor oscuro hacia la cámara de acero rodeada en medio de la roca. Skinner, el guardia de seguridad, estaba ante la puerta. Saludó sonriente. Ante una orden de Togol, tomó una llave y abrió la puerta.
Seward Skinner no le miró. Ni tampoco quería mirar más allá del umbral.
Pero el doctor Togol ya había penetrado y no había otra cosa que hacer sino seguirle. Y entró a la penumbra de la cámara muy fría, donde se veían las consolas de control, y los macizos de tubos de vidrio y los cables que terminaban en un cilindro de vidrio transparente.
Skinner miró el cilindro: tenía la forma de un ataúd, y era un ataúd, donde Seward Skinner vio…
Su propio cuerpo, el cuerpo desgastado de donde habían brotado todos los clones, flotaba en una solución clara. Miles de cables terminaban en el cuerpo.
—No está muerto —murmuró el doctor Togol—. Meramente congelado. El proceso criogénico lo mantiene en hibernación indefinidamente.
Skinner volvió a temblar y se apartó.
—¿Por qué? —preguntó—. ¿Por qué no me dejó morir?
—Usted me pidió la inmortalidad.
—Pero la tengo. Con este cuerpo nuevo, con todos los demás cuerpos.
—La carne es vulnerable. Un accidente puede destruirla.
—Pero hay tejidos guardados. Si algo me ocurriera, podría repetir el cloning.
—Sólo si su cuerpo original es asequible para el proceso. Y ése es el motivo de que lo mantenga vivo, contra tal emergencia.
Skinner se obligó a mirar a la criatura cadavérica congelada dentro del cristal.
—Pero no está vivo, no puede estar…
Sin embargo, sabía que así era, porque no ignoraba que los procesos criogénicos habían sido desarrollados para eso: para mantener un mínimo de fuerzas vitales en hibernación, para poder ganar tiempo y esperar hasta que la ciencia médica fuera capaz de eliminar enfermedades y desarrollar técnicas que pudiesen restaurar eficazmente la existencia completa y consciente.
Skinner sabía que ese fin nunca se había logrado, pero la posibilidad no había desaparecido. Algún día, quizá, los métodos se perfeccionarían y esa cosa volvería a la vida, no como un clone, sino como él mismo había sido, el Skinner original, vivo nuevamente y rival de su yo actual.
—Destrúyalo —dijo—.
El doctor Togol le miró.
—No lo dice de verdad. No puede…
—¡Destrúyalo!
Skinner salió de la bóveda.
El doctor Togol se quedó, y pasó largo tiempo antes de que se reuniera con Skinner en la casa de la colina. No dijo qué había hecho en la bóveda, ni Skinner se lo preguntó. No se volvió a hablar del tema.
Pero a partir de esa noche la relación de Skinner con Togol no volvió a ser la misma. No hubo más discusión del futuro, de posibles proyectos y experiencias nuevas. Sólo había tensión, expectativa, una indefinible atmósfera de alienación. El doctor Togol pasaba cada vez más tiempo en su laboratorio, donde tenía también su residencia separada. Y Skinner vivía solo.
No demasiado solo. Porque éste era su mundo, y estaba lleno de su propia gente, creada a su imagen y semejanza. No habrá otro Dios más que Skinner. Y Skinner es su profeta.
Ésa era la ley. Y si el doctor Togol no quería seguirla…
Seward Skinner recorrió las calles de su ciudad hasta la puerta del museo.
Skinner, el chófer, se quedó esperando, sonriendo, y Skinner, el guardián del museo, saludó alegremente cuando él entró.
Skinner, el conservador, se alegró ante la visita. Nadie visitaba el museo excepto su amo, y en realidad la misma idea de un museo era una extraña preocupación, un arcaísmo perteneciente a un remoto pasado terrestre.
Pero Seward Skinner sentía la necesidad de un lugar así, un depósito y una vitrina de los objetos artísticos que había acumulado en el pasado. Y aunque podría haberlo llenado de tesoros y trofeos de toda la galaxia, sólo tenía en él objetos de la Tierra. Objetos anticuados, que recordaban la historia antigua. Riquezas y reliquias de épocas pasadas, pinturas, esculturas de viejos altares, joyas que representaron antes gustos reales y habían sido halladas en tumbas.
Skinner caminó sin mirar las glorias expuestas. En circunstancias normales habría pasado horas admirando el antiguo televisor, la biblioteca de libros impresos herméticamente sellados en bloques de plexiglás, una máquina tragamonedas, un coche con motor a explosión reconstruido y en perfectas condiciones.
Esta vez se dirigió al cuarto más distante e indicó uno de los objetos en exhibición.
—Deme eso.
La sonrisa del conservador enmascaraba cierta perplejidad, pero obedeció.
Luego Skinner se volvió y el chófer le escoltó hasta el minimóvil.
De regreso, Skinner volvió a sonreírles a los transeúntes y a observarlos mientras se dirigían a sus quehaceres.
¿Cómo podía Togol considerarlos mutilados? Estaban felices en su actividad, y sus vidas eran plenas. Todos habían sido condicionados para aceptar su vida sin envidia, competencia ni hostilidad. Gracias a ese condicionamiento y al filtro selectivo de sus memorias parecían mucho más contentos que el Seward Skinner que regresaba a su casa de la colina.
Pero pronto, también él estaría satisfecho.
Esa noche hizo llamar al doctor Togol.
Sentado en su terraza al crepúsculo, rodeado por el aroma sintético de las flores simuladas, Skinner saludó sonriente al hombre de ciencia.
—Siéntese —le dijo—. Es hora de que conversemos.
Togol asintió y se hundió en un sillón con un audible suspiro.
—¿Cansado?
Togol asintió.
—He estado muy ocupado últimamente.
—Lo sé —Skinner hizo girar su copa de coñac—. Debe haber sido agotador reunir todos los datos del proyecto.
—Es importante tener un registro completo.
—Lo ha reducido a un microtape, ¿no es verdad? ¿Bastante pequeño para llevar en un bolsillo? Es muy práctico.
El doctor Togol se endureció y enderezó.
La sonrisa de Skinner era tranquila.
—¿Se propone sacarlo de aquí? ¿O se irá usted mismo en el próximo transporte de reaprovisionamiento a la Tierra?
—¿Quién le ha dicho…?
—Es bastante evidente —dijo Skinner, encogiéndose de hombros—. Ahora que ha logrado el éxito quiere la gloria. Un regreso triunfal. Su nombre y su fama serán conocidos en toda la galaxia.
—Es natural que usted piense en términos de egoísmo —dijo Togol, con el ceño fruncido—. Pero no es ésa la razón. Usted mismo me lo dijo antes de comenzar: éste puede ser el logro más significativo de todos los tiempos. Y los descubrimientos realizados deben ser compartidos y permitir el beneficio de los demás.
—Yo pagué las investigaciones. Yo puse en marcha el proyecto. Es mi propiedad.
—Nadie tiene el derecho de ocultar conocimientos.
—Esos conocimientos son míos.
—Pero yo no —dijo el doctor Togol—, poniéndose en pie.
La sonrisa de Skinner se desvaneció.
—¿Y si me niego a dejarle ir?
—No se lo aconsejo.
—¿Una amenaza?
—Un hecho —Togol sostuvo la mirada de Skinner—. Déjeme ir tranquilamente. Tiene mi palabra de que su secreto está seguro. Compartiré mis descubrimientos, pero preservaré su vida privada. Nadie sabrá nunca dónde está Edén.
—No tengo el hábito de negociar.
—Lo comprendo —dijo el doctor Togol—. Por eso he tomado algunas precauciones.
—¿Qué clase de precauciones? —dijo Skinner, sonriendo, gozando de la situación—. Usted se olvida de que éste es mi mundo.
—Usted no tiene ningún mundo —dijo Togol con el ceño fruncido—. Esto es un laberinto de espejos. La megalomanía llevada a su extremo lógico. En tiempos antiguos, reyes y conquistadores se rodeaban de retratos y elogios de sus proezas, estatuas de encargo y pirámides en honor de su vanidad. Los siervos y los esclavos cantaban sus alabanzas, los sicofantes erigían altares a su gloria. Usted ha hecho eso mismo, y un poco más. Pero no durará. Ningún hombre es una isla. Los templos más altos se derrumban, los admiradores más fieles se convierten en polvo.
—¿Usted no reconoce que me ha dado la inmortalidad?
—Le he dado lo que quiere, lo que verdaderamente quiere todo hombre en búsqueda del poder: la ilusión de su propia omnipotencia. Y por mí puede quedársela —dijo Togol—. Pero si trata de detenerme…
—Eso es lo que pienso hacer —dijo Skinner, sonriendo—. Y ahora mismo.
—¡Skinner! ¡Por Dios!
—Sí. Por mí.
Skinner buscó algo en su chaqueta y extrajo el objeto que había tomado de su museo.
Hubo una breve llama en el crepúsculo, un breve ruido en el silencio, y el doctor Togol cayó con un balazo entre los ojos.
Skinner llamó a Skinner, que limpió la pequeña mancha de sangre de la terraza. Otros dos Skinners se llevaron el cuerpo.
Y la vida siguió como siempre. Ahora seguiría así eternamente, libre de toda interferencia exterior. Skinner estaba a salvo en el mundo de Skinner. Y libre de trazar nuevos planes.
El doctor Togol tenía razón, naturalmente. Él era un megalómano. Había que afrontar ese hecho. Y Skinner lo admitía. Con bastante facilidad, porque no era un loco, sino un hombre realista, y todo realista admite la verdad, que consiste es que el propio ego es lo más importante. Un hecho sencillo para un hombre complejo.
Pero ni siquiera Togol había comprendido qué complejo era Skinner. Lo bastante para seguir trazando planes. Lo había estado pensando durante cierto tiempo.
Ser inmortal e independiente en un mundo propio no era más que el principio. ¿Qué ocurriría si los infinitos recursos del complejo galáctico de Seward Skinner fueran utilizados ahora para el fin último e inexorable: la supresión de todos los demás mundos?
Llevaría tiempo, pero tenía la eternidad. Llevaría esfuerzo, pero la inmortalidad nunca se fatiga. Habría un camino y un arma, y tendría las dos cosas. Y cuando el plan se desarrollará, no habría en la galaxia otra cosa que Dios, Skinner, y solamente Skinner, para siempre, amén.
Skinner miraba desde la terraza cómo la oscuridad cubría progresivamente el paisaje. Ya un plan confuso empezaba a tomar forma en su mente, una mente eternamente alerta y consciente.
Los científicos Skinner elaborarían los detalles, y con sus recursos, el cumplimiento de ese plan no era ni fantástico ni imposible.
Era muy simple. Bastaba desarrollar un microorganismo mutante, un virus que fuera transportado por el aire, y que no pudiera evitarse por ninguna forma de inmunización, y luego transportarlo a puntos claves en la galaxia. Toda la vida humana, animal, vegetal, perecería. Para siempre, amén.
Ser el hombre más rico del mundo no era nada. Ser el más inteligente, el más fuerte, el más poderoso, también era poco. Pero ser el único hombre… Para siempre…
Seward Skinner se echó a reír.
Y de pronto, bruscamente, su risa se convirtió en un aullido.
A lo ancho y lo largo de su mundo, Skinner gritaba. El sonido surgía de todas partes: del despacho del conservador del museo, de las calles, de la boca del chófer dormido, de todos los Skinners que se encontraban en este momento allí abajo.
También el Skinner de la terraza estaba allí abajo. Allí donde —le decía un último resto de cordura— el doctor Togol debía haber tomado sus precauciones y su venganza. No había hecho nada complicado, realmente.
Había bajado a la bóveda donde el Seward Skinner original flotaba en la solución helada que lo mantenía en hibernación. Y se había limitado a cerrar los controles de temperatura.
El doctor Togol había mentido con respecto a la destrucción de la cosa en la bóveda. La había mantenido viva, y ahora que se descongelaba, la conciencia retornaba. Retornaba la conciencia original, la del verdadero Seward Skinner, que despertaba en medio de la oscuridad, en esa cubeta burbujeante, para gemir, suspirar y ahogarse en el acto.
Y como se hacía evidente en ese momento, los clones estaban ligados a esa vida y a esa conciencia, y compartían este horrible choque, mientras se desvanecían los bloqueos individuales, de modo que ahora todos volvían a ser uno mismo.
La cosa de la bóveda murió en un instante. Pero no antes de que todos los Skinners sintieran su agonía final, que para ellos nunca sería final. Como clones que eran, serían inmortales.
El aullido de Seward Skinner se unió a los de todos los demás Skinners en el mundo de Skinner. Continuarían.
Para siempre.






