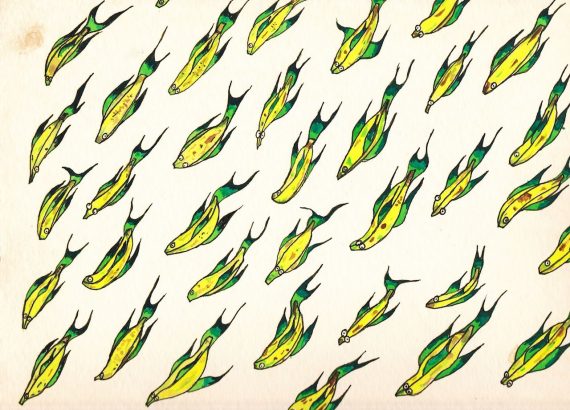El huésped, de William Goyen

El señor Stevens, impresor, tenía cerca de cincuenta años cuando llegó al pueblo del valle de Napa. Lo habían contratado para enseñar tipografía en la escuela secundaria.
El señor Stevens había sido tipógrafo y encuadernador casi toda su vida, en el Sudoeste, y nunca había enseñado en la escuela. Era un hombre frágil, con aspecto de muñeco y voz débil. Había pasado su vida, frugal y tranquila, en el Sudoeste, trabajando en su pequeña imprenta manual y en su tienda modesta; cuidando a su hermana mayor hasta su muerte. Cuando ella murió, sintió la necesidad de hacer un viaje y un cambio. Metió el saco de dormir y el hornillo en su coche y condujo, con cuidado, hasta San Francisco. Al anochecer acampaba en una zanja o en el desierto junto a la autopista. Llegó a California del Norte y le gustó tanto que decidió vivir un tiempo allí, pero no tenía empleo. Se enteró de que en las escuelas de California necesitaban maestros de tipografía. Completó la solicitud. Lo contrataron de inmediato y lo enviaron a Napa.
Encontró dos habitaciones en el ático de la casa de una anciana agradable que vivía sola toda la semana, aunque los sábados y domingos —aclaró ella— recibía la visita de su hermano de Petaluma. Su hermano era, agregó, un excapitán de barco que ahora prestaba servicios de pastor interino en la iglesia. Como era de esperar, el primer fin de semana, el obispo Jack —ese era su nombre— llegó desde Petaluma. El obispo Jack se despertó a las 5:00 a. m. con el estallido de una canción mixta, entre sacra y marítima. Era un himno cantado al estilo del «ohohoh» marinero, que resonó en el ático donde dormían él y el señor Stevens. Despertó a toda la casa. El obispo Jack presidió el desayuno temprano. Se lo veía fresco como el rocío de la mañana y colmado de energía espiritual. Dio un breve sermón sobre la presencia del mundo de Dios en el alba mientras se freían la panceta y los huevos. Cuando se sentaron a comerlos, pasó al tema de la iglesia militante. Luego anunció que se había retirado de la iglesia de Petaluma y de todas las iglesias y que había ido al hogar de su dulce hermana para pasar allí el resto de su larga vida, dedicado a la pesca, la oración y el canto. Eso significaba que el señor Stevens tendría que irse, aunque lo invitaron a permanecer en la calidez hogareña de la buena camaradería cristiana.
Días después el señor Stevens encontró el lugar exacto donde quería vivir, en el jardín de una casa grande y de otra época. Era una casa de muñecas, de estilo antiguo, con una habitación y un porche con dos columnas y un escalón. Dos ventanitas redondas remataban la fachada. El señor Stevens convenció a la señora que vivía en la casa grande para que le alquilara la casa de muñecas. Al principio ella no quería saber nada, pero el señor Stevens le dijo que traía todo lo necesario: su hornillo de camping de queroseno, el farolito de aceite y su saco de dormir. Ella imaginó que todo quedaría muy bien y se convenció. Necesitaba compañía. No dijo «sí» de inmediato sino «espere un minuto», y corrió dando zancadas a la casa grande. Al rato ya había salido de nuevo y estaba junto al señor Stevens diciendo, mientras le pasaba unas gastadas cortinas de muselina de lunares (a las que les faltaban algunos por lo viejas y por tantos lavados): «Aquí tiene, ¡para las ventanas! Son de la casa de muñecas». Ese fue su contrato verbal con el huésped.
La gran dama que era dueña de la casa de muñecas pero vivía en la casa grande era la señora Algood, una sueca alta, de pies grandes y cabeza grande con mucho pelo. Vivía sola desde que su marido había muerto y su hija —para quien habían construido la casa— se había casado joven y se había mudado al valle de la Luna. «Sybil, mi hija, jugó toda su infancia en esta casita —le dijo al señor Stevens con la fría cadencia sueca de su voz—, casi hasta que se mudó al valle de la Luna; aunque en los últimos años, cuando pegó el estirón y se convirtió en una chica alta y flaca, tenía que inclinarse para entrar. Después conoció a ese leñador de Oregon. Sólo tenía ojos para él. Se fugaron, sin decirme nada, al valle de la Luna. Desde entonces, no le escribí ni una carta».
Ahora, por la noche, una luz amarilla iluminaba la casa de muñecas. Era otoño. La escarcha se posaba en los paneles de vidrio y las hojas caídas se juntaban en el idílico porche de la casita. El señor Stevens, amparado por un gran árbol de eucaliptus, se sentaba en su casa y oía caer las piñas. Una ardilla se apostaba en la entrada y cada tanto en el techo. La lluvia, que cayó un par de veces, le daba una sensación de bienestar. Los chicos del vecindario veían la casa de muñecas iluminada. Cuando el señor Stevens apagaba su lámpara de queroseno de un soplido y se metía en el saco de dormir subiendo el cierre como una momia o un indiecito, se sentía seguro, escondido y abrigado en su morada pacífica.
Pero en las clases de tipografía no había paz ni seguridad. Los chicos eran unos brutos y corrían por todo el taller. Imprimían palabras vulgares, no les gustaba el señor Stevens y lo ponían en ridículo. Parecía que querían romperlo en pedazos, como a un muñeco de arcilla, arrojándole tizas y escupiéndole bolitas de papel cuando les daba la espalda.
La voz del señor Stevens era tan débil que no podía hacerse oír por encima del repique de las impresoras manuales, y mucho menos por encima del ruido de los alumnos. Reinaba el descontrol. Él estaba habituado a vivir con calma en un lugar o en otro: en su pequeño taller, con la prensa manual, o en su pequeña habitación, con su ínfima estufa de leña (que tenía patas de animales y ojitos), sobre la que apoyaba una sofisticada tetera de cobre y una sartén del tamaño de una taza. Se sentaba a su mesa y encuadernaba libros con gasa y tela estampada de flores. No le hacía daño a nadie. ¿Por qué había aceptado ese trabajo que lo había sacado, cruelmente, afuera, a ese mundo abierto en el que parecía despertar conflictos y antagonismos sólo por ser como era? Estaba hecho para sentarse tranquilo, solo. Era más feliz de esa manera. Su hermana lo había entendido. Era la única.
Los otros maestros lo desdeñaban y le hablaban de «disciplina en la clase». Pero él no tenía voz para eso, así de simple. Los estudiantes lo insultaban. El señor Stevens no les gustaba porque era insignificante y tenía aspecto cómico. Decían, en voz baja, que parecía una vieja calva por su semblante y su forma de ser, que su cara marchita parecía la cara de una momia. Su voz se hizo cada vez más débil. Volvía a su casa por la tarde, ronco, tembloroso y exhausto. Se sentaba, inmóvil, en el porche delantero. Descansaba, abatido, y se preguntaba qué podía hacer. Quería escapar y regresar a su pacífico valle de Nuevo México. Pero era un hombre de naturaleza estoica y sufrida; no iba a abandonar.
Un día, después de casi un mes, se fue de pronto del taller de tipografía y dejó que el revuelo siguiera su curso. Cruzó con calma el patio de la escuela, rumbo a su casa. Al darse la vuelta vio las cabezas apiñadas de los chicos en la ventana. Lo miraban, callados y perplejos. Siguió andando.
En su casa, en la casa de muñecas, corrió las cortinas de muselina con lunares y cerró la puerta de entrada. Cargó su pipa, se la llevó a la boca, la encendió y se metió en el saco de dormir, con el cierre hasta arriba y los brazos afuera.
La señora Algood salió de su casa y llamó a la puerta de la casa de muñecas. Le preguntó por qué se escondía. Con un susurro afónico, él le dijo que entrara. Lo vio fumando en el saco de dormir y le dio mucha pena.
—Dejé mi trabajo de maestro —le dijo él, tranquilo.
—Bueno —dijo la señora Algood—, voy a quedarme un rato con usted para que no se sienta tan solo.
Al rato hubo ruido de gente. La señora Algood miró por la ventana y vio que los alumnos de la clase de tipografía atravesaban el jardín, rumbo a la casa de muñecas.
—Viene a buscarlo una pandilla de chicos —le dijo la señora Algood al señor Stevens.
La clase llegó hasta la entrada y allí se quedó. El señor Stevens salió de su saco de dormir y fue al porche. Los chicos aullaban y gritaban. El señor Stevens se sentó en el escalón, fumando la pipa.
—Nos enteramos de que vivía en una casa de muñecas y vinimos a verlo con nuestros propios ojos —dijo un chico.
—¡Vieja calva! —gritó otro.
La señora Algood salió de la casa de muñecas y se quedó allí, encorvada. Un chico gritó:
—Tiene esposa. ¡Una esposa gigante!
—Salgan de mi jardín, banda de insolentes, o llamo a la policía y al celador. Parecen una pandilla de haraganes. ¿Por qué no están en la escuela?
Sacudió los dedos para que se fueran.
—Porque el profesor nos abandonó en pleno trimestre —dijo un chico, señalándolo con el dedo—. Mejor llame al celador para que lo agarre a él.
—Lo seguimos —dijo otro.
—Sí, y mire dónde lo encontramos escondido. En la casa de muñecas de una nena.
Todos los chicos se rieron.
—Él vive aquí —dijo la señora Algood—. La casa de muñecas es su casa y es tan buena como cualquier otra.
—Para nosotros no —dijo un chico colorado y grandote—. Tendría que estar en el loquero.
El señor Stevens se puso de pie y se apoyó contra la columna blanca del porche. La señora Algood estaba allí, como un gigante dolorido, bajo el techo. Ella y el señor Stevens se quedaron juntos, haciéndole frente a la pandilla. De pronto, uno de los chicos tiró una piedra contra la ventana y la rompió. Pero la señora Algood y el señor Stevens se quedaron donde estaban.
Vieron llegar a unos vecinos que habían ido hasta el jardín y se habían quedado al fondo, bajo los árboles, con su ropa y zapatillas de estar por casa. Entonces llegó el director de la escuela, acelerando el coche. Se bajó y lo cerró de un portazo. Cruzó corriendo el jardín. Los chicos se callaron y se dividieron en dos para que el director pasara entre ellos y fuera hasta la entrada. Era gordo, de cara rechoncha y colorada.
—¿Qué significa todo esto? —gritó.
Nadie le dijo nada.
—¿Qué hace aquí la clase de tipografía, a dos manzanas de la escuela, a las once de la mañana, mientras el profesor está de pie, con pose informal, en la entrada de una casa de muñecas, fumando una pipa? —rugió—. ¿Me estoy volviendo loco?
La cara del director estaba roja de furia.
—El señor Stevens vive aquí y ha dejado el trabajo —dijo la señora Algood—. Yo soy la dueña y señora de esta propiedad y puedo echarlo o llamar a la policía si usted no se tranquiliza.
Uno de los chicos gritó:
—Se escapó del taller de tipografía en medio de la clase. Lo seguimos hasta aquí.
—¿Cuál es el problema, señor Stevens? —preguntó el director mientras se acercaba, un poco más tranquilo, limpiando sus anteojos, como hacía siempre en el despacho cuando se sentaba en su escritorio con un acusado enfrente.
Pero en ese momento el señor Stevens se había quedado sin voz y no podía decir nada.
—Perdió la voz por gritarle a esa clase de vagos —dijo la señora Algood.
El director les ordenó a los chicos que regresaran a la escuela de inmediato y ellos se fueron, murmurando y mirando hacia atrás. Entonces, el director abrió el portón y se acercó al porche, donde se agachó.
—Siéntese, señor director —dijo la señora Algood—. Si se queda de pie va a romperse la espalda.
El director se sentó en el escalón, que ocupó por completo. Los vecinos se fueron hablando entre ellos. La señora Algood preguntó si querían café y dijo que iba a buscar un poco. Regresó al rato, con el café en un juego de tazas y platos de porcelana pintada, y una cafetera en una bandeja de lata.
—Este es el juego que va con la casa —dijo—. En todos estos años, desde que mi hija se casó con el leñador y se fue a vivir al valle de la Luna, no se rompió ni una pieza.
Sirvió el café y se lo pasó. Lo tomaron en el porche de delante.
—Soy J. P. Sandifer, el director de la escuela del valle —dijo el director mientras tomaba un sorbo de café.
—Encantada de conocerlo —dijo la señora Algood mientras tomaba otro sorbo.
Desde una ventana, los observaba una vecina de la casa de al lado. Llamó a alguien que estaba dentro. «Mamá, venga a ver esto ahora mismo». En la ventana apareció una ancianita gris y la mujer le dijo: «No puedo creerlo, mamá; mire lo que pasa en el porche de la casa de muñecas de la señora Algood». La anciana vio a un hombrecito calvo, a una mujer gigante y a un hombre con forma de calabaza que tomaban el té en el porche de entrada de la casa de muñecas. Miraba y miraba sin decir nada. La otra mujer dijo:
—Estoy tan confundida que no sé si llamar a la policía o unirme a la fiesta.
—¿Por qué no vas a ensayar en tu piano de cola? —dijo la anciana.
El señor Sandifer le dijo al señor Stevens que al día siguiente, antes de ir a la escuela, pasaría de nuevo para hablar con él, porque quizá para entonces habría recuperado la voz después de un poco de descanso y calma. Le aconsejó al profesor del taller de tipografía que se mantuviera alejado de la escuela por unos días para descansar la voz. Después se despidió de la señora Algood, le agradeció el café y se fue.
—No importa —le dijo la señora Algood al señor Stevens—. Por el momento, la escuela no puede hacer más que pedirle la renuncia y eso sería bueno. No tiene que volver nunca a Valle Alto. Puede vivir aquí todo el tiempo que quiera, será bien recibido. Si pasa lo peor, puede instalar una prensa en mi sótano, cerca del lavadero. Trabajaremos el uno al lado del otro. Mientras, ¿por qué no regresa a su saco de dormir y descansa un poco?
—Gracias —movió los labios el señor Stevens.
Más tarde apareció una visita en el pequeño portón. Era la ancianita gris de la casa de al lado. Se había puesto la cofia, llevaba su bastón y dijo «¡hola!» frente al portón. Después entró. Golpeó en el porche con el bastón y el señor Stevens fue hasta la puerta.
—¿Cómo le va? —dijo ella—. Soy la señora Pace, de la casa de al lado. Lo vi por mi ventana. Vive en la casa de muñecas. Vine a visitarlo.
El señor Stevens entró en la casa y le acercó la mecedora de niño. La anciana se sentó y empezó a mecerse.
—Durante años he observado esta casa desde mi ventana, que está justo allí enfrente, detrás de los arbustos —dijo—. Y no pasaba nada desde que esa chica malhumorada creció tanto, se casó y se fue a vivir al valle de la Luna. Me alegro mucho de que se haya mudado. Por la noche, es agradable ver su luz.
El señor Stevens asintió y fumó su pipa.
—Me vine a vivir con mi hijo, Fritz, hace tanto tiempo que ya no puedo recordar cuándo —dijo meciéndose—. Pero sé que fue cuando mi marido murió en el condado de Río Rojo, lejos de aquí. Agnese es la esposa de mi hijo Fritz y lo que más quería en el mundo era un piano de cola. Por eso, mi hijo Fritz cargará con el pago de un piano de cola durante el resto de su vida laboral y después, me imagino, tendrá que pagarlo con su jubilación. Fritz tiene un gran piano de cola colgado del cuello, como si fuera una piedra. Es tan grande que tuvieron que tirar abajo la puerta para meterlo en la casa. Ahora quieren mudarse a otra casa, grande como para el piano de cola, pero no pueden pagarla, así que tienen que vivir en esa casa con el piano, que prácticamente ocupa toda la sala. Agnese no puede tener hijos y se desquita con el piano. Al principio decía que iba a dar clases para pagarlo, pero nunca trató de conseguir un solo alumno. Empieza a tocar el piano después del almuerzo. Ya la oirá. No bien termina de almorzar, se sienta en su piano de cola y toca. Primero, La marcha turca. Siempre empieza con eso.
El señor Stevens asintió y fumó su pequeña pipa. La señora Pace se meció y se tomó un descanso. Después, entonó una canción:
—Mi marido y yo vivíamos —esto fue hace mucho tiempo— en una zona de tierra colorada. Era el condado de Río Rojo, lejos de aquí. En verano íbamos al pueblo por un camino rojo de polvo rojo y volvíamos a casa a la luz de la luna por un camino rojo. Las aguas del Río Rojo eran dulces, dulces como el vino. A veces daría cualquier cosa por vivir de nuevo en el condado de Río Rojo. Pero supongo que no volveré a verlo en la vida. ¿De dónde viene usted?
El señor Stevens movió los labios para decir que era de Nuevo México.
—A mí Nuevo México no me gustaría. Sólo me gusta el condado de Río Rojo —dijo empeñada la señora Pace y apretó los labios—. Sólo vine a visitarlo —dijo mientras se mecía— y a hablarle del condado de Río Rojo. Ya no puedo ir a visitar a nadie porque Agnese, mi nuera, dice que es mejor que no salga de casa porque tengo los tobillos hinchados. Pero sé que soy fuerte como un buey. Cuando se fue al pueblo a pagar el piano de cola (no envía el pago por correo, agarra el efectivo y lo lleva personalmente a la tienda de instrumentos musicales), me puse la cofia a toda prisa y me vine aquí para visitarlo y hablarle del condado de Río Rojo.
—Me alegra que haya venido —susurró el señor Stevens.
—Y ahora tengo que irme porque esta noche me toca poner la mesa. Mi hijo Fritz y yo nos turnamos, y si nos saltamos el turno Agnese, mi nuera, pierde los estribos. Cuando se enoja tiene una boca terrible. Tengo que ir y quitarme la cofia antes de que vuelva de pagar el piano de cola.
La señora Pace se puso de pie despacio y volvió a la casa de al lado.
Casi una hora después, cuando estaba anocheciendo, un grupo de hombres bajó de un automóvil estacionado frente a la casa de muñecas. El señor Stevens seguía allí, sentado, fumando y meciéndose. Los hombres, que eran tres, cruzaron el jardín y se detuvieron en el portón de la casa de muñecas.
—¿Usted es el señor Stevens? —preguntó uno de los hombres.
El señor Stevens asintió.
—Tenemos que hablarle —dijo el hombre.
Los tres entraron por el portón y subieron al porche de la casa de muñecas. Se quedaron allí, mirando serios al señor Stevens.
—Somos de la Comisión de Rentas de la Ciudad y hemos venido a advertirle que está violando la ley porque vive en un lugar que no es una vivienda apropiada sino una casa de muñecas. Esta casa no tendría que alquilarse. No tiene agua corriente ni instalaciones sanitarias. Si no desocupa la casa ahora mismo, le pondrán una multa y lo meterán en la cárcel de Napa. No nos iremos hasta que se vaya. ¿Dónde está el propietario de la casa?
La señora Algood había salido de su casa en cuanto vio que llegaban los tres funcionarios. Les dijo:
—El señor Stevens no puede hablar porque se quedó sin voz tratando de dar clase en el taller de tipografía de Valle Alto. Pero no ha hecho nada malo. Es mi casa de muñecas, yo se la alquilé y exijo que me informen cuál es el problema. El señor Stevens no ha hecho nada malo. Es un hombre amable y no mataría ni a una mosca. Es más tranquilo que un domingo.
—Tendrá que irse de la casa ya mismo —dijo uno de los hombres—. Vinimos para desalojarlo. La casa no es habitable. No reúne los requisitos necesarios para que se la considere una vivienda habitable de la ciudad.
Los vecinos salieron de nuevo de sus casas. Algunos ya estaban en la entrada del jardín, oyendo y comentando. De pronto parecía que todo el vecindario iba a llegar a las manos, unos contra otros. Uno de los principales del barrio tuvo que pedirles que se callaran o regresaran a sus casas.
Mientras tanto, el señor Stevens hacía algo, muy tranquilo, dentro de la casa de muñecas. Al rato salió con el saco de dormir enrollado bajo un brazo y el hornillo de camping y la maleta en la otra mano. Los funcionarios no le quitaban los ojos de encima. El vecindario estaba en el jardín observando todo lo que hacía. El señor Stevens pasó al lado de ellos con sus cosas y fue hacia su coche, que estaba estacionado enfrente. Los chicos del taller de tipografía empezaron a silbar y a gritar: «¡Muñeco! ¡Muñeco!». Los vecinos murmuraban. El señor Stevens se metió en el coche y se hundió un poco en el asiento hasta encontrar una posición cómoda para conducir, como si fuese a hacerlo por un trayecto muy, muy largo. Oyó el sonido vibrante de La marcha turca que tocaban en el piano de cola de la casa de al lado. Miró hacia atrás, hacia la ventana. Allí estaba la vieja señora Pace, saludándolo con la mano. Puso en marcha el automóvil y se alejó.
Los tres funcionarios entraron en la casa de muñecas, echaron un vistazo, salieron y cerraron la puerta. Dejaron a uno allí y miraron, a modo de advertencia, a la señora Algood, que no pudo decir nada. El director le decía a uno de los vecinos que no sabía cómo iba a encontrar a otro profesor de tipografía. Había muy pocos. Y si finalmente encontrabas uno, resultaba que era un inadaptado. Dijo que seguramente tendría que quitar el taller de imprenta del programa y buscar otro curso de recreación y artesanía para los alumnos de Valle Alto.
Los funcionarios se metieron en su coche y se fueron. Los vecinos regresaron a sus casas y la señora Pace miró durante un rato largo la casa de muñecas, vacía bajo los árboles.
En casa, la señora Algood se dijo, mientras se sentaba a la mesa: «Voy a escribirle una carta. Parecía tan necesitado de hogar. Nunca dijo nada al respecto. No le gustan los sentimentalismos, me doy cuenta. De todas maneras, parecía buscar un lugar pequeño para vivir y para ser él mismo, con sus pocas cosas. A la gente del vecindario no le gusta eso. No toleran que una persona sea como es si tiene una forma de ser distinta a la de ellos. Para mí era un buen vecino y podría haberlo sido para el resto del barrio, que ha cambiado tanto. Si hubiesen dejado que se quedara, podría haberle devuelto al vecindario algunas costumbres caseras que se han perdido u olvidado. Si sólo le hubiesen dado la oportunidad, aunque la casa de muñecas no tenga agua corriente…».
Se preguntó en qué tipo de vecindarios habría vivido él antes de ir a Napa. Entonces advirtió que nunca se lo había preguntado. Estaba tan ocupada tratando de que se sintiera cómodo en la casa de muñecas y había tenido tantas cosas que contarle. Ni siquiera sabía a dónde enviarle una carta. Sintió una profunda pena por el señor Stevens. Ese sentimiento era aún más fuerte que su rencor hacia el vecindario y que su enojo con los chicos del taller de tipografía.
Iba a ir a la casa de muñecas para descolgar las cortinas de lunares. Iba a doblarlas con cuidado para guardarlas en su caja de cosas viejas. Oscurecía. En el porche sintió, nítidamente, la tristeza del señor Stevens. Su presencia cálida y real aún estaba allí. Ahora entendía mejor la tristeza que ella misma sentía: provenía del silencio del señor Stevens. Había hablado muy poco mientras vivía en la casa de muñecas. Claro que había perdido la voz —eso no era un detalle menor, ni hablar del problema del taller de imprenta—, pero él era, por naturaleza, la persona más callada que había conocido.
La marcha turca salía, sonora, del piano de cola de la casa vecina —esa era la hora del día— y la señora Algood abrió la puerta de la casa de muñecas y entró, sintiendo la presencia del señor Stevens en la luz del atardecer tan fuerte como si él siguiera allí.
Había alguien. Era la vieja señora Pace, que se mecía en la penumbra, sentada en la mecedora. La señora Algood se sorprendió y se asustó un poco. En esa penumbra, sentada en la mecedora, la señora Pace se parecía tanto al señor Stevens que, en vez de gritar, obedeció a una oscura razón, abrazó a la señora Pace y dijo:
—Casi me mata del susto, ¡pensé que era él!
Era la primera vez en años que le dirigía la palabra a la anciana.
—Se refiere al vecino —respondió la señora Pace—. No, soy yo. Salí de mi habitación por la ventana sin que Agnese, mi nuera, se diera cuenta. Esto es tan agradable y tranquilo. Y además está esa sensación de hogar que dejó el hombrecito.
—Bueno, aquí es bienvenida siempre que pueda escaparse —le dijo la señora Algood riéndose de manera un poco histérica—. Puede reemplazar al señor Stevens. Pero debe tener cuidado cuando se suba a la ventana.
—Lo cierto es que soy mucho más fuerte de lo que piensan —dijo la señora Pace mientras se mecía y paseaba la vista por todos lados—. Y si quiere que le diga la verdad, hace tiempo que vengo aquí para mecerme, estar tranquila y pensar en el condado de Río Rojo. Casi siempre vengo a esta hora. Nunca se enteró ni un alma. Ni la ley ni el director de Valle Alto. Ahora que lo sabe, espero que venga y se me una y que nunca le diga nada a Agnese. Podemos hablar muchísimo mientras Agnese toca el piano. Es el momento perfecto porque el piano la tiene tan absorta que ni pensaría en llamar a la policía, como hizo con el señor Stevens.
Al principio la señora Algood se sorprendió, como cuando el señor Stevens le dijo que quería vivir en la casa de muñecas. Pero después, como antes, se enterneció y se dio cuenta de lo agradable que era contar con la calidez de un ser humano dentro de la pequeña casa.
—Voy a dejar subidas las cortinas de lunares —dijo— y voy a poner un pedazo de cartón en la ventana rota hasta que la arreglen.
Al rato, agregó:
—Usted y yo seremos más cuidadosas. Su «alquiler», como lo llamó el funcionario, será secreto. Nunca pensé que hubiera algo tan bueno en la vieja casita de muñecas de Sybil. Y todo gracias al señor Stevens. Pensaba que se había convertido sólo en un recuerdo porque Sybil creció. Usted es del mismo tamaño que Sybil antes de que pegara el estirón —dijo la señora Algood mientras miraba a la señora Pace.
—Bueno —dijo la señora Pace—, puede agradecerme a mí el haberme dado cuenta de que la casa de muñecas es un lugar especial mucho antes que el señor Stevens, más allá de que él fuera tan agradable.
Al día siguiente, la viuda del otro extremo de la calle y su hermano pastor, el obispo Jack, hicieron una visita al atardecer, intrigados por la notoriedad de la casa de muñecas y para preguntar por la suerte del señor Stevens. Encontraron a la señora Algood y la señora Pace conversando en la casa de muñecas. Los invitaron a pasar y, aunque el obispo Jack tuvo que agacharse para entrar, su hermana se metió sin el más mínimo problema, como si la casa estuviese hecha para ella. Esa misma tarde, la señorita Stokes, una vieja solterona del barrio, fue y llamó a la puerta con la excusa de preguntar si podía alquilar la casa para poner una sombrerería de señoras. Se ofreció a encargarse de la instalación eléctrica y de las cañerías para cumplir con la normativa municipal. Pero la señora Algood, que le hablaba a la señorita Stokes después de mucho tiempo, dijo que aunque no la convencía transformar la pequeña casa en un negocio, podían convertirla en un lugar de reunión, teniendo en cuenta la naturalidad con la que las circunstancias apuntaban a eso. Invitó a la señorita Stokes a sumarse. Ese fue el comienzo de una serie de reuniones en la casa de muñecas. Muchos atardeceres de ese otoño prolongado hubo conversaciones a granel, una partida de cuarenta y dos bajo la luz menguante y sermones seductores del obispo Jack, con La marcha turca como música de fondo. Nadie informó a la policía.
—Todo el mundo busca un lugar donde reunirse —sentenció el obispo Jack—, y al principio siempre hay un pionero sacrificado, como el señor Stevens.
Tenía la mira puesta en la señorita Stokes.
Esto sucedió en 1940 y el vecindario sigue hablando sobre el otoño en el que el señor Stevens vino y se fue y sobre cómo, a partir de entonces, la casa de muñecas se puso en marcha, aunque al final la señora Pace reclamó el honor de ser quien la había descubierto. Sin embargo, nadie oyó hablar más del señor Stevens.