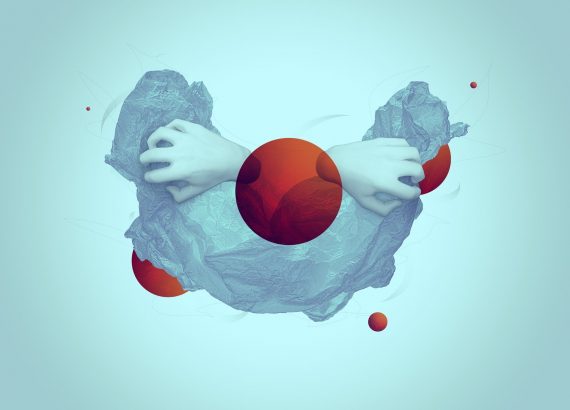Canto y baile, de Manuel Rojas

Los muebles de aquel salón de baile eran tapizados con brocato color rojo; rojo era también el papel que cubría las paredes y roja la alfombra que, después de orillar de encarnado las patas de las sillas y sillones, terminaba súbitamente ante el piano. En las ropas de las mujeres de aquel salón de baile predominaba igualmente el color rojo. Los espejos, cuatro grandes, colocados uno encima del piano, otro al fondo, en la pared contraria a la que ocupaba el primero, y dos frente a frente en las paredes restantes, recogían y multiplicaban aquel tono como una sinfonía en rojo, tal vez si conscientemente organizada por la dueña de casa, que no ignoraría, ya que eso formaba parte de su conocimiento del negocio, que el color rojo influye en los nervios, excitando a los apacible y enloqueciendo a los irritables.
El piano, negro, alto, profundo, destacándose entre el rojo, semejaba un catafalco contrariado, constreñido, a pesar de su seriedad, a presenciar aquella orgía ultrarroja. A su lado había una mesilla vacilante con cubierta de lata, donde las mujeres acostumbraban a tamborilear con la palma de las manos para evitar el baile. Parecía una desordenada y pequeña murga al lado del piano.
El salón tenía forma rectangular; dos puertas se le abrían en un mismo muro. Los muebles de aquel salón de baile eran viejos; pero firmes, como hechos para soportar la caída de cuerpos vacilantes y cansados; únicamente su brocato rojo claudicaba ya, deshilachado y un poco desvaído, y los muelles, molestos por la presión de tantos años, se erguían amenazadores e hirsutos bajo la tela lustrosa. La alfombra, gastada por los millares de pies que habían bailado y zapateado sobre ella, mostraba algunos flecos rojizos.
Cuatro mesitas de color negro, que hacían, con su color, menos sensible la soledad obscura del piano, extendían sus cubiertas opacas en los espacios que quedaban libres entre los muebles.
De día el salón permanecía desierto y los grandes espejos, vacíos de imágenes móviles, se miraban entre sí, con ojos claros veteados de rojo, como personas que no tuvieran nada que hacer. El salón y sus muebles, el piano y las mesitas se multiplicaban en ellos a sus anchas.
Pero de noche… De noche las lunas claras se llenaban de imágenes, negras o blancas, que se movían dentro de ellas y a través de ellas como grandes peces en un estanque con algas rojas y negras, y a veces eran tantas las imágenes, que los cuatro espejos no bastaban para reflejarlas y retenerlas a todas.
Se llegaba al salón después de atravesar un estrecho y obscuro patio, en cuyo centro varios bambúes estiraban sus delgadas cañas verdes. A ambos lados del patio se abrían las puertas de los cuartos de las mujeres, cuartos que no estaban amoblados sino por una cama, un velador, una silla y un bacín de fierro enlozado.
La puerta de calle era maciza y ancha y una luz roja llameaba en lo alto de su ceño adusto. En una de sus hojas había una ventanilla enrejada, que servía para mirar desde dentro a los que desde fuera llamaban. Una gruesa tranca la atravesaba de lado a lado. Al entrar al zaguán se veía, a la izquierda, por el vano de una puerta que no estaba nunca cerrada, la habitación de la dueña de casa; un catre grande, bronceado, adornado de cintas y encajes, con sobrecama de seda roja y amplios almohadones, alzaba en el medio de esta habitación sus brillantes varillas.
El patio, de noche, estaba siempre obscuro y únicamente lo alumbraban de modo ambiguo los resplandores que salían por las puertas del salón de baile; al fondo estaba el depósito de los licores, dos o tres cuartuchos destinados a usos menores y una pared de escasa altura, límite último de la casa de canto y baile de doña María de los Santos.
***
A las ocho y media de la noche de aquel día sábado, empezaron a llegar, en hilera alternada, los parroquianos de la casa. Algunos venían en coche, baja la capota; cantaban y gritaban, golpeando las palmas y accionando violentamente; la obscura calle se llenaba con sus aullidos. Otros llegaban a pie, en grupos vacilantes. Golpeaban la maciza y sorda puerta, que devolvía un sonido opaco, como de tronco de árbol; se descorría la placa de hierro del ventanuco y una voz de vieja inquiría:
—¿Quién es?
Esta pregunta era nada más que una fórmula, pues fuera el que fuera con tal que no fuera policía, la puerta se abría en seguida. Contestaban todos a una y nada se entendía, pero el hecho de que no se entendiera nadie equivalía a una clara contestación. Se corría la tranca, se abría luego la puerta lentamente y los hombres se hundían en la obscura oquedad del zaguán. La puerta se cerraba despacio tras ellos.
Así fue absorbiendo la casa a sus parroquianos. Algunos salían poco después de haber entrado dando como excusa la excesiva cantidad de personas que llenaban el salón o la ausencia de la mujer que preferían.
Desde el zaguán se oía ya la algazara del salón, un ruido espeso de música, de zapateo, de gritos, de jaleo y de voces. La voz de la mujer que tocaba el piano y cantaba, la tocadora, se elevaba agudamente por encima del tumulto, con acento desgarrador; parecía que la maltrataban o la herían, arrancándole gritos de dolor: ¡Ay, ay, ay!
Si yo llorara…
El corazón, de pena,
se me secara.
El ritmo del baile era siempre el mismo; únicamente cambiaba la letra de sus coplas. Era un ritmo vivo e impetuoso, pero idéntico, que vibraba en el aire como una sola cuerda de un solo tono, saliendo después hacia el patio, envuelto entre los gritos y los zapateos y perdiéndose en los rincones. Un tamborileo claro y seco, hecho con los nudillos de los dedos sobre la caja de una guitarra, surgía en los espacios que dejaban vacíos el canto y la música. En ese tamborileo, alma verdadera del baile nacional, la cueca, que marcaba un ritmo monocorde y constante, estaba el encanto y la atracción de él. Algunas manos tocando sus palmas y otras sonando sobre la vacilante mesilla con cubierta de lata, ayudaban a animar el baile que sin tamborileo y sin palmadas habría cerrado sus alas, dejando caer al suelo, como un murciélago, su ritmo monocorde.
Bailaban los hombres con los ojos bajos, serios, como si cumplieran una obligación ineludible; únicamente en las vueltas, de pasada, mientras el hombre acariciaba a la mujer con su pañuelo arrugado, ambos se sonreían, como quienes están cometiendo a escondidas alguna picardía. Después, los pañuelos daban vueltas en el aire y la seriedad recomenzaba. El ritmo impetuoso parecía dominarlos, ciñéndolos a su voluntad, impidiéndoles pensar en otra cosa que no fuera su seguimiento. El mundo exterior desaparecía para ellos; estaban unidos, mientras duraba el baile, por una especie de compromiso contraído ante una persona que temieran. Muy pocos, casi ninguno, tenía en sus movimientos vivacidad y entusiasmo.
Pero el final del baile los libertaba y una explosión de gritos y aullidos surgía de sus gargantas, haciendo oscilar la araña de cuatro luces que pendía en el centro del salón y empañando los espejos con un vaho caliente. Las manos se extendían ávidamente hacia los grandes vasos llenos de vino, colocados encima de las mesillas negras. Algunos se vaciaban el licor en la garganta, no bebían; estaban dominados por el deseo de embriagarse pronto y perder la timidez y su cordura, timidez y cordura que les impedían desatar toda la puerilidad y locura que bullían en sus corazones. Pero poco a poco todo se iba andando, andando sin prisa y cerca de la media noche ya el salón era una reunión de posesos que se retorcían de embriaguez, bailaban a saltos, desdeñando el ritmo imperioso del baile, gritaban, reían a gritos, abrazándose, llorando. Con las ropas en desorden y mojadas de chorreaduras de licor, revueltas las apelmazadas cabelleras, los rostros congestionados, las narices anhelantes y las bocas llenas de una saliva clara que no podían controlar, rodaban al suelo, hipando. Las mujeres se los llevaban a sus cuartos, vacilantes, los ojos vidriosos, mudos como idiotas.
En medio de este derrumbe, una voluntad y un espíritu permanecían firmes: los de doña María de los Santos. Sentada junto al piano en una amplia silla de paja, desbordante de grasa y de trapos, contemplaba la barahúnda humana; ella no se entusiasmaba, ella no reía, ella no bebía, no hacía otra cosa que cobrar lo que se consumía. Sus ojos sin expresión controlaban el negocio; ni una gota de vino se bebía o se derramaba sin que hubiese sido religiosamente pagada. Su mano derecha bajaba y subía desde el brazo de la silla hasta el bolsillo de su delantal, que poco a poco se hinchaba como un sapo, lleno de dinero.
Así se iba la noche…
***
Después de medianoche, el salón se despejó bastante; cuatro horas de baile y de licor eran más que suficientes para derribar al más fuerte. Sin embargo, algunos, cuyas cabezas sin duda eran de fierro o de madera, persistían aún; pero no bailaban, bebían solamente, conversando entre ellos, tartajeando, riéndose y profiriendo tremendas palabras. Las mujeres habían sido olvidadas; ellos no venían por ellas, venían por beber, por embriagarse, y las utilizaban al principio como un medio de lograr su objeto. Hasta el baile era para ellos un pretexto para emborracharse. Sentadas, inclinaban ellas sus humildes cabezas, esperando una nueva remesa de hombres que vinieran a buscar allí su desequilibrio y su demencia alcohólica y a los cuales ayudarían en la tarea. Ese era su papel. No existían allí como mujeres, simplemente como mujeres, sino como medio de alcanzar esto o lo otro.
En la calle se oían gritos; los hombres que salían de la casa se quedaban parados al borde de la acera, embotados, sin conciencia alguna; permanecían así un instante, procurando darse cuenta del sitio y estado en que se encontraban, y cuando al fin se orientaban, desaparecían gritando en la noche. Otros peleaban, cayendo al suelo y sonando sordamente como sacos llenos de papas y de sandías.
Tres o cuatro dormían sobre los sofás del salón; inútiles fueron los gritos y los remezones induciéndolos a despertar y retirarse. Sus camaradas, aburridos, los habían abandonado y allí estaban, como si estuvieran fosilizados, pálidos, recorridos de improviso por largos escalofríos que les hacían rechinar los dientes.
La casa permaneció así, en silencio, durante largo rato. Las mujeres dormitaban; los borrachos, ahítos ya y callados, no hacían ademán alguno de retirarse; ahí estaban, sin saber por qué estaban allí, pues ya no sentían deseo de nada, ni de beber, ni de bailar, ni de hablar. Se miraban entre sí, dirigiéndose forzadas e inexplicables sonrisas. Pero de pronto, el obscuro patio se llenó de voces claras, firmes, alegres. La dueña de casa, que no bebía, ni bailaba, ni dormía, animó a las mujeres:
—Ya viene gente…
Las mujeres, soñolientas y destempladas, se acercaron a la puerta. Una fila de individuos penetró al salón. Al verlos, la patrona se encogió de hombros y dijo:
—La que faltaba, la palomilla.
Era, en efecto, la palomilla, la terrible y peligrosa palomilla; pero no la formada por chiquillos vendedores de diarios, lustrabotas y raterillos, sino otra muy distinta: la palomilla cuchillera, la fina palomilla, que mariposea en la noche bajo la luz de los faroles suburbanos y desaparece al amanecer en los zaguanes de los conventillos, la palomilla que roba cuando tiene ocasión de hacerlo y mata cuando la dejan y cuando nadie la ve, y que, sin embargo, no es ladrona ni asesina de profesión, faltándole audacia para lo primero y valor para lo segundo, pues no es ni valiente ni audaz sino en la obscuridad y en la soledad de las callejuelas apartadas.
La dueña de casa tenía razón al no recibirlos con agrado; la palomilla no es generosa, puesto que es pobre de condición y miserable de espíritu; no es amable, puesto que es brutal; no es tranquila, puesto que es maleante. Gastaban poco y se divertían mucho, pero su diversión era fría como una daga y triste como una máscara.
Eran seis hombres y los seis iban vestidos de una manera desaliñada y pobre. Camisa sin cuello, gorra o sombrero, ropas lustrosas y deshilachadas; algunos calzaban zapatos gastados y rotos, otros llevaban alpargatas; varios no tenían chaleco.
Uno de ellos se acercó a la dueña de casa. Era un hombre como de veintiocho años, alto y delgado, con movimientos de autómata en todo su cuerpo; los brazos le colgaban fláccidamente de los enjutos hombros; tenía un rostro grande, huesudo, lampiño, de color mate, linfático, sin expresión, de labios finos y descoloridos, entre los cuales asomaban largos dientes verdosos. Todo él daba una fuerte impresión de frialdad, que hacía encogerse a las mujeres como ante una culebra. Se llamaba Atilio, apodado “El Maldito”, es decir, el cuchillero sin valor.
—Buenas noches, misiá María —dijo, con una sonrisa que quería ser jovial—. ¿Cómo le va?
—No tan bien como a vos. ¿Qué andan haciendo por acá?
—Venimos a visitarla. A divertirnos un ratito.
—¡Pero no vayan a pelear!
—No, somos gente tranquila…
—Sí, muy tranquila. ¿Cuántas veces han estado presos esos que vienen contigo?
Atilio se encogió de hombros y mostró sus dientes verdosos:
—Las cosas de misiá María… ¡Siempre tan tandera!
—Sí, no ves que yo no los conozco. ¿Cuándo saliste en libertad?
—El miércoles. Fíjese que me estaban echando la culpa de la muerte del Negro Agustín. ¡Tanto tiempo que no lo veo!
—¡Tanto tiempo que no lo veo! El día antes que lo mataran estuvieron aquí con él.
—Je, je. ¡Las cosas de misiá María!
—Bueno, ¿van a tomar algo?
—Sí, unos diez vasitos de vino. Aquí está la plata.
Extendió la mano, mostrando en la palma de ella un arrugado y sucio billete de diez pesos; pero la dueña de casa vaciló en tomarlos. A pesar de su avaricia, era generosa con la palomilla, pero esta generosidad era solamente un cálculo; regalándoles un poco de licor, se irían en cuanto lo terminaran, y como lo que ella quería era que se fueran cuanto antes, raras veces les cobraba. Además, con ello hacía méritos para que no le robaran. Por fin dijo:
—No, no me pagues. Les regalo los diez vasos.
—Muchas gracias, señora María. Siempre tan generosa con los pobres.
—Pero no peleen ni se roban nada.
—¡Cómo se le ocurre! No somos gente tragediosa…
—¡Hum!
Volvió a empezar la música y el baile; bailaban los palomillas en parejas, animándose unos a otros con ásperos gritos y palmoteando las flacas manos, que sonaban como delgadas tablas. Bailaban gravemente, dramáticamente, con una expresión trágica en sus rostros demacrados; hacían la menor cantidad posible de movimientos y sus piernas parecían pegadas unas a otras, de tal modo eran lentos y breves sus pasos. Exigían que la letra de los cantos fueran tristes, que no hablaran de amores alegres, ni de esperanzas sencillas; cuando las tocadoras no les daban en el gusto, cantaban ellos, acompañándose del piano, con voz blanca, sin tono, versos que parecían escritos en la cárcel o en el hospital: ¡Mi vida!
Solicito un imposible,
por un imposible muero;
imposible es olvidar
el imposible que quiero…
¡Ay, ay, ay! Y los que bailaban, al zapatear silenciosamente sobre la alfombra, con movimientos arrastrados y sin moverse de un mismo lugar, parecían hacer un agujero en el suelo.
Poco a poco se fueron animando. Al terminar de bailar, bebían moderadamente, haciéndose guiños de inteligencia. No servían ni una gota a las mujeres; el licor era para los hombres. Y ellas bailaban sin ganas, por obligación y por temor. De aquellos hombres no se podía esperar amor, ni generosidad, ni siquiera amabilidad; pero, tampoco había que olvidarlos o desairarlos, porque se podía recibir de ellos algo más duro y para ellas más temibles: una bofetada o una puñalada.
***
Una hora larga haría que aquellos seis hombres estaban allí, cuando penetró al salón un nuevo grupo de individuos, la mayor parte de ellos vestidos de negro, decentemente. La dueña de casa, que conocía a cada uno y a todos sus parroquianos, comentó:
—¡Bah! Primero la palomilla y ahora los ladrones… Se juntó el hambre con las ganas de comer…
Se habían reunido las dos ramas últimas de la fauna santiaguina: los palomillas y los ladrones. Cuando éstos entraron, bailaban Atilio y uno de sus compañeros. Los recién llegados se agruparon en la puerta del salón, observando y comentando.
—Son malditos. Fíjate cómo bailan.
—Ese que baila, el más alto, es el maldito Atilio.
—He estado preso con él en el mismo calabozo.
—Cuchillero fino.
—Pega a la mala, por detrás y a la segura…
Los otros, por su parte, hacían lo mismo:
—Son ladrones.
—Ese chico de bigotes es Tobías, el maletero.
—Ese alto es el Cabro Armando, llavero.
—Andan tomando.
—Vámonos —insinuó uno.
—¿Por qué? —interrogó Atilio, que terminaba de bailar—. ¿Qué nos pueden hacer ellos que nosotros no les hagamos? Además, aquí se trata de divertirse y no de pelear. Sigamos bailando…
Al ver a los ladrones, las mujeres palmotearon de contento. Para ellas el ladrón es siempre más amable y más generoso que el palomilla; gasta cuanto tiene y quiere que todos se alegren junto a él. Las mujeres los conocían bien y fueron hacia ellos, olvidando a los otros. Pero la dueña de casa, que conocía muy bien el carácter de unos y otros, intervino:
—No dejen solos a los niños. Hay que atender a todos.
Las mujeres se rebelaron:
—¡Qué, esos rotos! Ni las gracias le dan a una cuando terminan de bailar, ni un traguito le sirven. Palomilla y basta…
Los ladrones pidieron una considerable cantidad de licor y pagaron en el acto. La zalagarda empezó de nuevo, pero ahora estruendosamente, con ímpetu renovador; los ladrones bailaban y cantaban, gritando con aturdimiento, riendo, cortejando a las mujeres, bromeando entre ellos. Eran muy buenos camaradas que se divertían juntos durante un momento, sin importarles el momento siguiente, que para ellos era siempre desconocido.
Entretanto, los palomillas quedaron olvidados en un rincón, bebiendo en silencio y mirando a mujeres y hombres con ojos de rencor. Hicieron dos o tres tentativas para que las mujeres bailaran nuevamente con ellos, pero no lo consiguieron. Contestaban:
—Estoy tan cansada.
—Otro ratito…
—Estoy comprometida.
Se daban aires de señoritas. El maldito Atilio, que recibió una contestación semejante, apretó los dientes y se puso más pálido; los labios se le pusieron más delgados. Murmuró:
—Bueno está…
Y volviendo hacia su asiento, dijo a sus compañeros:
—Afírmense, ñatos, porque de aquí alguien va a salir para los mármoles de la Morgue.
Los demás, que no tenían el avezamiento y la destreza de su camarada, se pusieron nerviosos, palpando inconscientemente los mangos de sus cuchillas, esperando el instante de la riña. Éste no se hizo esperar. En un salón lleno de hombres y mujeres de esa calaña, no había de faltar. Una de las mujeres, al terminar de bailar y desorientada por el griterío y el baile, equivocó la mesa de los ladrones con la de los palomillas y tomó un vaso, bebiendo un trago de vino; pero apenas había realizado este último movimiento, advirtió su error y miró hacia los maleantes. Doce ojos la miraban fijamente. Quiso pedir disculpas, pero antes de que lograra pronunciar una palabra recibió un insulto y un empujón que la estrelló violentamente contra uno de los ladrones. Y el maldito Atilio, de pie junto a la mesa, le gritó:
—¿Tenemos cara de tontos nosotros o crees que venimos aquí a regalarte el vino? Miren que niña…
La mujer, furiosa, contestó:
—¡Palomilla, maldito!
—¿Y qué más me sacas? —preguntó Atilio con sorna.
—¡Cobarde!
—¿Y qué más?
Un insulto brutal rebotó contra el rostro de madera de Atilio y éste marchó impetuosamente contra la mujer, levantando el brazo. Pero en ese instante un hombre se interpuso entre los dos. Era un hombre de baja estatura, pero grueso y musculoso, lleno de vivacidad y resolución en sus movimientos; su rostro moreno lucía un bigotillo negro y rizoso; los ojos eran grandes y llenos de fuego. Un diente de oro le relumbraba en la sonrisa, haciéndola más viva. Era la antítesis del maldito Atilio, frío y estirado como una raíz marina. Detuvo al maldito poniéndole una mano en el pecho y haciéndole retroceder.
—¿Qué pasa? —preguntó este, asombrado.
—¡Eso es lo que digo yo, señor! ¿Qué pasa? —contestó el otro—. ¿Para qué tanta bulla por un poco de vino? Yo se lo devolveré si tanta falta le hace y tanto lo siente. Tome…
Fue hacia la mesa y cogiendo dos vasos llenos de vino los colocó en la mesa de Atilio.
—Ahí tiene su vino. No llore.
Atilio se encogió como un gusano al ser tocado:
—¿Y quién le mete a usted en lo que no le importa?
—Me meto porque soy capaz de meterme. ¿O cree que el único capaz aquí es usted? Psché, qué niñito…
El tono del ladrón era agresivo y duro. Los demás presenciaban la escena sin intervenir, sorprendidos, tan rápido era el desarrollo de ella y tan enérgico su contenido. Estaban separados los dos grupos de hombres, y las mujeres, al fondo del salón, arrumadas al piano, parecían una parvada de pollos asustados. La patrona salió hacia el patio y desde allí observaba los acontecimientos, pronta a llamar a la policía.
Pero Atilio, agachado, con los hombros encogidos, estiraba los brazos y abría las manos en un gesto de sorpresa:
—Bueno, pues señor, ¿qué le digo yo? Así será, pues…
Pero el otro no se dejaba engañar.
—No, no se encoja de hombros. Si yo le conozco… En cuanto me dé vuelta usted se me va a echar encima; pero a mí no, hermanito. Si es brujo me va a pegar por detrás; si no, no.
—¿Y con qué le voy a pegar yo?
—¿Con qué me va a pegar? Con su cuchilla, que la tiene en la cintura o debajo del brazo… Sáquela, ¿qué espera?
—Cuchilla… ¿De dónde saco yo cuchilla?
—Bueno, basta… Sigamos bailando —intervino uno de los compañeros del ladrón.
—Bailemos —contestó él. La tocadora se sentó al piano y empezó a tocar desmañadamente, sin quitar los ojos del espejo; las mujeres se rehicieron y la dueña de casa volvió al salón. Le parecía que el asunto había terminado. Sin embargo…
Tobías, el ladrón, que no quitaba ojo de las manos del maldito, quiso probarlo y se dio vuelta, dándole la espalda, pero observándole por el espejo; Atilio, que no esperaba sino este movimiento para proceder a su modo, sin sospechar que era una trampa que se le tendía, levantó rápidamente la mano hacia la axila del brazo izquierdo; pero Tobías se dio vuelta y se lanzó contra él, sujetándole el brazo derecho.
—¡Qué va a hacer, señor, qué va a hacer!
—¡Suélteme! —gritó el otro, forcejeando, rabioso por haber sido sorprendido.
—¡Suéltese usted solo, si es capaz!
Pero el maldito se esforzaba inútilmente por soltarse; el ladrón lo tenía sujeto con mano de hierro. Tobías era mucho más bajo de estatura que Atilio, siendo, en cambio, más fuerte; su rostro enrojeció con el esfuerzo, mientras que el de Atilio empalidecía. La dueña de casa volvió a salir al patio y se fue directamente a la puerta. El asunto ya no tenía arreglo; alguien iba a quedar tirado en el suelo. De pronto, haciendo un violento esfuerzo, el maldito logró deslizar un poco el brazo y su mano apareció empuñando una cuchilla. Uno de los palomillas, más nervioso o más decidido que los otros, se lanzó hacia Tobías, pero recibió un puñetazo que lo derribó sordamente sobre la alfombra. Y el agresor, saltando al medio del salón y sacando una daga, gritó:
—Ya, Tobías, suéltalo, que yo lo afirmo.
Sin soltar el brazo derecho de Atilio, el ladrón dio un puñetazo en el rostro de su contrincante, empujándolo, al mismo tiempo que lo soltaba; luego saltó hacia atrás y gritó:
—¡Pásamela!
Recibió el arma e hizo frente a Atilio que se le venía encima, parándolo con un movimiento de su daga. Las mujeres salieron gritando.
—¡Y ahora, compadre Atilio, encomiéndese a su madre, porque usted no le volverá a pegar a nadie a la mala! —gritó Tobías.
Atilio tuvo miedo. Tenía costumbre de manejar cuchilla, pero no en esa forma y frente a un hombre apasionado como aquel; sin embargo, el hecho era inevitable y si no hería y mataba pronto, sería él el herido o el muerto. Se recogió sobre sí mismo y ocultó su arma bajo el sombrero, mostrando solamente la punta de ella asomada bajo el ala.
Los demás se dispusieron a pelear igualmente. Con los dientes y los puños apretados se miraban con rabia, dirigiéndose preguntas breves y agresivas:
—¿Y qué, pues, y qué?
—¿Y qué?
—¡Sácala!
—Sácala vos primero…
Un brazo volteó en el aire y los espejos recogieron un reflejo metálico. Tobías sorteando la puñalada, avanzó resueltamente, acercándose a Atilio, y en el momento en que éste echaba el brazo hacia atrás, su mano estiró el brazo, lo recogió y lo volvió a estirar y las dos veces su arma encontró el cuerpo del maldito. Atilio se encogió, cayendo pesadamente al suelo. Más pálido y demacrado que nunca, sus ojos miraban hacia un punto lejano. Tobías gritó:
—Tan diablo y tan maldito que eres y por dos chuzacitos que te pegué ya te estás muriendo…
Se oyó una voz de mujer que gritaba:
—¡La policía!
Uno de los ladrones cogió una silla y dio un fuerte golpe a la araña; se apagaron las luces y en la obscuridad nadie supo lo que pasó.
Cuando la policía, precedida de la dueña de casa, entró al salón, encontró en el suelo al maldito Atilio que se desangraba copiosamente y en los sillones a tres borrachos que dormían a pierna suelta. Los demás habían desaparecido.
Así terminó, en la casa de doña María de los Santos, aquella noche de canto y baile.