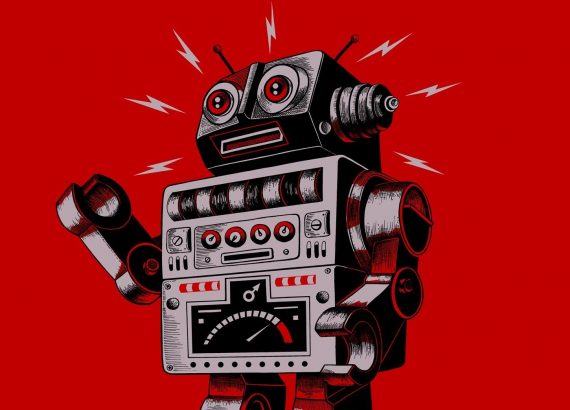Que no sepan que recuerdas, De Isaac Asimov

El problema con John Heath, en lo que a John Heath se refiere, era su absoluta mediocridad. Él estaba seguro. Y lo que era peor, notaba que Susan lo sospechaba.
Significaba que nunca conseguiría sobresalir, que jamás llegaría a las altas esferas de «Quantum Pharmaceuticals», donde no era sino una pieza más entre los jóvenes ejecutivos…, sin dar nunca el definitivo salto «Quantum».
Ni lo conseguiría en ninguna otra parte si cambiaba de trabajo.
Suspiró interiormente. En sólo dos semanas iba a casarse y por ella aspiraba a ascender. Después de todo, la amaba apasionadamente y deseaba brillar ante sus ojos.
Pero, claro, éste era el deseo de cualquier joven a punto de casarse.
Susan Collins miró amorosamente a John. ¿Y por qué no? Era razonablemente guapo, inteligente, seguro y, además, un chico afectuoso. Si no la deslumbraba con su brillantez, por lo menos no la trastornaba con ningún tipo de extravagancia.
Ahuecó la almohada que había colocado bajo su cabeza cuando se dejó caer en el sillón, y le entregó el vaso, asegurándose de que lo tenía bien agarrado, antes de soltarlo. Le dijo:
—Estoy practicando, John. Tengo que ser una esposa eficiente.
John sorbió su bebida.
—Yo soy el que tendrá que andarse con tiento, Sue. Tu salario es mayor que el mío.
—Una vez estemos casados, todo irá a un mismo bolsillo. Será la sociedad Johnny y Sue, con una sola contabilidad.
—Pero tendrás que llevarla tú —dijo John, desalentado—. Si lo intentara yo, cometería errores.
—Sólo porque imaginas que los vas a cometer. ¿Cuándo van a venir tus amigos?
—A las nueve, creo. O a las nueve y media. No son precisamente unos amigos. Son gente de «Quantum», del laboratorio, unos investigadores.
—¿Estás seguro de que no cuentan con quedarse a comer?
—Dijeron que después de cenar. Estoy seguro. Es un encuentro de trabajo.
Lo miró, inquisitiva:
—No lo dijiste antes.
—¿Qué es lo que no dije antes?
—Que se trataba de trabajo. ¿Estás seguro?
John se sentía confuso. Cualquier esfuerzo para recordar exactamente le dejaba siempre confuso.
—Eso dijeron…, pienso yo.
La expresión de Susan era de cariñosa exasperación, más parecida a la que le hubiera provocado un cachorro que ignora que lleva las patas sucias.
—Si pensaras de verdad —le dijo— cada vez que dices «pienso», no te mostrarías tan inseguro. ¿No ves que no puede ser cosa de trabajo? Si tuviera relación con el trabajo, ¿no te verían en el trabajo?
—Es confidencial —explicó John—. No quieren verme en el trabajo. Ni siquiera en mi apartamento.
—¿Por qué aquí, pues?
—Yo se lo sugerí. Pensé que tú debías estar conmigo, naturalmente. Van a tener que tratar con la sociedad Johnny y Sue, ¿no crees?
—Depende de lo confidencial que sea. ¿Te insinuaron algo?
—No, pero no estaría mal oírles. Podría ser algo que me promocionara en el trabajo.
—¿Por qué a ti? —preguntó Susan.
—¿Y por qué no yo? —John parecía disgustado.
—Me llama la atención que alguien en tu nivel de empleo necesite tanto misterio para…
Se calló al oír el intercomunicador. Se precipitó a contestar y volvió para anunciar:
—Están subiendo.
Entraron dos. Uno era Boris Kupfer, con el que John ya había hablado…, enorme, inquieto, de barba mal afeitada.
El otro era David Anderson, más pequeño, más tranquilo. No obstante, sus ojos iban de un lado a otro, sin perder detalle.
—Susan —dijo John, indeciso, con la puerta todavía abierta—, éstos son los colegas de los que te hablé. Boris…
—Buscó en su memoria y calló.
—Boris Kupfer —terminó el grandote, impaciente, jugando con unas monedas en el bolsillo—, y éste es David Anderson. Es muy amable por su parte, señorita…
—Susan Collins.
—Es muy amable por su parte prestarnos su residencia a Mr. Heath y a nosotros para una conferencia privada. Nos excusamos por irrumpir en su tiempo y en su intimidad de este modo… Si nos dejara solos un momento, estaríamos aún más agradecidos.
Susan le miró gravemente.
—¿Qué quieren, que me vaya al cine, o a la habitación de al lado?
—Si pudiera ir a visitar a una amiga…
—No —dijo Susan con firmeza.
—Puede disponer de su tiempo como mejor le parezca, claro. Al cine, si lo prefiere.
—Al decir no —aclaró Susan—, quería decir que no me iba. Quiero saber de qué se trata.
Kupfer parecía estupefacto. Miró por un momento a Anderson, y anunció:
—Es confidencial, como supongo que Mr. Heath le habrá dicho.
John, incómodo, intervino:
—Se lo expliqué. Susan, comprende…
—Susan —interrumpió Susan— no comprende nada y no se le dio a entender que tuviera que ausentarse de la reunión. Éste es mi piso y John y yo nos casamos dentro de dos semanas…, exactamente dentro de dos semanas a partir de hoy. Somos la sociedad Johnny & Sue, y tendrán que tratar con la sociedad.
La voz de Anderson se dejó oír por primera vez, sorprendentemente profunda y tan suave como si le hubieran dado cera.
—Boris, la joven tiene razón. Como futura esposa de Mr. Heath, tendrá gran interés por lo que hemos venido a plantear, y sería un error excluirla. Tiene un interés tan grande en nuestra proposición que, si deseara marcharse, yo insistiría en que se quedara.
—Pues bien, amigos —dijo Susan—, ¿qué quieren beber? Una vez haya traído las bebidas, podemos empezar.
Ambos estaban sentados, muy rígidos, y habían probado sus bebidas. Kupfer empezó:
—Heath, me figuro que no sabrá usted mucho de los detalles químicos sobre el trabajo de la compañía…, los químico-cerebrales, por ejemplo.
—Ni pizca —aseguró John, inquieto.
—No hay motivo para que lo sepa —aseguró Anderson, suavemente.
—Se lo explicaré —empezó Kupfer, con una mirada inquieta a Susan.
—Los detalles técnicos son innecesarios —cortó Anderson, en voz tan baja, que apenas se le oía.
Kupfer se ruborizó.
—Sin detalles técnicos. «Quantum Pharmaceuticals» trata con químico—cerebrales que son, como su nombre indica, sustancias químicas que afectan al cerebro, es decir, al super—funcionamiento del cerebro.
—Debe ser un trabajo muy complicado —comentó Susan, serena.
—Lo es —aseguró Kupfer—. El cerebro de los mamíferos tiene cientos de variedades moleculares características que no se encuentran en ninguna otra parte y sirven para modular la actividad cerebral, incluyendo aspectos de lo que llamamos vida intelectual. El trabajo está bajo la máxima seguridad corporativa, que es por lo que Anderson no quiere detalles técnicos. Pero puedo decir esto: se acabaron los experimentos animales. Nos estrellamos en un muro si no podemos probar la reacción humana.
—¿Y por qué no lo hacen? —preguntó Susan—. ¿Qué se lo impide?
—La reacción del público si algo saliera mal.
—Utilicen voluntarios.
—No puede ser. «Quantum Pharmaceuticals» no puede arriesgarse a una publicidad negativa si algo saliera mal.
Susan los miró, burlona.
—¿Trabajan ustedes por su cuenta?
Anderson alzó la mano para hacer callar a Kupfer.
—Joven, deje que le explique en pocas palabras para terminar de una vez este inútil forcejeo verbal. Si tenemos éxito, la recompensa será enorme. Si fracasamos, «Quantum Pharmaceuticals» no nos reconocerá y tendremos que pagar lo que haya que pagar, como por ejemplo, el final de nuestras carreras. Si nos pregunta por qué estamos dispuestos a correr el riesgo, la respuesta es que no creemos que haya riesgo. Estamos razonablemente seguros de que tendremos éxito; enteramente seguros de que no causaremos ningún daño. La corporación opina que no puede arriesgarse; pero sabemos que sí podemos. Ahora, Kupfer, siga.
—Tenemos un producto químico para la memoria. Funciona con todos los animales que hemos probado. Su habilidad de aprendizaje mejora de modo sorprendente. Debería funcionar también con los seres humanos.
—¡Es de lo más excitante! —exclamó John.
—Es excitante —repitió Kupfer—. La memoria no se mejora almacenando en el cerebro información de modo más eficiente. Todos nuestros estudios demuestran que el cerebro almacena un número casi ilimitado de datos perfecta y permanentemente. La dificultad reside en recordarlos. ¿Cuántas veces hemos tenido un nombre en la punta de la lengua sin poder precisarlo? ¿Cuántas veces hay algo que uno sabe que sabe, y que no se recuerda hasta dos horas después de haber pensado en algo más? ¿Lo expongo correctamente, David?
—Si —dijo Anderson—. El recuerdo se inhibe, pensamos, porque el cerebro mamífero se ha adelantado a sus necesidades desarrollando un sistema de registro demasiado perfecto. Un mamífero almacena la información que necesita o que es capaz de utilizar, y si toda ella estuviera disponible en cualquier momento, nunca podría seleccionar suficientemente de prisa lo preciso para una reacción apropiada. El recuerdo se inhibe, por lo tanto, para asegurar que los datos emergen del almacenamiento en números manipulables, y con los datos más deseados no distorsionados por otros datos abundantes y sin interés.
» Hay una química definida que funciona en el cerebro como un recordatorio inhibidor, y hay otra química que neutraliza al inhibidor. Lo llamamos un desinhibidor y, hasta donde hemos podido asegurarnos, no produce efectos secundarios deletéreos.
Susan se echó a reír.
—Ya sé lo que sigue Johnny. Ya pueden marcharse, caballeros. Acaban de decir que el recuerdo es inhibido para permitir que los mamíferos reaccionen de modo más eficiente, y ahora dicen que el desinhibidor no produce efectos deletéreos. Seguro que el desinhibidor hará que los mamíferos reaccionen con menos eficiencia; quizá se encontrarán del todo incapaces de reaccionar. Y ahora van a proponer probarlo en Johnny y ver si le reducen a la inmovilidad catatónica.
Anderson se puso en pie, apretando los labios. Dio unos pasos rápidos hasta el extremo opuesto y se giró. Volvió a sentarse, tranquilizado y sonriente.
—En primer lugar, Miss Collins —dijo—, es un asunto de dosificación. Le dijimos que todos los animales en los que se ha experimentado, todos desplegaron una gran capacidad para aprender. Naturalmente, no eliminamos del todo el inhibidor; simplemente lo suprimimos en parte. En segundo lugar, no tenemos razones para pensar que el cerebro humano pueda tolerar una completa desinhibición. Es mucho mayor que cualquier cerebro de animal que se haya estudiado, y todos conocemos su incomparable capacidad para el pensamiento abstracto. Es un cerebro diseñado para recordar perfectamente, pero las ciegas fuerzas de la evolución no han conseguido retirar la química inhibitoria que, al fin y al cabo, había sido diseñada para los animales más bajos y heredada de ellos.
—¿Está seguro? —preguntó Johnny.
—No puede estar seguro —declaró Susan, tajante.
—Estamos seguros —dijo Kupfer—, pero necesitamos pruebas para convencer a los demás. Por eso es por lo que tenemos que probarlo en un ser humano.
—Y éste sería John —anunció Susan.
—Sí.
—Lo cual nos lleva a la cuestión clave —observó Susan—. ¿Por qué, John?
—Bueno —empezó Kupfer, despacio—, necesitamos a alguien con el que las posibilidades de éxito son casi seguras, y en quien resultarían más evidentes. No queremos a nadie de una capacidad mental tan baja que necesitemos utilizar grandes dosis del desinhibidor; ni queremos a nadie tan listo que los efectos no se noten suficientemente. Necesitamos a alguien de tipo medio. Afortunadamente, disponemos de los perfiles físico y psicológicos de todos los empleados de «Quantum», y en esto, como en muchas otras cosas, Mr. Heath es ideal.
—¿Promedio medio? —musitó Susan.
John pareció impresionado al oír la frase que él había imaginado como su más recóndito y vergonzoso secreto.
—Venga, venga —protestó John.
Ignorando la protesta de John, Kupfer respondió a Susan:
—Si.
—¿Y dejará de serlo si se somete a tratamiento?
Los labios de Anderson se estiraron en otra de sus extrañas sonrisas carentes de alegría.
—En efecto. Dejará de serlo. Es algo que debe tener en cuenta, ya que se va a casar pronto… La sociedad Johnny & Sue, la llamó así, ¿verdad? Tal como es ahora, no creo que la sociedad progrese mucho en «Quantum», Miss Collins, porque aunque Heath es un empleado bueno y de confianza, es, como ya ha dicho, una medianía. Si toma el desinhibidor, pasará a ser una persona sorprendente y avanzará con asombrosa rapidez. Considere lo que sería esto para la sociedad.
—¿Y qué tiene que perder la sociedad? —preguntó Susan, sombría.
—No veo que pueda perder nada —observó Anderson—. Será una dosis moderada que le administraremos en el laboratorio, mañana…, domingo. Estaremos solos, podremos mantenerle bajo vigilancia unas horas. Es cierto que nada saldrá mal. Si pudiera hablarle de todos nuestros pacientes, experimentos y exploraciones minuciosas sobre efectos secundarios…
—Pero, en animales —hizo constar Susan, sin ceder un ápice.
Pero John intervino entonces:
—Yo tomaré la decisión, Sue. Estoy más que harto de eso del promedio medio. Vale la pena arriesgarme si eso significa librarme del maldito peso del promedio medio.
—Johnny, no te precipites —rogó Susan.
—Estoy pensando en nuestra sociedad, Sue. Quiero contribuir en algo.
—Bien —dijo Anderson—, pero consúltelo con la almohada. Tenemos preparadas dos copias de un acuerdo que le pediremos que estudie y firme. Por favor, tanto si firma como si no, no se lo enseñe a nadie. Vendremos mañana por la mañana para llevarle al laboratorio.
Sonrieron, se levantaron y se fueron.
John leyó el documento con el ceño fruncido, luego levantó la mirada:
—Tú no crees que deba hacerlo, ¿verdad, Sue?
—Claro, me preocupa.
—Pero, si tengo la oportunidad de salirme del promedio medio…
—¿Y qué importa eso? En mi corta vida he conocido a muchos iluminados y a muchos chiflados, y te juro que me encanta una persona sensata y sencilla como tú, Johnny. Óyeme, yo también soy una medianía…
—¡Tú, una medianía! ¿Con tu cara? ¿Con tu tipo?
Susan se contempló con cierta complacencia.
—Bueno, digamos que soy tu estupenda medianía de mujer.
Le pusieron la inyección a las ocho de la mañana del domingo, doce horas después de que se lo propusieran. Un sensor totalmente computarizado fue conectado en una docena de partes de su cuerpo, mientras Susan observaba con atenta aprensión.
—Ahora, Heath —dijo Kupfer—, relájese, por favor. Todo va bien, pero la tensión acelera el corazón, aumenta la presión y anula nuestros resultados.
—¿Cómo puedo relajarme? —barbotó John.
Susan intervino:
—¿Anula los resultados hasta el extremo de no saber bien lo que pasa?
—No, no —cortó Anderson—. Boris ha dicho que todo iba bien y así es. Es justo que nuestros animales fueran sedados siempre, antes de la inyección, y creímos que en este caso los sedantes no serían apropiados. Así que si no hay sedante, debemos esperar tensión. Limítese a respirar despacio y haga lo imposible para minimizarla.
Era entrada la tarde cuando, por fin, le desconectaron del todo.
—¿Cómo se encuentra? —preguntó Anderson.
—Nervioso, pero por lo demás muy bien.
—¿Dolor de cabeza?
—No. Pero quiero ir al baño. Un orinal no me relaja nada.
—Naturalmente.
John volvió a salir, ceñudo.
—No he observado ninguna mejora de la memoria.
—Esto lleva cierto tiempo y será gradual. El desinhibidor entra en el riego sanguíneo del cerebro, ¿sabe? —explicó Anderson.
Era casi medianoche cuando Susan rompió lo que había resultado ser una velada opresiva y silenciosa, en la que ni uno ni otra habían disfrutado con la televisión. Susan le dijo:
—Tendrás que quedarte a dormir aquí. No quiero que te quedes solo no sabiendo bien lo que va a ocurrir.
—No siento nada —declaró John, sombrío—. Sigo siendo yo.
—Me conformo con esto, Johnny. ¿Sientes dolor, malestar o algo raro?
—Me parece que no.
—Ojalá no lo hubiéramos hecho.
—Todo sea por la sociedad —dijo John con una débil sonrisa—. Tenemos que correr algún riesgo en pro de la sociedad.
John durmió mal y se despertó angustiado, pero a tiempo. Llegó puntual al trabajo también para iniciar bien la semana.
A las once su aspecto retraído llamó desfavorablemente la atención de su superior inmediato, Michael Ross. Ross era grueso, torvo y más bien parecía un cargador de muelle sin serlo. John se llevaba bien con él, aunque no le gustaba.
Ross preguntó con su vozarrón de bajo:
—¿Qué ha ocurrido con su carácter jovial, Heath, con sus chistecitos y su risa cantarina?
Ross cultivaba cierto preciosismo en el lenguaje, como si quisiera borrar así su imagen de cargador de muelle.
—No me encuentro muy fino —explicó John, sin levantar la vista.
—¿Resaca?
—No, señor —respondió fríamente.
—Bien, anímese, pues. No se ganan amigos repartiendo hierbas malolientes por el campo en el que retoza.
John hubiera preferido dar un puñetazo en la mesa. La afectación literaria de Ross era insoportable incluso en el mejor momento del día, y aquel día no había tenido aun el mejor momento.
Y para empeorar las cosas, John percibió el olor de un puro rancio y comprendió que James Arnold Prescott, el jefe de la sección de ventas, se estaba acercando.
Y así era. Miró a su alrededor y preguntó:
—Mike, ¿recuerda qué vendimos a Rahway la primavera pasada más o menos y cuándo fue? Hay una maldita cuestión al respecto y me temo que los detalles han sido mal computadorizados.
La pregunta no iba dirigida a él, pero John se apresuró a contestar tranquilamente:
—Cuarenta y dos ampollas de PCAP. Eso fue en abril, el día 14, J.P., número de factura P-20543, con un cinco por ciento de descuento concedido si el pago se hacía dentro de los treinta días. El pago total se recibió el 8 de mayo.
Aparentemente lo oyeron todos los de la sala. Por lo menos, todos levantaron la cabeza. Prescott preguntó:
—¿Cómo demonios está enterado de todo esto?
Por un momento John miró a Prescott, con la sorpresa reflejada en el rostro.
—De pronto lo he recordado, J.P.
—Conque sí, ¿eh? Repítalo.
John lo hizo, titubeando un poco, y Prescott lo apuntó en uno de los papeles de la mesa de John, resoplando ligeramente; al inclinar la cintura comprimía el imponente abdomen contra su diafragma, dificultándole la respiración. John trató de esquivar el humo del puro sin conseguirlo. Prescott ordenó:
—Ross, compruebe esto en su ordenador y vea si hay algo de verdad. —Se volvió a John con expresión de desagrado—. No me gustan los bromistas. ¿Qué habría hecho si yo hubiera aceptado sus cifras y me hubiera ido con ellas?
—No habría hecho nada. Son correctas —dijo John, consciente de que la atención de todos estaba puesta en él.
Ross entregó la lectura a Prescott. Prescott miró y preguntó:
—¿Es del ordenador?
—Si, J.P.
Prescott se quedó mirando, luego dijo, señalando a John con la cabeza:
—Y ése, ¿qué es? ¿Otro ordenador? Sus cifras son correctas.
John esbozó una débil sonrisa, pero Prescott gruñó y se fue, dejando sólo como recuerdo de su presencia el hedor de su tabaco.
—¿Qué diablos ha sido ese pequeño juego de magia, Heath? —preguntó Ross—. ¿Descubrió de antemano lo que quería saber y lo buscó para apuntarse unos puntos?
—No, señor —contestó John, que iba adquiriendo confianza—. Sólo que resultó que me acordaba. Tengo buena memoria para esas cosas.
—¿Y se ha tomado la molestia de ocultarlo a sus leales compañeros todos estos años? No hay aquí una sola persona que tuviera la menor idea de que ocultaba su buena memoria tras su vulgar apariencia.
—No había motivo para que lo dijera, ¿no es cierto, Mr. Ross? Y ahora que se me ha escapado, no parece que me haya ganado ninguna simpatía, ¿no cree?
Y así era, en efecto. Ross le dirigió una torva mirada y se alejó.
La excitación de John durante la cena en «Gino’s» le impedía hablar coherentemente, pero Susan le escuchó con paciencia y trató de actuar de moderador.
—Puede ser que te hayas acordado, ¿sabes? —le dijo—. Esto, por sí solo, no prueba nada, Johnny.
—¿Estás loca? —Bajó la voz ante el gesto de Susan y miró a su alrededor. Lo repitió a media voz—: ¿Estás loca? No supondrás que es la única cosa que he reconocido, ¿verdad? Creo que puedo recordar todo lo que he oído en toda mi vida. Es una cuestión de memoria. Por ejemplo, cita algún pasaje de Shakespeare.
—Ser o no ser.
John la miró, ofendido.
—No seas tonta. Bueno, no importa. La cosa es que si tú me recitas cualquier verso, puedo seguir hasta donde quieras. Leí alguna obra para la clase de Literatura inglesa en la Facultad, y lo recuerdo todo. Lo he probado. Y es como un chorro. Yo diría que puedo recordar cualquier parte de cualquier libro; cualquier artículo o periódico que haya leído; cualquier programa de TV que haya visto…, palabra por palabra o escena por escena.
—¿Y qué vas a hacer con todo esto? —preguntó Susan.
—No lo tengo conscientemente en la cabeza todo el tiempo. Supongo que no… Espera, ordenemos…
Cinco minutos después, añadió:
—Supongo que no… Dios mío, no se me ha olvidado dónde quedamos. ¿No es asombroso? Supongo que no creerás que estoy nadando continuamente en un mar mental de frases de Shakespeare. Rememorar, implica un esfuerzo, muy pequeño, pero un esfuerzo.
—¿Y cómo funciona?
—No lo sé. ¿Cómo levantas el brazo? ¿Qué órdenes das a tus músculos? Te limitas a mover el brazo hacia arriba y lo hace. No cuesta hacerlo, pero tu brazo no se levantará hasta que quieras hacerlo. Bien, yo recuerdo todo lo que he leído o visto cuando quiero, pero no cuando no quiero. No sé cómo lo hago, pero lo hago.
Llegó el primer plato y John lo atacó, feliz. Susan se dedicó a sus champiñones rellenos.
—Es excitante.
—¿Excitante? Tengo el juguete mayor y más maravilloso del mundo. Mi propio cerebro. Fíjate, puedo escribir correctamente cualquier palabra, y estoy seguro de que nunca más haré faltas gramaticales.
—¿Porque recuerdas todos los diccionarios y gramáticas que has leído en tu vida?
John la miró vivamente:
—No seas sarcástica, Sue.
—No estaba…
La hizo callar con un gesto:
—Nunca usé los diccionarios como novelas. Pero recuerdo palabras y frases de mis lecturas y estaban bien escritas y bien construidas sintácticamente.
—No estés tan seguro. Has visto infinidad de palabras mal escritas, de infinidad de maneras e infinidad de posibles ejemplos de errores gramaticales.
—Eran excepciones. La mayor parte del tiempo que me he topado con el inglés literario lo he visto empleado correctamente, lo tengo por encima de accidentes, errores e ignorancia. Y lo que es más, estoy seguro de que incluso mientras estoy aquí sentado, lo voy mejorando, me voy volviendo cada vez más inteligente.
—Y estás tan tranquilo. Y si…
—¿Y si me vuelvo demasiado inteligente? Dime cómo diablos el ser demasiado inteligente puede perjudicarme.
—Lo que yo iba a decir —dijo fríamente Susan— es que lo que estás experimentando no es inteligencia. Es solamente memoria total.
—¿Qué quieres decir con «solamente»? Si no me equivoco, me sirvo correctamente del lenguaje, y si resulta que conozco cantidades infinitas de material, ¿no va a hacerme esto más inteligente? ¿Cómo, si no, puede uno definir la inteligencia? No vas a volverte celosa, ¿verdad, Sue?
—No, —Y su voz fue más fría aún—. Siempre puedo conseguir que me inyecten si me desespero en exceso.
—No lo dirás en serio —exclamó John, dejando los cubiertos.
—No, pero, ¿y si lo hiciera?
—Porque no puedes aprovecharte de tu conocimiento especial para quitarme el puesto.
—¿Qué puesto?
Llegó el segundo plato y John, por un instante, estuvo ocupado. Luego, murmuró:
—Mi puesto, como el primero en el futuro. ¡Homo superior! Nunca habrá demasiados. Ya oíste lo que dijo Kupfer. Algunos son demasiado tontos para lograrlo. Otros son demasiado listos para que se note el cambio. ¡Yo soy el único!
—Promedio medio. —Y Susan hizo un gesto despectivo.
—Lo era. Sucesivamente habrá otros como yo. No muchos, pero habrá otros. Lo que yo quiero es imponerme antes de que lleguen los otros. Es por la sociedad, ya sabes. ¡Por nosotros!
Y permaneció perdido en sus pensamientos, tanteando delicadamente su cerebro. Susan iba comiendo en silencio, entristecida.
John pasó varios días organizando sus recuerdos. Era como la preparación de un libro de referencias. Una a una fue recordando sus experiencias de los seis años que llevaba en «Quantum Pharmaceuticals», de todo lo que había oído, de todos los papeles y notas que había leído.
No tuvo la menor dificultad en descartar lo irrelevante y almacenarlo en un compartimiento «para uso futuro», donde no interfirieran con sus análisis. Otros datos estaban ordenados de forma que establecieran una progresión natural.
En contra de esta secreta organización, dio vida a todo lo que había oído: chismes, maliciosos o no; frases casuales o interjecciones oídas en conferencias que en su momento no fue consciente de haber oído. Los datos que no encajaban en ninguna parte del fondo que había montado en su cabeza, no tenían valor, estaban vacíos de contenido fáctico. Los que encajaban, lo hicieron firmemente y podían ser considerados auténticos por el hecho de estar allí.
Cuanto más creció la estructura y más coherente se hizo, más datos significativos aparecieron y más fácil resultó encajarlos.
El jueves siguiente, Ross se acercó a la mesa de John para decirle:
—Quiero verle en mi despacho ahora mismo, Heath, siempre y cuando sus piernas se dignen llevarle en esa dirección.
John se puso en pie, inquieto.
—¿Es necesario? Estoy ocupado.
—Sí, parece ocupado. —Y Ross barrió con la mirada una mesa absolutamente vacía, salvo una fotografía de Susan sonriente—. También ha estado ocupado toda la semana. Pero me ha preguntado si venir a mi despacho es necesario. Para mí, no; para usted es vital. Aquélla es la puerta de mi despacho. Por la otra se va directamente al cuerno. Elija una u otra y hágalo de prisa.
John asintió y, sin excesiva prisa, siguió a Ross a su despacho.
Ross se sentó tras su mesa, pero no invitó a John a sentarse. Mantuvo la mirada fija en él por un momento y después le dijo:
—¿Qué demonios le ha ocurrido esta semana, Heath? ¿Es que no sabe cuál es su trabajo?
—Hasta el extremo en que lo he hecho, creo que lo sé. El informe sobre micro cósmica está sobre su mesa completo y siete días antes de lo previsto. Dudo de que pueda quejarse.
—Lo duda, ¿eh? ¿Me da permiso para quejarme si decido hacerlo después de consultarlo con mi alma? ¿O estoy condenado a solicitar su permiso?
—Por lo visto no me he expresado con claridad, Mr. Ross. Dudo de que tenga quejas racionales. Tener otras de otro tipo es cosa enteramente suya.
Ross se levantó:
—Oiga, punk, si decido despedirle, no recibirá la noticia de palabra. Nada de lo que le diga le anunciará la buena nueva. Saldrá por esta puerta por la fuerza propulsora que le vendrá por detrás. Así que almacene esto en su pequeño cerebro y métase la lengua en su bocaza. Que haya hecho o no su trabajo, no es la cuestión. Pero si ha hecho el de los demás, sí lo es. ¿Quién o qué cosa le da derecho a manejar a todo el mundo?
John no abrió la boca.
—¿Qué? —rugió Ross.
—Usted me ordenó meterme la lengua en mi bocaza.
—Pero deberá contestar a las preguntas. —Y el color de Ross se tornó visiblemente rojo.
—Ignoraba que hubiera estado manejando a todo el mundo.
—No hay una sola persona en este lugar a la que no haya corregido por lo menos una vez. Ha pasado por encima de Willoughby en relación con la correspondencia sobre el TMP; ha fisgado en los ficheros generales sirviéndose del acceso de Bronstein al ordenador; y sabe Dios cuántas cosas más que no me han dicho, y todo en los últimos dos días. Está desorganizando el trabajo de este departamento y debe cesar inmediatamente. Debe de volver a haber calma y a partir de este preciso instante o se desatará el huracán contra usted, hombrecito.
—Si he intervenido, en el sentido más estricto de la palabra, ha sido en bien de la compañía. En el caso de Willoughby, su modo de tratar el asunto TMP colocaba a «Quantum Pharmaceuticals» en situación de violar las disposiciones gubernamentales, algo que ya le había señalado yo a usted en una o varias comunicaciones y que usted, al parecer, no ha tenido ocasión de leer. En cuanto a Bronstein, ignoraba simplemente las directrices generales y costaba a la compañía cincuenta mil dólares en test innecesarios, algo que yo pude establecer fácilmente por el mero hecho de localizar la correspondencia necesaria…, y sólo para corroborar mi claro recuerdo de la situación,
Ross se iba hinchando visiblemente durante la perorata.
—Heath —cortó—, está usted usurpando mi papel. Por lo tanto, va usted a recoger sus efectos personales y a abandonar la oficina antes del almuerzo, y no regrese jamás. Si lo hace, tendré sumo placer en ayudarle a salir con mi propio pie. Su notificación oficial de despido estará en sus manos, o empujada garganta abajo, antes de que haya recogido sus efectos, por de prisa que lo haga.
—No trate de gallear conmigo, Ross. Ha costado un cuarto de millón de dólares a la compañía por su incompetencia, y usted lo sabe.
Hubo una breve pausa y Ross se desinfló. Preguntó, cauteloso:
—¿De qué está hablando?
—«Quantum Pharmaceuticals» perdió un buen pico con la oferta Nutley, y lo perdió porque cierta información que se encontraba en sus manos se quedó en sus manos y jamás llegó al Consejo de Dirección. O se le olvidó a usted, o no se molestó en entregarla; en cualquier caso, no es usted el hombre apropiado para su cargo: o es un incompetente, o se ha vendido.
—Está loco.
—No hace falta que me crean. La información está en el ordenador, si uno sabe dónde buscar, y yo sé dónde buscarla. Y lo que es más, el caso está archivado y puede estar en las mesas de los interesados dos minutos después de que salga de este despacho.
—Si fuera así —dijo Ross, hablando con dificultad—, usted no podría saberlo. Es un intento estúpido de chantaje con amenaza de difamación.
—Sabe perfectamente que no es difamación. Si duda de que yo posea la información, déjeme que le diga que hay un memorando que no está en el archivo, pero puede reconstruirse sin dificultad con lo que se encuentra allí. Debería usted explicar su ausencia y se sospecharía que lo ha destruido. Sabe que no fanfarroneo.
—Pero sigue siendo chantaje.
—¿Por qué? Ni reclamo nada, ni amenazo. Explico simplemente mis actos en los dos días pasados. Naturalmente, si me fuerzan a presentar mi dimisión, tendré que explicar por qué dimito, ¿no es verdad?
Ross no dijo palabra.
—¿Requiere mi dimisión? —preguntó John, glacial.
—¡Lárguese!
—¿Con mi empleo o sin él?
—Con su empleo. —Su rostro era la viva imagen del odio.
Susan había organizado una cena en su apartamento y se había tomado grandes molestias. Nunca, en su opinión, había estado más seductora, y nunca pensó en lo importante que era alejar a John, por lo menos un poquito, de su total concentración mental. Con un esfuerzo por animar la ocasión, exclamó:
—Después de todo, celebramos los últimos nueve días de bendita soltería.
—Estamos celebrando más que eso —dijo John, sombrío—. Han pasado sólo cuatro días desde que me inyectaron el desinhibidor y ya he podido poner a Ross en su sitio. Nunca más volverá a molestarme.
—Por lo visto, cada uno tenemos nuestra propia noción del sentimiento —musitó Susan—. Cuéntame los detalles de tu tierno recuerdo.
John se lo contó con precisión, repitiendo la conversación que tuvieron palabra por palabra y sin la menor vacilación.
Susan escuchó impertérrita sin participar en el creciente triunfo que se percibía en la voz de John. Luego, preguntó:
—¿Cómo te enteraste de lo de Ross?
—No hay secretos, Sue. Las cosas parecen secretas porque la gente no recuerda. Si puedes acordarte de una observación, de un comentario, de una palabra suelta que te dicen o que oyes y las consideras en conjunto, averiguas que cada persona se descubre fatalmente. Puedes recoger significados que, en estos días de computarización, te llevan directamente a los oportunos archivos. Puede hacerse. Puedo hacerlo. Lo he hecho en el caso de Ross. Puedo hacerlo en el caso de todos con los que estoy asociado.
—También puedes enfurecerles.
—Enfurecí a Ross. Puedes creerlo.
—¿Lo crees prudente?
—¿Qué puede hacerme? Le tengo amarrado.
—Tiene suficiente fuerza en los círculos superiores…
—No por mucho tiempo. Tengo una conferencia organizada para mañana a las dos de la tarde con el viejo Prescott y su apestoso cigarro, y de paso me desharé de Ross.
—¿No crees que vas demasiado de prisa?
—¿Demasiado de prisa? Ni siquiera he empezado. Prescott no es más que un peldaño. «Quantum Pharmaceuticals» es otro peldaño.
—Es demasiado rápido, Johnny, necesitas a alguien que te dirija. Necesitas…
—No necesito nada. Con lo que tengo —y señaló su sien— no hay nada ni nadie que pueda detenerme.
—Bueno, mira, no discutamos esto. Tenemos otros planes que discutir.
—¿Planes?
—Sí, los nuestros. Nos vamos a casar dentro de nueve días. Seguro —y cargó la ironía— que no has vuelto a los tristes días en que se te olvidaban las cosas.
—Me acuerdo de la boda —contestó John, picado—, pero de momento tengo que reorganizar «Quantum». En verdad, he estado pensando seriamente en posponer la boda hasta que tenga las cosas atadas y bien atadas.
—¡Oh! ¿Y cuándo será eso?
—Es difícil decirlo. No mucho, a la vista de cómo lo estoy llevando. Un mes o dos, supongo. A menos que —y se permitió cierto sarcasmo— creas que es moverme demasiado de prisa.
Susan respiraba con dificultad.
—¿Entraba en tus planes consultarme el asunto?
John alzó las cejas.
—¿Hubiera sido necesario? ¿Qué problema hay? Seguro que te das cuenta de lo que pasa. No podemos interrumpir y perder impulso. Oye, ¿sabías que soy un as de la matemática? Puedo multiplicar y dividir tan de prisa como un ordenador porque en un momento de mi vida me tropecé con la aritmética y puedo recordar las respuestas. Leí una tabla de raíces cuadradas y puedo…
Susan no pudo más y gritó:
—Por el amor de Dios, Johnny, eres como un niño con un juguete nuevo. Has perdido toda perspectiva. El recuerdo inmediato no vale para nada, sino para hacer trucos. No te da ni una pizca más de inteligencia ni más sensatez, ni más juicio. Eres tan peligroso estando cerca como un niño con una granada cargada. Necesitas que alguien inteligente se ocupe de ti.
—¡Ah!, ¿sí? A mí me parece que voy consiguiendo lo que me propongo.
—¿De veras? ¿No es cierto que también te propones tenerme?
—¿Cómo?
—Sigue, Johnny. Quieres tenerme. Adelante, alarga la mano y cógeme. Ejercita la admirable memoria que tienes. Recuerda quién soy, lo que soy, lo que podemos hacer, el calor, el afecto, el sentimiento.
John, con la frente todavía arrugada de incertidumbre, tendió los brazos a Susan.
Ella los esquivó.
—Pero ni me tienes, ni sabes nada de mí. No puedes recordarme en tus brazos; tendrías que llevarme a ellos con amor. Lo malo de ti es que no tienes la sensatez de hacerlo y te falta la inteligencia para establecer prioridades razonables. Toma, llévate esto y márchate de mí apartamento antes de que te pegue con algo mucho más pesado.
John se agachó para recoger el anillo de compromiso.
—Susan..
—He dicho que te vayas. La sociedad Johnny & Sue ha quedado disuelta.
Al ver su rostro airado, John dio mansamente la vuelta y se marchó.
Cuando llegó a «Quantum» a la mañana siguiente, Anderson estaba esperándole con una expresión de angustiosa impaciencia en el rostro.
—Mr. Heath —dijo, sonriendo al levantarse.
—¿Qué desea? —preguntó John.
—Deduzco que estamos en privado aquí.
—Que yo sepa, no han puesto micrófonos.
—Tiene que pasar a vernos mañana por la mañana para examinarle. Es domingo, ¿se acuerda?
—Naturalmente que me acuerdo. Soy incapaz de no recordar. Pero también soy capaz de cambiar de idea. ¿Por qué necesita examinarme?
—¿Por qué no, señor? Por lo que Kupfer y yo hemos oído, el tratamiento ha funcionado espléndidamente. En verdad, no queremos esperar al domingo. Si pudiera venir conmigo hoy…, ahora, mejor dicho, significaría mucho para nosotros, para «Quantum» y, naturalmente, para la Humanidad.
—Debieron retenerme cuando me tenían en sus manos —protestó John, tajante—. Me devolvieron a mi trabajo, permitiéndome vivir y trabajar sin vigilancia para poder probarme en condiciones normales y obtener una idea más fidedigna de cómo se desenvolverían las cosas. Para mí era un riesgo mayor, pero esto les tenía sin cuidado, ¿verdad?
—Mr. Heath, no lo pensamos así. Nosotros…
—No me cuente más. Recuerdo hasta la última palabra que usted y Kupfer me dijeron el domingo pasado y está clarísimo que eso era lo que pensaban. Así que si acepté el riesgo, acepto los beneficios. No tengo la menor intención de presentarme como si fuera un monstruo bioquímico que ha logrado su habilidad gracias a la aguja hipodérmica. Ni quiero a otro, como yo, deambulando por ahí. Desde ahora tengo un monopolio y pienso servirme de él. Cuando esté dispuesto, y no antes, querré cooperar con ustedes y beneficiar a la Humanidad. Pero recuerde que soy yo el que sabrá el momento en que esté dispuesto, no usted. Así que no me visite; iré yo a visitarle.
Anderson consiguió sonreír.
—La verdad, Mr. Heath, ¿cómo puede impedir que nos comuniquemos? Los que le han tratado esta semana no tendrán dificultad en reconocer el cambio operado en usted y atestiguar al efecto.
—¿Realmente? Óigame, Anderson, escúcheme atentamente y hágalo sin esa mueca diabólica en su rostro, me irrita. Le he dicho que recuerdo cada palabra que usted y Kupfer pronunciaron. Recuerdo cada matiz de expresión, cada mirada de soslayo. Todo ello decía montones de cosas. Aprendí lo bastante para cotejar las bajas de enfermedad con la idea que yo tenía de lo que estaba buscando. Parece que yo no fui el único empleado de «Quantum» con el que probaron el desinhibidor.
—Tonterías —dijo Anderson, esta vez sin sonreír.
—Sabe que no lo son y sabe que puedo demostrarlo. Conozco los nombres de los hombres involucrados, uno de ellos era una mujer, y los hospitales en que los trataron y la falsa historia que les montaron. Puesto que no me advirtió de todo esto cuando me utilizó como su cuarto animal experimental de dos patas, no le debo más que una temporada en la cárcel.
—No quiero discutir este asunto. Déjeme que le diga una cosa. El tratamiento perderá su efecto, Heath. No conservará siempre su memoria. Tendrá que volver para proseguir el tratamiento, y tenga la seguridad de que será bajo mis condiciones.
—¡Bobadas! —exclamó John—. No supondrá que no haya investigado sus informes…, por lo menos los que no ha mantenido secretos. Y ya tengo cierta noción de lo que ha mantenido secreto. En ciertos casos el tratamiento dura más que en otros. Invariablemente dura más cuanto más efectivo resulta. En mi caso, el tratamiento ha sido extraordinariamente efectivo y durará un tiempo considerable. Para cuando tenga que volver a verle, si llego a tener que hacerlo, será en una situación en que cualquier fallo en cooperar, por su parte, será fatal para ustedes. Ni siquiera lo imagine.
—Especie de desagradecido…
—Déjeme en paz —advirtió John, fastidiado—. No tengo tiempo para oír sus patrañas. Váyase. Tengo mucho que hacer.
Eran las dos y media de la tarde cuando John entró en el despacho de Prescott, indiferente por primera vez al olor de su puro. Sabía que no pasaría mucho antes de que Prescott eligiera entre sus puros y su puesto.
Con Prescott estaban Arnold Gluck y Lewis Randall, así que a John le cupo el sombrío placer de saber que se enfrentaba con los tres hombres más importantes de la sección.
Prescott apoyó su puro en un cenicero y dijo:
—Ross me ha pedido que le conceda media hora, y esto es todo lo que le daré. Usted es el de los trucos de memoria, ¿no?
—Mi nombre es John Heath, señor, y me propongo presentarle una racionalización de funcionamiento de la compañía; algo que le hará utilizar al máximo la época de la comunicación electrónica y los ordenadores, y pondrá los cimientos de ulteriores modificaciones a medida que la tecnología vaya mejorando.
Los tres hombres se miraron.
Gluck, cuyo rostro curtido tenía el color del cuero, dijo:
—¿Es usted un experto en dirección de empresas?
—No tengo que serlo, señor. Llevo aquí seis años y recuerdo hasta el último detalle los procedimientos en cada transacción en la que me he visto inmerso. Eso quiere decir que el patrón de dichas transacciones está claro para mí y sus imperfecciones, obvias. Uno puede ver hacia dónde se enfoca y por dónde lo hace malgastando y sin eficiencia. Si me escucha, se lo explicaré. Le resultará fácil de comprender.
Randall, cuyo pelo rojo y su cara pecosa le hacían parecer más joven de lo que era, observó con ironía:
—Cuento con que sea muy fácil, porque tenemos problemas con los conceptos difíciles.
—No le costará —le aseguró John.
—Y no conseguirá ni un segundo más de veintiún minutos —dijo Prescott, mirando su reloj.
—No necesito más. Lo tengo en un diagrama y puedo hablar rápidamente.
La explicación duró quince minutos y los tres gerentes se mantuvieron sorprendentemente silenciosos durante este tiempo.
Finalmente, Gluck, con una mirada hostil en sus ojillos, dijo:
—Parece como si estuviera diciéndonos que podemos arreglarnos con la mitad del personal que empleamos hoy en día.
—Con menos de la mitad —le aseguró fríamente John— y más eficientes. No podemos despedir al personal ordinario por causa de los sindicatos, aunque podemos deshacernos provechosamente de ellos. Los gerentes no están protegidos y, por tanto, pueden ser despedidos. Recibirán pensiones si tienen edad suficiente o encontrarán nuevos empleos si son jóvenes. Nuestros únicos pensamientos deben ser para «Quantum».
Prescott, que había mantenido un silencio tenso, chupó furiosamente su apestoso cigarro y repuso:
—Semejantes cambios deben ser cuidadosamente estudiados y puestos en práctica con suma cautela. Lo que parece lógico sobre el papel, puede fallar en la ecuación humana.
—Prescott —insistió John—, si esta reorganización no se ha aceptado en el curso de una semana, y si no se me coloca al frente de dicha reorganización, dimitiré. No me costará encontrar otro empleo en una compañía menos importante donde este plan se ponga en práctica con mayor facilidad. Empezando con poco personal, puedo extenderme tanto en cantidad como en eficiencia sin contratar más gente y, dentro de un año, llevaré a «Quantum» a la bancarrota. Me divertirá hacerlo si se me empuja a ello, así que reflexionen. Mi media hora ha terminado. Adiós, caballeros.
Y se marchó.
Prescott le siguió con la mirada y, con expresión glacial y calculadora, dijo a los otros dos:
—Creo que se propone hacer lo que dice, y que conoce cada faceta de nuestras operaciones mejor que nosotros. No podemos dejar que se marche.
—¿Quiere decir que debemos aceptar su plan? —preguntó Randall, escandalizado.
—No he dicho tal cosa. Váyanse ustedes y recuerden que todo esto es confidencial.
—Tengo la impresión —repuso Gluck— de que, si no hacemos algo, los tres nos vamos a encontrar de patitas en la calle antes de un mes.
—Posiblemente —asintió Prescott—, así que vamos a hacer algo.
—¿Qué?
—Si no lo sabe, no le hará daño. Déjenmelo a mí. Olvídense, ahora, y pasen un buen fin de semana.
Cuando se marcharon, reflexionó un instante, masticando rabiosamente el puro. Luego cogió el teléfono y marcó una extensión:
—Aquí, Prescott. Le quiero en mi despacho el lunes a primera hora. ¿Entendido?
Anderson aparecía desgreñado. Había tenido un mal fin de semana. Prescott, que lo había tenido peor, le dijo con malevolencia:
—Usted y Kupfer otra vez a las andadas, ¿verdad?
—Es mejor no discutir esto, Mr. Prescott —dijo Anderson con dulzura—. Recuerde que llegamos a un acuerdo sobre que, en determinados aspectos de la investigación, había que establecer cierta distancia. Íbamos a aceptar el riesgo o la gloria, y «Quantum» participaría de lo último y no de lo primero.
—Y su sueldo se doblaría con la garantía de que todos los desembolsos legales serian responsabilidad de «Quantum», no lo olvide. Ese hombre, John Heath, fue tratado por usted y por Kupfer, ¿no es cierto? Venga, hombre; es inconfundible. Es inútil disimularlo.
—Pues, sí.
—Y fueron tan listos, que nos soltaron… esa tarántula.
—No podíamos imaginar que ocurriera así. Al no caer en shock instantáneamente, pensamos que era nuestra primera oportunidad de probar el proceso en la casa. Pensamos que se derrumbaría o que pasaría el efecto después de dos o tres días.
—Si no estuviera tan bien protegido —barbotó Prescott—, no me hubiera olvidado de todo y habría adivinado lo ocurrido cuando ese sinvergüenza me soltó el truco del ordenador y dio los detalles de la correspondencia, que no tenía por qué recordar. Está bien, ya sabemos por lo menos dónde estamos ahora. Tiene a la compañía comprometida con un nuevo plan de operaciones que no debemos permitirle poner en práctica. Tampoco podemos permitirle que se despida.
—Considerando la capacidad de Heath para recordar y sintetizar, es posible que su plan de operaciones pueda ser muy bueno.
—No me importa que lo sea. El sinvergüenza anda tras mi puesto y quién sabe qué más, y tenemos que deshacernos de él.
—¿Qué quiere decir con deshacernos? Puede ser de vital importancia para el proyecto cerebro químico.
—Olvídelo. Es un desastre. Están creando a un súper Hitler.
Realmente angustiado, Anderson insinuó a media voz:
—El efecto pasará.
—¿Sí? ¿Cuándo?
—En este momento no puedo estar seguro.
—Entonces no puedo correr riesgos. Tenemos que prepararnos y hacerlo mañana, como muy tarde. No podemos esperar más.
John estaba de inmejorable buen humor. La forma en que Ross le evitaba siempre que podía y le hablaba con deferencia cuando tenía que hacerlo, afectaba a todos los empleados. Había un cambio extraño y radical en el orden de precedencia.
John no podía negar que le gustaba. Se regocijaba en ello. La marea iba moviéndose con fuerza y a una velocidad increíble. Hacía solamente nueve días de la inyección del desinhibidor y cada paso había sido hacia delante.
Bueno, no del todo, estaba la rabieta de Susan contra él, pero podría arreglarlo más tarde. Cuando le demostrara a la altura a que llegaría en otros nueve días, o en noventa…
Levantó la vista. Ross estaba ante él esperando llamarle la atención, pero sin hacer nada que pudiera atraerla, excepto un ligero carraspeo. John giró su sillón y alargó los pies ante él en actitud relajada y preguntó:
—¿Qué hay, Ross?
—Me gustaría que pasara a mi despacho, Heath —le dijo con cuidado—. Ha surgido algo importante y, francamente, usted es el único que puede arreglarlo.
John, despacio, se puso en pie.
—Bien. ¿Qué es ello?
Ross miró en silencio a la gran oficina, en la que por lo menos cinco hombres podían oírlos. Después, miró a la puerta de su despacho y alargó el brazo, en actitud de invitarle a pasar.
John titubeó, pero durante años la autoridad de Ross sobre él había sido indiscutible, y en este momento reaccionó a la costumbre.
Ross, cortésmente, mantuvo la puerta abierta para John, luego entró él y cerró con llave disimuladamente, apoyándose en ella. Anderson apareció del otro lado de la librería. John preguntó vivamente:
—¿Qué es todo esto?
—Nada, en absoluto, Heath. —Y la sonrisa de Ross se transformó en una mueca astuta—. Solamente vamos a ayudarle a salir de su anormal estado y volverle a la normalidad. No se mueva, Heath.
Anderson tenía la aguja hipodérmica en la mano:
—Por favor, Heath, no se debata. No queremos hacerle daño.
—Y sí grito… —empezó John.
—Si hace cualquier ruido —anunció Ross—, le cogeré por el cuello hasta que se le salten los ojos. Y me encantará hacérselo. Así que, por favor, grite.
—Tengo los datos sobre ustedes en una caja fuerte. Cualquier cosa que me ocurra…
—Mr. Heath —le aseguró Anderson—, no va a ocurrirle nada. Algo va a desocurrirle. Volveremos a ponerle donde estaba antes. Iba a ocurrirle de todos modos, pero se lo adelantaremos un poco.
—Ahora, voy a sujetarle, Heath —advirtió Ross—, y no se mueva, porque si lo hace turbará a nuestro amigo de la jeringa, podría resbalar, ponerle más de la dosis calculada, y acabaría sin poder recordar nada nunca más.
Heath retrocedía, jadeante.
—Esto es lo que se proponen. Creen que así estarán a salvo. Si me olvido de ustedes, de toda la información, de todo lo almacenado. Pero…
—No vamos a hacerle daño, Heath —le prometió Anderson.
John tenía la frente brillante de sudor. Se sintió como paralizado. Con voz sorda y con un terror que solamente podía sentir ante la posibilidad que sólo él recordaba perfectamente:
—¡Un amnésico! —exclamó.
—Así no recordará ni siquiera esto —dijo Ross—. Adelante, Anderson.
—Bien —murmuró Anderson, resignado—. Estoy destruyendo un perfecto sujeto de prueba. —Levantó el brazo fláccido de John y preparó la inyección hipodérmica.
Se oyeron unos golpes en la puerta. Una voz clara llamó:
—¡John!
Anderson se quedó automáticamente helado, levantó la vista, inquisitivo, y Ross se volvió a mirar hacia la puerta. Ahora ordenó en un murmullo autoritario:
—Pínchele de una vez, doctor.
La voz volvió a repetir:
—Johnny, sé que estás ahí. He llamado a la Policía. Están en camino.
Ross volvió a insistir:
—Adelante. Está mintiendo. Y, por si llegan, ya habrá terminado. ¿Quién puede probar algo?
Pero Anderson movió la cabeza vigorosamente.
—Es su novia. Sabe que le inyectamos. Estaba con nosotros.
—¡Imbécil!
Se oyó el ruido de un puntapié contra la puerta y luego la voz se oyó apagada, sorda:
—Soltadme. ¡Tienen a.…, soltadme!
—Si ella le pinchara, sería el único medio de que él accediera —observó Anderson—. Además, creo que ya no tenemos que hacer nada. Mírelo.
John se había desplomado en una esquina, con los ojos vidriosos y en un claro estado de inconsciencia. Anderson añadió:
—Estaba aterrorizado y eso podía provocar un shock que desbarataría la memoria en circunstancias normales. Creo que el desinhibidor ha sido eliminado. Déjela entrar y deje que hable conmigo.
Susan, muy pálida, estaba sentada y su brazo, protector, rodeaba los hombros de su ex novio.
—¿Qué ha ocurrido?
—¿Recuerda la inyección de…?
—Sí, sí, pero, ¿qué ha ocurrido?
—Estaba previsto que anteayer, domingo, viniera a nuestro despacho para volver a examinarle. No se presentó. Estábamos preocupados por los informes de sus superiores, que eran alarmantes. Se estaba volviendo arrogante, megalómano, irascible…, tal vez usted también se dio cuenta. Veo que no lleva la sortija de compromiso.
—Es que…, nos peleamos —dijo Susan.
—Entonces, lo comprende. Estaba, bueno…, si hubiera sido un aparato, diríamos que su motor se recalienta a medida que funciona más de prisa. Esta mañana pareció absolutamente esencial que le tratáramos. Le convencimos de que viniera aquí, cerramos la puerta con llave y…
—Le inyectaron algo mientras yo gritaba y pataleaba fuera.
—En absoluto —negó Anderson—. Queríamos utilizar un sedante, pero ya era tarde. Ha sufrido lo que puedo calificar de derrumbamiento. Puede buscar marcas de inyección en su cuerpo, que, como novia suya, lo hará sin el menor embarazo, y no encontrará ninguna.
—Ya lo veré. ¿Y qué pasará ahora? —preguntó Susan.
—Estoy seguro de que se recuperará. Volverá a ser como antes.
—¿Promedio medio?
—No tendrá una memoria perfecta, pero hasta hace diez días tampoco la tenía. Naturalmente, la casa le dará de baja indefinidamente, y le pagará el sueldo íntegro. Si precisara tratamiento médico, se le pagarán todos los gastos. Cuando se sienta bien del todo, puede volver al trabajo activo.
—¿Sí? Quiero todo esto por escrito antes de que termine el día, o mañana traeré a mi abogado.
—Pero, Miss Collins —protestó Anderson—, usted sabe que Mr. Heath se ofreció voluntario. Usted también lo aceptó.
—Pienso que usted sabe que no se nos dijo toda la verdad y que no le interesa una investigación. Preocúpese de que lo que me ha dicho nos lo den por escrito.
—Y usted, a su vez, tendrá que firmar una declaración de que nos exime de toda responsabilidad de cualquier desgracia sufrida por su novio.
—Posiblemente. Pero primero quiero ver qué clase de desgracia puede ser. ¿Puedes andar, Johnny?
Johnny movió afirmativamente la cabeza y dijo con voz apagada:
—Sí, Sue.
—Entonces, vámonos.
John tuvo que comerse una tortilla y beber una buena taza de café antes de que Susan le permitiera discutir. Entonces, preguntó:
—Lo que no comprendo es cómo estabas allí.
—Digamos que por intuición femenina.
—Digamos que por inteligencia de Susan.
—Está bien. Digámoslo. Cuando te tiré el anillo a la cabeza me compadecí, me lamenté y, después de que se me pasara, experimenté una terrible sensación de pérdida porque, por raro que pueda parecer, a una medianía, te quiero mucho.
—Perdóname, Sue —musitó John, abrumado.
—Por supuesto, pero, cielos, estabas insoportable. Entonces empecé a pensar que si amándome conseguías ponerme tan furiosa, qué estarías haciendo a tus compañeros de trabajo. Cuanto más lo pensaba, más creía que sentirían un incontenible impulso de matarte. Pero, bueno, no me interpretes mal, admito que merecías la muerte; pero solamente a mis manos. Ni soñar en permitir que lo hiciera nadie más. No sabía nada de ti…
—Lo sé, Sue. Tenía planes y no disponía de tiempo…
—Querías hacerlo todo en dos semanas, lo sé, idiota. Pero esta mañana no pude soportarlo más. Vine a ver cómo estabas y te encontré tras una puerta cerrada con llave.
John se estremeció.
—Nunca imaginé que disfrutaría con tus patadas y tus gritos, pero así fue. Les detuviste.
—¿Te molestará hablar de ello?
—Creo que no. Estoy bien.
—¿Qué te estaban haciendo?
—Se disponían a re inhibirme. Temí que me inyectaran una sobredosis y me dejaran amnésico.
—¿Por qué?
—Porque sabían que les tenía hundidos. Podía hundirles a ellos y a la compañía.
—¿Podías hacerlo?
—Absolutamente.
—Pero no llegaron a inyectarte, ¿verdad? ¿O fue otra de las mentiras de Anderson? ¿Podías hacerlo?
—No soy amnésico.
—Bien, lamento parecerte una doncella victoriana, pero confío en que hayas aprendido la lección.
—Si lo que quieres decir es si me doy cuenta de que tenías razón, así es.
—Entonces, déjame que te sermonee un minuto para que no vuelvas a olvidarte. Te lanzaste a cambiar las cosas demasiado de prisa, demasiado abiertamente y sin tener en cuenta para nada la posible reacción violenta de los otros. Tú lo recordabas todo, pero lo confundiste con la inteligencia. Si hubieras tenido a alguien realmente inteligente para guiarte…
—Te necesitaba, Sue.
—Pero ya me tienes, Johnny.
—¿Qué haremos ahora, Sue?
—Primero conseguir el papel de «Quantum» y, como estás bien, les firmaremos su documento. Segundo, nos casaremos el sábado, tal como habíamos planeado en un principio. Tercero, ya veremos…, pero, ¿Johnny?
—¿Qué?
—¿Estás bien del todo?
—No podría estar mejor, Sue. Ahora que estamos juntos, todo irá bien.
No fue una boda fastuosa. Menos solemne de lo que habían planeado en principio y con menos invitados. Por ejemplo, no había nadie de «Quantum». Susan había declarado, con toda firmeza, que sería una mala idea.
Un vecino de Susan había traído una cámara de vídeo para grabar la ceremonia, algo que a John le parecía el colmo de lo cursi, pero que Susan había deseado.
De pronto el vecino le dijo con gesto trágico:
—No puedo lograr que la maldita cámara funcione. Se supone que iban a darme una en perfecto estado. Tendré que hacer una llamada. —Y se apresuró a bajar la escalera para hacer la llamada desde la cabina telefónica de la entrada de la capilla.
John se acercó a mirar cuidadosamente la cámara. Sobre una mesita había un folleto de instrucciones. Lo cogió y lo hojeó con moderada velocidad, después lo volvió a dejar. Miró a su alrededor, pero todo el mundo estaba ocupado. Nadie parecía fijarse en él.
Hizo deslizarse el panel de atrás, a un lado, disimuladamente, y miró dentro. Después se alejó y miró pensativo a la pared de enfrente. Siguió mirando distraído mientras su mano derecha se metía subrepticiamente en el mecanismo y hacia un rápido ajuste. Después de un corto intervalo, volvió a deslizar el panel y tocó un botón.
Llegó el vecino con aspecto exasperado.
—¿Cómo voy a seguir unas instrucciones que no tienen pies ni cabeza? —Frunció el ceño. Luego, dijo—: Curioso. Funciona. A lo mejor no estaba estropeada.
—Puede besar a la novia —dijo el sacerdote, amablemente, y John tomó a Susan en sus brazos y obedeció la orden con entusiasmo.
Susan murmuró sin casi mover los labios:
—¿Arreglaste la cámara? ¿Por qué? En un murmullo, respondió John:
—Lo quería todo perfecto para la boda.
Le reconvino Susan:
—Querías presumir.
Se separaron, se miraron con ojos empañados de emoción, se abrazaron de nuevo mientras el reducido grupo de invitados se impacientaba.
—Si lo vuelves a hacer —musitó Susan—, te arrancaré la piel a tiras. Mientras nadie sepa que todavía recuerdas, nadie podrá detenerte. Seremos los amos de todo dentro de un año si sigues bien las instrucciones.
Sí, amor mío —murmuró John, humildemente.