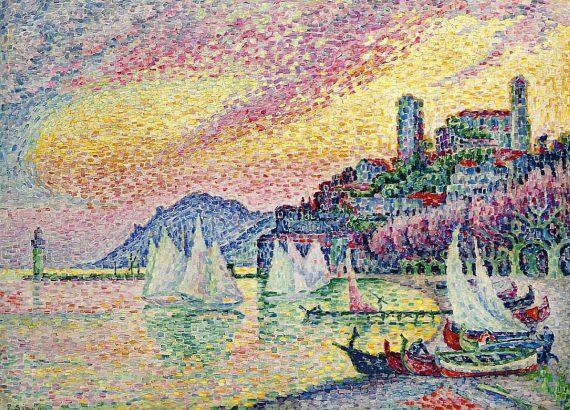El perro de ella, De Tobias Wolff

Grace y John, al principio paseaban a Victor por la playa casi todos los domingos. Luego un chow-chow mordió a un niño y el Departamento de Parques limitó los perros al cenagal que se ubicaba detrás de las dunas. Grace llevó a Victor allí durante años, y después de que muriera ella, John lo llevaba allí para mantener la costumbre, aunque no le gustaba nada hacerlo. El empapado sendero estaba bordeado de zumaques venenosos. Unos monótonos terrenos llanos cenagosos rotos por manchas de matorrales. Las dunas protegían de la brisa del mar y el aire que quedaba estancado, resultaba apestoso y estaba lleno de insectos.
Pero Victor adquiría vida allí a pesar de sí mismo. En casa dormía y sufría, pero la pena no suprimía el olor a gamo y puercoespín, a conejos, ratas y a los pequeños zorros grises que se las comían. Los perros debían ir con correa para proteger la vida salvaje, pero Grace siempre había dejado a Victor suelto para que siguiera su olfato, y John no podía dejar que ahora fuese sujeto con la correa. En cualquier caso, Victor era demasiado ruidoso y ya no veía demasiado bien para cazar nada; si apreciaba algún movimiento en la maleza se echaba hacia delante y hasta, quizá, solo para conservar su dignidad, alzaba una pata —¡Vamos! ¡Ahí lo tienes! ¡A él! — y entonces volvía a olfatear las cosas. John no lo apuraba. Se detenía, apartando los mosquitos y moscas que se arremolinaban en torno a su cabeza, hasta que el matiz de una nueva fragancia empujaba a Victor a seguir por el sendero.
A Victor le atraían los manjares evidentes —cuerpos de animales en putrefacción, las regurgitaciones de halcones y lechuzas—, pero también podía atraerle una mata que no parecía distinta a la que tenía al lado.
Una húmeda mañana tenía el hocico hundido en la hierba pantanosa cuando John vio surgir un perro entre la neblina que colgaba baja sobre el sendero. Era un perro de pecho fuerte y poderoso con el pelo corto manchado y un chato hocico rosa, dos veces del tamaño de Victor, tan grande como un labrador pero de una raza que John no conocía. Cuando echó la vista encima de Victor se detuvo un momento, luego avanzó con las patas rígidas.
—¡Fuera! —gritó John, y dio una palmada.
Victor alzó la vista de la hierba. Cuando se le acercó el perro dio un paso en su dirección, con la cabeza estirada hacia delante, parpadeando como un topo. ¿Oiga? ¿Oiga? ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien?
John lo agarró por el collar.
—¡Largo! —dijo—. Vete. El perro siguió acercándose. —¡Fuera! —volvió a gritar John. Pero el perro siguió, ahora más despacio, casi disimulando, con una decisión imperturbable. Mantenía sus ojos amarillentos fijos en Victor e ignoraba a John por completo. John dio un paso delante de Victor, para interponerse en la mirada del perro y obligarlo a que le prestase atención, pero el animal dejó el sendero y se puso a rodearlo, con los ojos todavía fijos en Victor. John se movió para situarse entre ellos. Adelantó la mano libre, con la palma delante del perro. Victor protestó y tiró todavía más de su collar. El perro se acercó más. Demasiado cerca, demasiado decidido, aquello parecía encajar. John se agachó y agarró a Victor, levantándolo y dando la espalda al perro. Raramente tenía ocasión de levantar a Victor y siempre le sorprendía su ligereza. Victor se quedó quieto durante un momento, luego empezó a revolverse mientras el perro daba un rodeo para hacerles frente.
—Vete, cabrón —exclamó John.
—¡Bella! ¡Ven aquí, Bella! —una voz masculina: aguda, nasal. John alzó la vista hacia el sendero y lo vio venir; cabeza afeitada, lentes de sol con patillas anchas, brazos al aire asomando de un chaleco de cuero. Se estaba tomando su tiempo. El perro seguía dando vueltas en torno a John. Victor se quejaba, retorciéndose impaciente. Bájame, bájame.
—Aleje a ese perro de nosotros —dijo John.
—¿Bella? No le hará daño.
—Si toca a mi perro, lo mato.
—Quieto, Bella.
El hombre avanzó sin prisa por detrás del perro y sacó una correa del bolsillo de atrás. Intentó agarrar al perro, pero este lo esquivó y volvió a ponerse delante de John, sin perder de vista a Victor.
—¡Vergüenza debería darte, Bella! ¡Qué vergüenza! Ven aquí… ¡inmediatamente! —el hombre se puso en jarras y clavó la vista en el perro. Tenía los brazos gruesos y cubiertos de tatuajes, y le salían más tatuajes por el cuello, como lianas. El pecho lo llevaba al aire y estaba pálido bajo el chaleco. Gotas de sudor le brillaban en la coronilla.
—Tenga controlado a ese perro —dijo John. Se dio vuelta de nuevo, con Victor todavía moviéndose nervioso en sus brazos, el perro siguiéndolo.
—Solo quiere hacer amigos —dijo el hombre. Esperó hasta que la órbita del perro se lo acercara, entonces se abalanzó sobre él y lo agarró por el collar—. Muy malo, Bella —dijo, haciendo resonar la correa—. Tienes que ser amigo de todo el mundo, ¿no?
John bajó a Victor y le puso la correa e hizo que se alejase un poco. Las manos le temblaban.
—Ese perro es un peligro —dijo—. Bella. Por Dios.
—Significa “guapo”.
—No, en realidad significa “guapa”. Como una chica.
El hombre miró a John a través de sus enormes lentes de sol negros. ¿Cómo podía ver con ellas? Aquello ponía nervioso, como la exhibición de sus brazos musculosos, ilustrados.
—Yo creía que significaba “guapo” —dijo.
—Bueno, pues no. La terminación es femenina.
—¿Qué es usted, profesor o algo?
De pronto el perro dio un tirón de su correa.
—Nos vamos —dijo John—. Mantenga al perro lejos de nosotros.
—¿Entonces es usted profesor?
—No —mintió John—. Soy abogado.
—No debería haber dicho eso de que mataría a Bella. Puedo demandarlo por eso, ¿verdad?
—En realidad, no.
—Está bien. Pero, con todo, no tendría que ser tan agresivo. ¿No lleva encima una tarjeta? A un amigo mío, Steven Spielberg le ha copiado un guion de arriba abajo.
—Yo no me dedico a ese tipo de casos.
—Debería hablar con él. Sabe, ¿El día D? ¿Con todos esos chicos en la playa? Exacto a como lo describió mi amigo. Exacto.
—El día D fue algo que pasó —dijo John—. Su amigo no lo inventó.
—Claro, no hay duda. Pero a pesar de eso.
—De todos modos, esa película ya tiene años.
—¿Está diciendo que hay limitaciones temporales?
Sonaron estridentes las primeras notas del Himno a la alegría.
—Espere —le dijo el hombre. Sacó un teléfono celular del bolsillo y dijo—: Oye, ya te llamaré yo después, ahora estoy recibiendo una especie de consejos legales.
—¡No! —dijo John—. No, puede hablar ahora. Pero no deje suelto a Bella, ¿de acuerdo?
El hombre alzó el pulgar y John hizo que Victor se alejase hacia la neblina de la que habían salido los otros dos. Notó inmediatamente la piel húmeda. Los bichos zumbaban en torno a sus orejas. Todavía temblaba.
Victor se detuvo a olisquear unos excrementos, luego alzó la vista hacia John. Mi salvador. Supongo que debería jadear de gratitud. Lamerte la mano.
No es necesario.
¿Cómo dijiste? “Lo mataré si toca a mi perro”. ¡Qué devoción! Casi canina. Victor terminó e hizo como que se limpiaba algo de porquería. Alzó la cabeza y comprobó el aire como un experto antes de seguir por el sendero, meneando el rabo. Podría habérmelas arreglado yo solo.
A lo mejor sí.
Él no iba a hacer nada. De todos modos, ¿desde cuándo te importa? Yo nunca te he importado nada. Si no hubiera sido por Grace, aquellos tipos de la perrera me habrían matado.
No es que no me importaras… tú en concreto. Solo que no estaba preparado para un perro.
Supongo que no. El modo en que me tratabas cuando Grace me trajo a casa. Qué engreído.
Lo sé.
Y tus condiciones para que me quedara. Yo era el perro de ella. Toda la comida, todos los paseos, la recogida de cacas, baños, visitas al veterinario, tratos con la residencia canina cuando se iban de la ciudad… responsabilidad de ella.
Lo sé.
El perro de ella, cuestión de ella mantenerme fuera del cuarto de estar, fuera del estudio, que no estuviera encima del sofá, la cama, la alfombra persa. Nada de ladrar, ni siquiera cuando alguien pasaba justo por delante de la casa… ¡cuando aparecía en la puerta!
Lo sé, lo sé.
Y cuando me echaron de la playa, ¿te acuerdas de eso? No hubo modo de que tú dejaras de volver allí. No, Grace tuvo que llevarme de paseo por el pantano mientras tú paseabas junto al mar. Espero que te hayas divertido.
No me divertía. Me sentía mezquino y estúpido.
¡Pero te saliste con la tuya! El perro de ella, responsabilidad de ella. Dejaste que me paseara bajo la lluvia una vez que estaba resfriada.
Grace insistió.
Entonces deberías haber insistido más tú.
Sí. Es lo que también pienso yo, ahora.
¡La echo de menos! ¡La echo de menos! ¡Echo de menos a mi Grace!
Lo mismo me pasa a mí.
No como yo. ¿Le ladré alguna vez?
No.
Tú sí.
Y ella me respondió ladrando. A veces no estábamos de acuerdo. A todas las parejas les pasa.
No a Grace y Victor. Grace y Victor nunca estaban en desacuerdo. ¿La ignoraba yo?
No.
Tú sí que la ignorabas a ella. Te llamaba y seguías leyendo el periódico, o viendo la tele, y hacías como que no la oías. ¿Tenía que llamarme a mí dos veces? ¡No! Una vez, y yo estaba allí, mirándola, dispuesto a lo que fuera. ¿Quise alguna vez a otra ama?
No.
Tú sí. Mirabas a las chicas en el parque, en la playa, cuando pasaban en otros coches.
Los hombres hacen esas cosas. Eso no significa que quisiera a alguien aparte de Grace.
Sí, quisiste a alguien.
A lo mejor durante una hora. Una noche. No más.
Entonces yo la quise más que tú. La quería con todo mi corazón.
No tenías elección. Tú no puedes ser egoísta. Pero los hombres… Extraña que nos olvidemos de nosotros mismos lo suficiente para comprar una tarjeta de cumpleaños. En cuanto a querer… podemos querer, pero siempre estamos olvidando.
Yo no olvido, ni una vez.
Eso es verdad. Pero luego uno olvida que ha olvidado. Nunca sabrás lo que se siente al volver a casa después de haber andado por ahí. Sin el olvido estamos perdidos. No nos bastamos a nosotros mismos. No podemos volver a lo de antes.
Yo nunca me fui por ahí.
No. Tú eres un buen perro. Siempre estabas allí.
Victor dejó el sendero para inspeccionar un montón de excrementos sacados por algún animal excavador. Tiró de la correa debido a su interés. John lo soltó y esperó a que Victor rodeara el montón, olfateando muy atareado, luego hundió el hocico en la madriguera y se puso a excavar alrededor de ella. Verlo ajeno a todo lo demás era un placer para John, y lo sentía los domingos en la ciénaga con Victor. Alzó la vista entre la nube de insectos. Un águila ratonera hacía perezosos círculos por encima, llevada por la brisa que John no podía notar allí, aunque podía distinguir débilmente los sonidos que llegaban desde detrás de las dunas, las gaviotas que gritaban, y el romper de las olas y los gritos de niños que corrían delante de ellas. Victor jadeaba enloquecido, sin oír nada de eso. Escarbaba deprisa para ser tan viejo, con las patas manchadas, sacando terrones de tierra negra. Alzó la cara sucia del agujero para soltar un aullido de sabueso, luego la volvió a hundir.