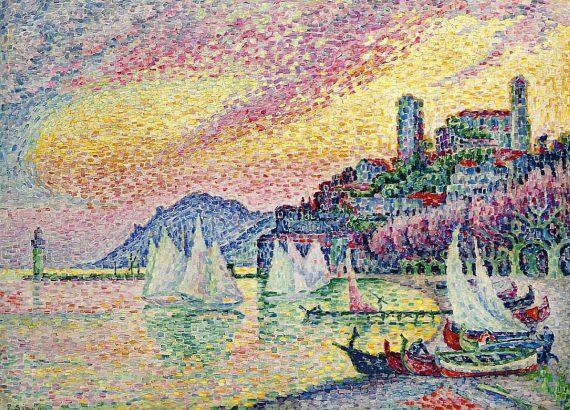Todo es engaño, de Sherwood Anderson

Era la hora del anochecer de uno de los últimos días de otoño. La Feria Comarcal de Winesburgo había atraído al pueblo una gran muchedumbre de gentes del campo. El día había sido despejado y la noche se presentaba tibia y agradable. Las carretas que pasaban por Trunion Pike, en donde la carretera se extendía al salir de la ciudad por entre campos de fresales, cubiertos ahora de oscuras hojas secas, levantaban nubes de polvo. Los niños, arrebujados como pequeñas pelotas, dormían encima de la paja extendida dentro de los carros. Sus cabellos estaban cubiertos de polvo, y sus dedos sucios y pegajosos. El polvo se cernía sobre los campos, y el sol, al ocultarse, lo teñía con vivo resplandor.
La muchedumbre llenaba las tiendas y las aceras de la calle principal de Winesburgo. Se echó encima la noche, relincharon los caballos, los dependientes de las tiendas iban y venían como locos, los niños se extraviaban y rompían a berrear, y todo un pueblo de Norteamérica trabajaba desesperadamente por divertirse.
El joven George Willard se abrió paso por entre la muchedumbre que llenaba Main Street, se escondió en la escalera del consultorio del doctor Reefy y observó desde allí a la gente. Examinaba con ojos febriles las caras que desfilaban bajo las luces de los almacenes. Pugnaban por irrumpir en su cerebro toda clase de pensamientos, pero él no quería pensar. Golpeaba impaciente con los pies en las escaleras de madera y miraba inquisitivamente a todas partes. «Bueno, ¿será capaz ella de no apartarse de él en todo el día? ¿Me habrá hecho esperar inútilmente todo este rato?», murmuró.
George Willard, el muchacho de aquel pueblo de Ohio, se hacía rápidamente hombre y empezaba a pensar de distinta manera. Había andado todo el día entre aquella masa humana de las ferias, con un sentimiento de soledad en el alma. Pronto iba a abandonar Winesburgo para marchar a una ciudad, donde esperaba colocarse en algún periódico; tenía la sensación de ser una persona mayor. Aquel estado de ánimo suyo era propio de hombre e impropio de un muchacho. Se sentía viejo y un poco cansado. Se despertaban en él los recuerdos. Creía que su nuevo sentimiento de madurez lo apartaba del mundo, haciendo de él una figura casi trágica. Hubiera querido que alguien fuese capaz de comprender la sensación que lo dominaba después de la muerte de su madre.
Llega para todos los muchachos un momento en el que se vuelven a contemplar su vida pasada. Es tal vez ese momento en que cruzan la línea que los separa de la edad viril. El muchacho pasea por las calles de su pueblo. Piensa en su porvenir, en el papel que representará en el mundo. Se despiertan en él ambiciones y arrepentimientos. De pronto ocurre algo imprevisto: se detiene debajo de un árbol y permanece como a la espera de que alguien le llame por su nombre. Se deslizan en su conciencia sombras de cosas pasadas; las voces del exterior le susurran un mensaje que le habla de las limitaciones de la vida. La seguridad absoluta que tenía en su porvenir se trueca en una absoluta inseguridad. Si es un muchacho de imaginación, cae derribada delante de él una puerta y se le presenta ante la vista, por vez primera, el panorama del mundo; ve, como si desfilaran ante él en procesión, las incontables figuras de hombres que hasta aquel momento han salido de la nada, han vivido sus vidas y han vuelto a desaparecer en la nada. La tristeza de lo falaz ha caído sobre el muchacho. Se mira atónito a sí mismo como una simple hoja que el viento arrastra por las calles de su pueblo. Comprende que, a pesar de toda la seguridad vocinglera con que hablan sus compañeros, está condenado a vivir y morir en la incertidumbre; que es una cosa arrastrada por el viento, una cosa destinada a agotarse, como el trigo bajo los rayos del sol. Se estremece y mira en torno suyo. Los dieciocho años que él ha vivido parecen sólo un momento, el tiempo de una respiración en la larga marcha de la Humanidad. Escucha ya la llamada de la muerte. Y anhela desde lo más hondo de su corazón acercarse a otro ser humano, tocar con sus manos a otra persona, sentir la caricia de otras manos. Si prefiere que esas manos sean las de una mujer es porque cree que la mujer será afectuosa, que le comprenderá. Eso es lo que quiere sobre todo: comprensión.
Cuando llegó para George Willard ese momento de desengaño, su pensamiento se volvió hacia Helen White, la hija del banquero de Winesburgo. Se había dado cuenta en todo momento de que aquella joven se hacía mujer a la par que él entraba en la virilidad. Cuando él tenía dieciocho años, salió cierta noche de verano a pasear con ella por el campo y se dejó llevar, en presencia suya, de un impulso de fanfarronería; quiso aparecer grande e importante ante sus ojos. Ahora llevaba otras intenciones al pretender verse con ella. Quería hablarle de los nuevos pensamientos de que se sentía inspirado. Se había esforzado, cuando nada sabía él acerca de la hombría, en hacer que ella lo tomase por un hombre, y ahora quería estar a su lado para hacerle comprender el cambio que se había operado, según él creía, en su naturaleza.
También Helen White había llegado a un período de transformación. Lo que George sentía, también lo sentía ella a la manera de una mujer joven. Ya no era una niña, y ansiaba alcanzar la gracia y la belleza de la mujer hecha. Había llegado de Cleveland, en uno de cuyos colegios estudiaba, para pasar un día en la feria. También ella empezaba a tener recuerdos. Durante el día permaneció sentada en la gran tribuna, acompañada por un joven, uno de los profesores adjuntos del colegio, que era huésped de su madre. Era un joven algo pedante, y ella comprendió en seguida que no era el hombre que a ella le hacía falta. Estaba satisfecha de que la viesen en la feria con él, porque vestía bien y era forastero. Estaba segura de que la sola presencia del joven produciría impresión. Se sentía feliz durante el día, pero cuando se hizo de noche empezó a estar desasosegada. Quería alejar de allí al profesor, escapar de su presencia. Mientras estuvieron sentados en la gran tribuna y vio clavados en ella los ojos de sus antiguas compañeras de escuela, Helen se mostró tan atenta con su acompañante que este fue interesándose. «Un hombre de ciencia necesita dinero. Yo debería casarme con una mujer que tuviese dinero», cavilaba él.
Helen White iba pensando en George Willard en el momento mismo en que este se paseaba, tétrico, entre la multitud. Se acordaba de la noche de verano en que habían salido juntos, y quería volver a pasear en su compañía. Pensaba que los meses que ella había pasado en la ciudad, asistiendo a teatros y viendo caminar a las grandes multitudes por las anchas avenidas iluminadas, la habían cambiado profundamente. Quería que él sintiese y se diese cuenta de la transformación de su naturaleza.
Mirando las cosas razonablemente, la noche que habían pasado juntos y que tan grabada había quedado en la memoria del joven como en la de la mujer, se había pasado de una manera bastante tonta. Salieron fuera de la ciudad y caminaron por un camino vecinal; luego se detuvieron junto a un vallado, cerca de un campo de trigo verde, y George se quitó la americana y se la colgó del brazo. «Bueno, hasta ahora no me he movido de Winesburgo, eso es. Todavía no he salido de aquí, pero ya voy haciéndome mayor —dijo—. He leído muchos libros y he pensado mucho. Voy a intentar ser algo en la vida.»
«Verás —explicó—, no es eso lo que quería decir. Lo mejor sería, tal vez, que me callase.»
El muchacho, completamente turbado, apoyó su mano en el brazo de la joven. Le temblaba la voz. Retrocedieron por el mismo camino hacia el pueblo. Y en su desesperación, soltó George esta balandronada: «Yo he de llegar a ser un gran hombre, el más grande de cuantos han vivido en Winesburgo. Te necesito, aunque no sé cómo. Es posible que no tenga derecho a decírtelo. Y yo quisiera que tú fueses una mujer distinta de las demás. Ya me comprendes. No soy yo quien debe decírtelo. Que seas una espléndida mujer. Eso es lo que quiero.»
La voz del muchacho se apagó, y los dos regresaron en silencio al pueblo, pasando por Main Street para ir a casa de Helen. Ya en el portal, hizo George un esfuerzo para decir alguna cosa de efecto. Se acordó de los discursos que traía preparados, pero le parecieron completamente inútiles. «Yo pensaba, o solía pensar… tenía la idea de que tú te casarías con Seth Richmond. Ahora ya sé que no», fue todo lo que acertó a decir cuando ella atravesó el portal y se dirigió hacia la puerta de entrada de su casa.
En este tibio anochecer de otoño, de pie en la escalera y mirando a la gente que pasaba por Main Street, recordó George aquella conversación junto al campo de verde trigo, y sintió vergüenza del papel que había representado.
La gente iba y venía por la calle como ganado confinado dentro de una empalizada. Los carricoches y carros obstruían casi por completo la estrecha calzada. Tocaba una banda, y los muchachos pequeños corrían por la acera, metiéndose por entre las piernas de los hombres; muchachos jóvenes de rostros rubicundos caminaban torpemente con jóvenes cogidas de su brazo. En una sala situada encima de un almacén, en la que iba a darse baile, templaban los violinistas sus instrumentos. Sus notas cortadas caían por la ventana abierta y flotaban por entre el murmullo de voces y los bramidos de las cornetas de la banda. Aquella mezcolanza de ruidos excitó los nervios del joven Willard. En todas partes, por todos lados, lo rodeaba una sensación de muchedumbre, de vida en ebullición. Quería escapar de allí, a un lugar en que se sintiese solo y pudiese meditar. «Que siga con ese joven, si tal es su deseo. ¿Por qué he de preocuparme? ¿No es lo mismo para mí?», exclamó gruñonamente, y se lanzó por Main Street. Al llegar a la tienda de ultramarinos de Hern dobló por una calle lateral.
George se sentía tan completamente solo y abatido que sentía impulsos de llorar, pero el orgullo le obligó a seguir adelante, balanceando los brazos. Llegó hasta las caballerizas de alquiler de Wesley Moyer y se detuvo en la oscuridad a escuchar lo que decía un grupo de hombres que estaban conversando acerca de la carrera que había ganado aquella tarde en la feria el garañón de Wesley, Tony Tip; se había reunido un gran número de personas frente a las caballerizas, y Wesley se paseaba por delante del grupo, dándose importancia y fanfarroneando. Tenía en la mano un látigo y no cesaba de dar golpes en el suelo con él. A la luz de la lámpara se veía cómo saltaba a cada golpe una nubecilla de polvo. «Por todos los diablos, silencio —exclamó Wesley—. Yo no tenía miedo, desde el primer momento estaba seguro de vencerlo. No tenía miedo.»
Aquellas fanfarronadas del tratante Moyer habrían despertado el interés de George Willard de haber estado en su ordinaria situación de ánimo, pero en esta ocasión lo pusieron furioso. Dio media vuelta y se alejó por la calle. «Viejo fanfarrón —masculló entre dientes—. ¿Por qué será tan jactancioso? ¿Por qué no se callará?»
George se metió por un solar vacío, y en su precipitación tropezó y se cayó encima de un montón de trastos viejos. Un clavo que sobresalía de un barril desfondado le rasgó el pantalón. Se sentó en el suelo y empezó a echar maldiciones. Arregló el rasguño del pantalón con un alfiler, se levantó y siguió adelante. «Lo que voy a hacer es ir a casa de Helen White. Iré derecho allí. Diré que quiero hablar con ella. Me iré allí sin rodeos y me sentaré a esperar», se dijo al mismo tiempo que saltaba por una empalizada y echaba a correr.
***
Helen se hallaba en la terraza de la casa del banquero White, desasosegada y distraída. El profesor adjunto estaba sentado entre la madre y la hija. Su conversación aburría a la joven. Aunque también el joven profesor se había educado en un pueblo de Ohio, empezó a darse aires de hombre de ciudad. Quería aparentar cosmopolitismo. «Me encanta esta oportunidad que ustedes me han dado de estudiar el ambiente de donde salen la mayor parte de nuestros jóvenes —exclamó—. Ha sido usted muy amable, señora White, al invitarme y pasar aquí el día de hoy.» Se volvió hacia Helen y se echó a reír. «¿Se halla la vida de usted ligada todavía a la vida de este pueblo? ¿Hay aquí personas por las que usted se interesa?», dijo. Aquella voz sonó en los oídos de la joven como cosa afectada y aburrida.
Helen se levantó y se metió dentro. Se detuvo junto a la puerta que daba al jardín en la parte trasera de la casa y se puso a escuchar. Su madre empezaba a decir: «No hay en este pueblo un partido conveniente para una joven de las condiciones de Helen.»
Helen bajó corriendo un tramo de escaleras y salió al jardín. Se detuvo temblorosa en la oscuridad. Tenía la sensación de que el mundo estaba lleno de gentes sin sentido, que no hacían más que hablar. Presa de ardiente ansiedad, salió corriendo por el portal del jardín y, doblando una esquina junto a las caballerizas del banquero, siguió por una pequeña calle lateral. «¡George! ¿Dónde estás?», exclamó dominada por una exaltación nerviosa. Se detuvo y se apoyó contra un árbol, rompiendo a reír histéricamente. George Willard se acercaba por la pequeña calle oscura, hablando solo: «Voy a meterme de rondón en su casa. Entraré, sin más, y me sentaré», iba diciendo, y en aquel momento tropezó con ella. Se detuvo y se le quedó mirando atontado. «Ven», dijo y la cogió de la mano. Caminaban bajo los árboles de la calle con las cabezas inclinadas. Las hojas secas rechinaban bajo sus pies. George pensaba en lo que le convendría hacer y decir, ahora que la había encontrado.
***
Al extremo superior del campo de la feria de Winesburgo hay una vieja tribuna destartalada. Jamás le dieron una mano de pintura, y las tablas se hallaban torcidas y deformadas. El campo de la feria está en lo alto de una pequeña colina que se eleva en el valle del Wine Creek, y por la noche se distinguen desde la tribuna, más allá de unos trigales, las luces del pueblo, que parecen brillar sobre el fondo del firmamento.
George y Helen subieron hacia lo alto de la colina por un sendero que pasaba junto al depósito de aguas corrientes. La sensación de soledad y aislamiento que se había apoderado del joven en las calles llenas de concurrencia, quedaba ahora disipada, e intensificada al mismo tiempo con la presencia de Helen. Y lo que el joven sentía se reflejaba en ella.
En todos los jóvenes hay dos fuerzas que se entrechocan. El pequeño animal impetuoso e irreflexivo lucha contra el ser que piensa y recuerda; y aquel estado de ánimo, propio de un ser de más edad y más desengañado, se había apoderado de George Willard. Helen, que lo adivinaba, caminaba a su lado llena de respeto. Cuando llegaron a la tribuna se encaminaron hasta la fila más alta y tomaron asiento en uno de los bancos.
Visitando el campo de la feria, en los alrededores de cualquier pueblo del Medio Oeste, durante la noche que sigue al día de su celebración, se experimenta una sensación inolvidable. Se ven por todas partes sombras, no de difuntos, sino de personas vivientes. Durante el día se han congregado aquí las gentes del pueblo y de la región circunvecina. Dentro del vallado del campo se han reunido los granjeros con sus mujeres y sus hijos, y todas las personas que viven en los centenares de pequeñas casas de madera. Se han reído las jóvenes y han hablado de sus asuntos los hombres barbudos. Aquel lugar estaba rebosante de vida. Bullía y reventaba de vida, pero cuando llega la noche la vida se retira de allí, y el silencio es casi aterrador. Si una persona de naturaleza reflexiva se oculta y permanece en silencio junto al tronco de un árbol, todo lo que hay de reflexivo en su temperamento se intensifica. Se estremece al pensar en la futilidad de la vida, y al mismo tiempo, si se trata de un habitante de aquel pueblo, siente hacia ellos un amor tan intenso que le salen las lágrimas a los ojos. George Willard estaba sentado junto a Helen, en la oscuridad, bajo el techo de la tribuna, y sentía con gran viveza su propia insignificancia dentro del sistema de la vida. Lejos ya del pueblo, en donde se irritaba por la presencia de aquellas gentes que iban y venían agitadas y atareadas por una multitud de negocios, desapareció su irritabilidad. La presencia de Helen le servía de tónico y sedante. Parecía como si aquella mano de mujer le ayudase a poner a punto minuciosamente la maquinaria de su vida. Empezó a pensar, casi con reverencia, en aquellas gentes del pueblo en donde había vivido siempre. Sentía un gran respeto por Helen. Quería amarla y ser amado por ella, pero en aquel momento no quería sentirse conturbado por la mujer que había surgido en ella. La cogió de la mano en la oscuridad, y cuando ella se le aproximó, George le pasó la mano por la espalda. Empezó a soplar el viento y ella empezó a tiritar. George concentró toda su energía, intentado comprender y hacerse cargo de aquel estado de ánimo que se había adueñado de él. Allá en la oscuridad, en aquella eminencia, se abrazaban estrechamente dos átomos humanos, poseídos de una extraña sensibilidad, y esperaban. Los dos tenían el mismo pensamiento. «Yo he venido a este lugar solitario, y aquí está este otro.» Tal era en sustancia lo que sentían.
Aquel día de tanta concurrencia en Winesburgo se había esfumado hasta convertirse en una de las largas noches de fines de otoño. Los caballos de las granjas se alejaban trotando por los solitarios caminos vecinales, arrastrando cada cual su parte correspondiente de gente fatigada. Los dependientes empezaron a retirar de las aceras las muestras y fueron cerrando las puertas de las tiendas. En el teatro de la Ópera se había congregado una gran muchedumbre para presenciar la representación. Más allá, en Main Street, los violinistas, una vez templados los instrumentos, trabajaban y sudaban para que los pies de la juventud volasen sin descanso por el suelo del salón de baile.
Helen White y George Willard permanecieron callados en la oscuridad de la tribuna. De vez en cuando se rompía el encanto que los tenía embargados y se volvían para mirarse a los ojos. Se besaban, pero este ímpetu no duraba mucho. Al extremo más elevado del campo de la feria había media docena de hombres cuidando los caballos que habían corrido aquella tarde. Habían hecho una hoguera y calentaban ollas de agua. Sólo se distinguían sus piernas cuando se movían a la luz de las llamas. Cuando soplaba el viento danzaban locamente las pequeñas lenguas de fuego.
George y Helen se levantaron y fueron caminando en medio de la oscuridad. Siguieron por un sendero que pasaba junto a un trigal no cortado todavía. El viento susurraba entre las secas espigas. Aquel encanto que los embargaba se quebró un momento durante su regreso al pueblo. Cuando llegaron a la cima de la colina del depósito de aguas se detuvieron junto a un árbol y George volvió a poner sus manos en los hombros de la joven. Ella le abrazó ardientemente, pero los dos contuvieron rápidamente aquel impulso; dejaron de besarse y permanecieron un poco apartados. Creció en ellos el sentimiento de mutuo respeto. Se sintieron cohibidos y, para librarse de esa penosa sensación, se dejaron dominar por los ímpetus animales de la juventud. Estallaron en risas y empezaron a darse empujones y a tironear el uno del otro. Amansados y purificados en cierto sentido por aquel estado de ánimo de que habían estado poseídos, no fueron ya hombre y mujer, ni muchacho ni muchacha, sino dos pequeños animales impetuosos.
Y de esta manera descendieron por la ladera de la colina. Jugueteaban en la oscuridad como dos magníficos seres jóvenes, en un mundo joven. Una de las veces en que corrían como locos, tropezó Helen con George, y este cayó al suelo, braceando y gritando. Rodó colina abajo entre grandes risotadas. Helen corrió tras él. Se detuvo un momento en la oscuridad. No es posible saber cuáles fueron los pensamientos de mujer que cruzaron entonces por su mente. Cuando estuvieron al pie de la colina y se acercó ella al muchacho, le cogió del brazo y caminó a su lado en medio de un silencio lleno de dignidad. Ni uno ni otro habrían podido explicar, por alguna razón desconocida, que aquella noche sin palabras les había proporcionado lo que ellos buscaban. Hombre o muchacho, mujer o niña, se habían compenetrado durante un momento de aquello que hace posible que los hombres y mujeres que han llegado a la madurez de su vida vivan en el mundo moderno.