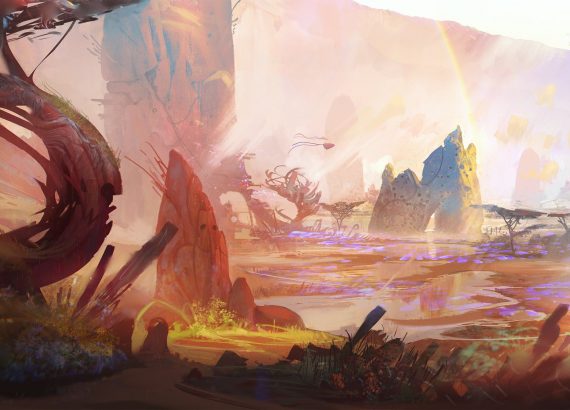Amor, de Yuri Olesha
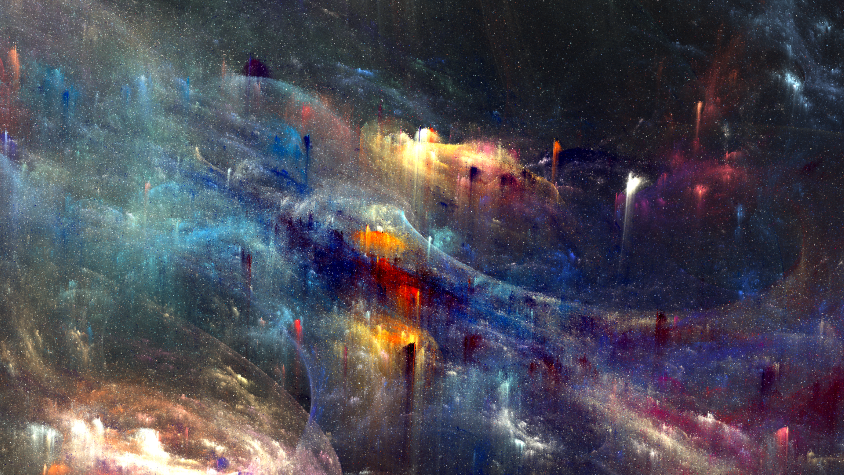
Shuvalov estaba en el parque esperando a Lelya. Era mediodía y hacía calor. Al ver a un lagarto subido a una piedra, pensó:
«El lagarto está completamente indefenso sobre la piedra, se le puede descubrir en seguida. Mimetismo… —se dijo, y aquello le hizo pensar en los camaleones—. Claro, esto es lo que se necesita: ¡un camaleón!»
El lagarto desapareció.
Fastidiado, Shuvalov se levantó del banco y empezó a recorrer rápidamente el sendero. Estaba molesto. De pronto, se había sentido en lucha contra algo. Se quedó quieto y dijo con voz bastante fuerte:
—¡Al diablo todo! ¿Por qué tengo que pensar en mimetismo y camaleones? Son ideas que no me sirven de nada.
Salió a un espacio abierto y se sentó sobre una piedra. Los insectos volaban raudos a su alrededor, las cañas se estremecían. La arquitectura formada por el vuelo de los pájaros, moscas y demás insectos era difusa, pero se podía discernir el débil trazado de arcos, puentes, torres, terrazas, una ciudad que cambiaba continuamente de forma.
«Empiezo a perder la cabeza —pensó—. El campo de mi atención se está complicando y me vuelvo ecléctico. ¿Qué me pasa? Empiezo a ver cosas que no existen.»
No había señal de Lelya. Pasar tanto rato en el parque no formaba parte de sus planes. Reanudó su paseo.
Se enteró de la existencia de muchas especies de insectos. Un mosquito trepaba por una brizna de hierba, lo cogió y se lo puso en la palma de la mano. Súbitamente su delgado cuerpecillo salió disparado en el sol. Shuvalov se enfureció aún más.
«¡Maldita sea! ¡Si esto continúa, dentro de media hora seré naturalista!»
Los troncos de los árboles eran de muchas clases, lo mismo que los tallos y las hojas. Vio pasto nudoso como el bambú, se sorprendió ante la multitud de tonos del césped, incluso los variados matices del suelo representaban una sorpresa para él.
«No quiero ser naturalista —rogó—. No puedo hallar aplicación para esas observaciones casuales.»
Pero no había señal de Lelya. Hizo algunas deducciones estadísticas y algunas clasificaciones. Podía explicar que la mayoría de los árboles de aquel parque eran de tronco grueso y hojas en forma de trébol. Sabía distinguir los zumbidos de los diversos insectos. Contra su voluntad, su atención se centraba en asuntos que no tenían el menor interés para él.
Y aún no había señal de Lelya. Se sentía rebosante de añoranza e irritación. Caminando hacia él, en vez de Lelya, se acercaba, cubierto con un sombrero negro, un individuo a quien no había visto jamás. El hombre tomó asiento a su lado en el banco verde. Tenía un aspecto desalentado, con la cabeza inclinada y una mano blanca sobre cada rodilla. Era joven y tranquilo. Más tarde supo que padecía de daltonismo. Los dos sintieron necesidad de hablar.
—Le envidio —dijo el joven—. Dicen que las hojas son verdes. Yo nunca he visto hojas verdes. Yo tengo que comer peras azules.
—El azul no es comestible —replicó Shuvalov—. Una pera azul me revolvería el estómago.
—Yo como peras azules —repitió sombríamente el joven daltónico.
Shuvalov se encogió de hombros.
—Dígame —preguntó—, ¿se ha dado cuenta de que cuando los insectos vuelan a nuestro alrededor se forma una ciudad, líneas imaginarias…?
—No puedo decir que lo haya hecho —contestó el daltónico.
—¿Así que usted ve el mundo tal como es?
—Sí, excepto algunos detalles cromáticos —volvió su cara pálida hacia Shuvalov—. ¿Está usted enamorado?
—Sí —le contestó este cándidamente.
—Dejando de lado una ligera confusión en materia de colores, todo es tal como debe ser —dijo el daltónico más animado y haciendo un amplio gesto hacia su alrededor.
—¡Pero las peras azules, vaya tontería! —sonrió Shuvalov.
Lelya apareció en la distancia. Shuvalov saltó en su asiento. El daltónico se levantó, se quitó el sombrero y se retiró.
—¿Es usted violinista? —le gritó Shuvalov.
—Ve usted cosas que no son —le contestó el joven.
—¡Tiene cara de violinista! —le gritó de nuevo con fuerza Shuvalov.
El daltónico, sin detenerse, dio una respuesta que no pudo oír bien, aun cuando le pareció entender:
—¡Va por mal camino!
Lelya se acercaba rápidamente. Se levantó y dio unos pasos hacia ella. Las ramas con hojas en forma de trébol ondulaban. Shuvalov se quedó en medio del sendero. Las ramas susurraban. Al acercarse ella, el follaje la saludó alegremente. El joven daltónico miró hacia atrás y pensó: «Se ha levantado un poco de viento», y observó que las hojas se comportaban como cualquier hoja agitada por el viento. Vio mecerse las copas azules de los árboles. Shuvalov vio copas verdes, pero sacó una conclusión anormal. Pensó que los árboles saludaban a Lelya. El joven daltónico estaba equivocado, pero el error de Shuvalov era mayor.
—Veo cosas que no existen —repitió.
Lelya llegó hasta él. Llevaba una bolsa de albaricoques en una mano, le tendió la otra. El mundo cambió precipitadamente.
—¿Por qué pones esa cara? —le preguntó ella.
—Me siento como si llevase gafas.
Lelya sacó un albaricoque de la bolsa y lo partió por la mitad y tiró el hueso que cayó sobre la hierba. Shuvalov miró asustado a su alrededor. Miró en tomo suyo y vio que donde había caído el hueso había crecido un árbol, un esbelto y radiante arbolillo, un milagroso parasol. Entonces le dijo a Lelya:
—Está sucediendo algo absurdo, estoy empezando a pensar en imágenes. Las leyes de la naturaleza ya no existen para mí. Dentro de cinco años habrá en este lugar un albaricoquero. Puede que sea así, científicamente es perfectamente posible. Pero desafiando a todo lo que es natural, acabo de ver este árbol con cinco años de anticipación. ¡Qué ridiculez! ¡Me estoy volviendo idealista!
—Es porque estás enamorado —repuso ella, salpicándole con jugo de albaricoque.
Le esperaba reclinada sobre unos almohadones. La cama había sido colocada en un rincón. Las guirnaldas del empapelado tenían un brillo dorado. Él se acercó y ella lo rodeó con sus brazos. Era tan joven y grácil que cuando sólo llevaba el camisón, su desnudez parecía sobrenatural. El primer abrazo fue tempestuoso. El medallón infantil saltó de su garganta y se le prendió en el pelo como una almendra de oro. Shuvalov se inclinó sobre su rostro, que se hundió en los almohadones tan lentamente como el de una moribunda.
La lámpara estaba encendida.
—Voy a apagarla —dijo Lelya.
Shuvalov estaba tendido cerca de la pared. El rincón empezó a moverse hacia él. Con los dedos fue siguiendo el dibujo de la pared. Empezaba a comprender que la porción de papel junto a la cual se estaba quedando dormido tenía una doble existencia: una, la de todos los días y que no tenía nada de extraordinario, simples guirnaldas; la otra, nocturna, percibida cinco minutos antes de quedarse dormido. Destacando súbitamente cerca de él, los elementos del dibujo fueron creciendo, más detallados y extraños. Cerca ya del sueño su percepción se hizo más infantil, no se quejó de la transformación de las formas propias y familiares, tanto más que esta transformación tenía algo de enternecedor. En vez de círculos y espirales, vio una cabra, un gorro de cocinero…
—Y aquí hay una clave de tiple —dijo Lelya, comprendiéndole.
—Y un camaleón —balbuceó él y se quedó dormido.
Se despertó temprano. Muy temprano. Se despertó, miró a su alrededor y dio un grito. Un sonido beatífico salió de su garganta. Durante la noche que acababa de transcurrir, la transformación del mundo que había empezado con su primer encuentro había sido completada. Se despertó en una Tierra nueva. El resplandor de la mañana llenaba la habitación. Descubrió la repisa de la ventana, y en ella, tiestos con flores multicolores. Lelya estaba dormida y le daba la espalda. Reposaba encogida, la espalda doblada y bajo la piel, su espina dorsal se dibujaba como un junco esbelto. «Una caña de pescar… Una caña de bambú», pensó Shuvalov. En esta nueva Tierra todo era enternecedor y absurdo. A través de la ventana le llegaban las voces del exterior, la gente estaba hablando de los tiestos colocados en la ventana.
Se levantó y se vistió, manteniéndose erguido no sin esfuerzo. La gravedad terrestre había dejado de existir. Aún no comprendía las leyes de este nuevo mundo y actuaba con precaución, tímidamente, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiese tener un efecto devastador. El mismo pensamiento, la sola percepción de los objetos, representaban un riesgo. ¿Y qué pasaría si durante la noche se le hubiese concedido el don de materializar los pensamientos? Existía cierta base para una suposición de tal índole. Como, por ejemplo, sus botones se habían abrochado solos y tan pronto como pensó en humedecer su cepillo para alisarse el pelo, oyó el sonido del agua goteando en el grifo. Miró en torno suyo. Apoyados contra la pared brillante del sol, un montón de vestidos de Lelya relucían con todos los colores de un globo Montgolfier.
—Aquí estoy —dijo el grifo, desde el montón de ropa.
Lo encontró, junto con el lavabo, debajo del montón de vestidos. Al lado había una pastilla de jabón rosado. Shuvalov estaba asustado, pues temía pensar en algo terrible.
«Que entre un tigre en la habitación», pensó en contra de su voluntad. Pero de algún modo se las compuso para escapar del pensamiento. Miró hacia la puerta con terror. La materialización tuvo lugar, pero ya que el pensamiento no había sido totalmente formado, el efecto fue aproximado y remoto: una avispa entró por la ventana, era rayada y estaba sedienta de sangre.
—¡Lelya, un tigre! —gritó Shuvalov.
Lelya se despertó. La avispa se había colocado en el borde de un plato. Zumbó giroscópicamente. La muchacha saltó de la cama y la avispa voló hacia ella; quiso apartarla de sí, la avispa y el medallón giraban a su alrededor. Shuvalov golpeó la joya con la palma de la mano y ambos persiguieron al insecto con determinación hasta que Lelya lo cubrió con su crujiente sombrero de paja.
Shuvalov tuvo que marcharse. Se despidieron parados en una corriente de aire que, en este nuevo mundo, resultó ser curiosamente activa y con muchas voces… Abrió de golpe una puerta del piso inferior, cantó como una lavandera, arremolinó las flores sobre la repisa de la ventana, levantó el sombrero de Lelya liberando la avispa y lo depositó en la ensaladera, hizo que el pelo de Lelya se erizase: silbaba, hinchando el camisón de Lelya.
Se separaron. Shuvalov, demasiado feliz para sentir el suelo bajo sus pies, descendió y salió al patio. No, no sentía la escalera bajo sus pies, ni el porche o el suelo. Fue entonces cuando descubrió que todo aquello no era un espejismo sino la realidad: sus pies estaban suspendidos en el aire, volaba.
—Vuela con las alas del amor —oyó que decía una voz al pasar bajo una ventana.
Se irguió cuanto pudo, su camisa, anudada a la cintura, se convirtió en un miriñaque; había fiebre en sus labios, voló chasqueando los dedos.
A las dos llegó al parque. Cansado de amor y de felicidad, se quedó dormido sobre un banco verde. Siguió durmiendo. El sudor de su cara hervía al sol. Dormía, las clavículas asomando por la camisa abierta.
Un desconocido, llevando algo parecido a una sotana, sombrero negro y gruesas gafas azules, caminaba lentamente por el sendero, con el porte de un sacerdote; las manos unidas a la espalda y levantando y bajando la cabeza. Se acercó a Shuvalov y se sentó a su lado.
—Soy Isaac Newton —dijo el desconocido, quitándose el sombrero.
A través de sus gafas veía su fotográfico mundo azul.
—¿Cómo está usted? —murmuró Shuvalov.
El gran científico se sentaba erguido, alerta, como sobre ascuas. Escuchaba intensamente, con las orejas temblorosas y el índice de su mano izquierda levantado como si estuviese señalando un coro invisible a punto de cantar a su menor indicación. La naturaleza contenía el aliento. Shuvalov, sin hacer ruido, se ocultó detrás del banco. La grava crujió bajo sus pies. El famoso físico escuchaba el vasto silencio de la Naturaleza. A lo lejos, bajo un macizo de verdura, una estrella brilló como durante un eclipse y se apagó.
—¡Allí! —exclamó de pronto Newton—. ¿Lo ha oído?
Sin mirar, extendió una mano, asió a Shuvalov por la camisa, y levantándose lo sacó de su escondite. Caminaron por el prado. Los amplios zapatos del científico pisaban suavemente y dejaban huellas blancas sobre la hierba. Un lagarto se deslizó frente a ellos, mirándoles de reojo de vez en cuando. Pasaron a través de un matorral, que decoró la montura de acero de las gafas del científico con pelusa y mariquitas. Penetraron en un claro. Shuvalov reconoció el arbolillo que había nacido el día anterior.
—¿Albaricoquero? —preguntó.
—No —gritó el científico, con irritación—. Es un manzano.
El esqueleto del manzano, la armazón enrejada de su copa, ligera y frágil como la armazón de un globo Montgolfier, era visible a través de la cubierta exigua del follaje. Todo estaba inmóvil y en silencio.
—¡Aquí! —dijo el científico deteniéndose, y debido a la inclinación de su espalda, su voz sonó como un gruñido—. ¡Aquí! —Tenía una manzana en la mano—. ¿Qué significa esto?
Era evidente que no tenía mucha costumbre de agacharse. Al erguirse, echó varias veces los hombros hacia atrás, readaptando su espina dorsal, la vieja caña de bambú de la espina. La manzana reposaba entre tres dedos.
—¿Qué significa esto? —repitió con un jadeo que le embozaba la voz—. ¿Quiere decirme por qué ha caído la manzana?
Shuvalov la miró como una vez lo hizo Guillermo Tell.
—Por causa de la ley de gravedad —balbuceó.
Después de una pausa, el gran científico preguntó:
—¿Me equivoco, jovencito, al decirle que esta mañana ha volado usted? —dijo con el tono de un profesor que examina a un estudiante. Sus cejas sobresalían por la montura de las gafas—. ¿Me equivoco al decirle que esta mañana ha volado, joven marxista?
Una mariquita se arrastró de su dedo a la manzana. Isaac Newton la miró y le pareció de un azul deslumbrante. Frunció el ceño. El insecto se colocó en la parte más alta de la manzana y salió volando con la ayuda de alas salidas de algún sitio, como un hombre de levita se saca un pañuelo de un bolsillo equivocado.
—¿Me equivoco al decirle que esta mañana ha volado?
Shuvalov no contestaba.
—¡Cerdo! —dijo Isaac Newton.
Shuvalov se levantó.
—¡Cerdo! —decía Lelya parada ante él—. Me estás esperando y te quedas dormido. ¡Cerdo!
Le quitó una mariquita de la frente y sonrió ante el resplandor metálico de su cuerpecillo.
—¡Maldita sea! —gritó él—. Te odio. Hubo un tiempo en que yo sabía que esto era una mariquita y no necesitaba saber más. Bueno, quizá tendría que haber llegado también a la conclusión de que había algo irreverente en su nombre. Pero desde que nos conocimos, algo le ha ocurrido a mi vista. Veo peras azules y confundo una mosca agárica con una mariquita.
Ella quiso abrazarle.
—¡Déjame! ¡Déjame! —gritó—. Estoy harto de ti, estoy avergonzado.
Gritando, se fue corriendo como un ciervo. Corrió, resoplando y saltando salvajemente, huyendo de su propia sombra. Finalmente se detuvo sin aliento. Lelya se había desvanecido. Decidió olvidarlo todo. Debía encontrar de nuevo el mundo que había perdido.
—Adiós, ya no nos veremos más —suspiró.
Se sentó en un pedrusco que encontró en un terraplén que daba sobre un amplio paisaje punteado de fincas de veraneo. Se situó en el vértice de un prisma, las piernas colgando sobre el declive. A sus pies, el amplio parasol de un vendedor de helados daba vueltas y el hombre y sus enseres tenían, en cierto modo, la apariencia de un pueblo africano.
—Estoy viviendo en un paraíso —dijo el joven marxista, con voz abatida.
—¿Es usted marxista? —oyó que le preguntaban.
Un hombre cubierto con un sombrero negro, el joven daltónico cuyo conocimiento Shuvalov trabó con anterioridad, estaba sentado a su lado.
—Sí, soy marxista —contestó Shuvalov.
—Entonces no puede vivir en el Paraíso.
El joven daltónico jugaba con un bastoncito. Shuvalov siguió suspirando.
—Pero, ¿qué puedo hacer? La Tierra se ha convertido en un Paraíso.
El joven daltónico silbó y se rascó la oreja con el bastoncito.
—¿Sabe usted a lo que he llegado? —continuó Shuvalov—. Esta mañana he volado.
Una cometa colgaba del cielo como un sello de correo pegado de través.
—Si quiere se lo demostraré, volaré hasta allí —Shuvalov extendió una mano.
—No, gracias. No quiero ser testigo de su desgracia.
—Sí, es terrible —asintió Shuvalov, tras una pausa—. Sé que es terrible. Le envidio —prosiguió.
—¿De verdad?
—Se lo aseguro. Es maravilloso verlo todo correctamente y estar, como usted, sólo confundido en algunos detalles de color. No necesita vivir en el Paraíso. El mundo no le ha sido borrado. Todo permanece en el orden que le es propio. Y yo, ¡piénselo!, estoy perfectamente bien, soy un materialista. ¡De pronto, una criminal y anticientífica distorsión de substancias, de materia, ha tenido lugar ante mis propios ojos!
—Sí, es terrible —admitió el joven daltónico—. Y todo por culpa del amor.
Shuvalov asió de pronto la mano de su vecino.
—Sí, es verdad, tiene razón. —Y añadió apresuradamente—: ¡Deme sus retinas y quédese mi amor!
El joven daltónico empezó a saltar el declive.
—Perdóneme —dijo—. No tengo tiempo, adiós. Siga viviendo en su Paraíso.
Le fue difícil bajar por el talud. Lo hacía con las piernas muy separadas y parecía más un reflejo humano en el agua que un hombre de verdad. Llegó, por fin, al llano y caminó alegremente. Después, tirando el bastoncito al aire, le envió un beso a Shuvalov y le gritó:
—¡Dele mis recuerdos a Eva!
Mientras tanto, Lelya dormía. Una hora después de su encuentro con el joven daltónico, Shuvalov la halló en las profundidades del parque, en su mismo corazón. No era naturalista, no podía identificar la vegetación que le rodeaba: avellanos, espinos, saúcos o escaramujos. Ramas, arbustos, todos le presionaban por todas partes. Caminaba como un vendedor ambulante, cargado con canastas llenas de vástagos entrelazados, fuertemente atados en el centro. Se entretuvo tirando las canastas que derramaban sobre él hojas, pétalos, espinas, bayas, pájaros…
Lelya estaba tendida sobre la espalda. Iba ataviada con un vestido rosado, abierto en el cuello. Dormía. Pudo oír un ligero chasquido en su nariz, congestionada en el sueño. Se sentó a su lado.
Entonces apoyó la cabeza sobre su seno, pasando los dedos sobre el algodón estampado que ella llevaba. Su cabeza reposaba sobre un seno húmedo de transpiración, podía ver el pezón rosado, ligeramente arrugado como la nata de la leche. Estaba sordo al susurro de las hojas, al chasquido de las ramas, a las respiraciones.
De pronto el joven daltónico apareció detrás de los barrotes de un arbusto. El arbusto no le dejaba pasar.
—Oiga —dijo el joven daltónico.
Shuvalov levantó la cabeza, con la dulzura adherida a la mejilla.
—Haga el favor de no seguirme como un perro… —dijo.
—Oiga, estoy de acuerdo. Yo le doy mis retinas y usted me da su amor.
—Vaya a comer peras azules —contestó Shuvalov.