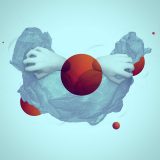Semejante a un bosque, de Jerzy Andrzejewski

Desde hace algún tiempo me he vuelto especialmente sensible al ruido. En otra época no me molestaba en absoluto. En la habitación vecina podían poner el radio al máximo volumen, la calle podía penetrar en mi estudio con su furioso estruendo, con su bullicio y el fragor del tráfico; nada de eso me producía efecto. Lograba aislarme y, aunque oyese ruidos, no les prestaba atención. Hoy he cambiado. Todo me fastidia, tengo la impresión de que percibiría hasta el respirar de un ratón.
Muchas veces me he detenido a reflexionar por qué pudo haberse agudizado tanto mi sensibilidad a los ruidos externos. Jamás he poseído un oído perfecto, pero sí bueno, quizás óptimo. En los últimos tiempos, para colmo, este oído ha ido empeorando decididamente. Es cierto que estoy lejos de la sordera, sin embargo temo que esta me amenace. El médico a quien consulté me aseguró que en mis oídos no hay alteración notable alguna, ni síntomas que la hagan prever; pero en cuanto al hecho de que cada vez me siento peor no cabe la menor duda. Sin embargo, ¿por qué antes, cuando poseía un oído inmejorable, era inmune al ruido, mientras que hoy que soy débil de oído, reacciono de manera enfermiza a cualquier sonido? Es algo que realmente no logro comprender. Tampoco el médico sabe explicarse este fenómeno. Lo que ha hecho es hablar de postración del sistema nervioso y de una excitabilidad agudizada. Admitamos que así sea, pero no estoy del todo seguro. Ya el simple hecho de que hoy todos se lamenten de los nervios me pone en guardia. Por otra parte ni el sistema nervioso agotado, ni la llamada excitabilidad agudizada logran explicarme de modo convincente el hecho, fundamental como he dicho, de que los ruidos hayan comenzado a irritarme sólo desde que los oigo peor. Durante algún tiempo creí que quizás me molestase la recepción imperfecta, amortiguada y como almohadillada de las voces y otros sonidos. Podía haber llegado a tal estado de inquietud por el vano intento de lograr captar las voces sofocadas de este mundo y de oírlas, todas juntas o por separado, con su pleno sonido que tan bien conocía.
Podía ser también que me exasperase y me deprimiese su deformidad. Me hacía estas reflexiones (alegrándome a la vez de ser capaz de experimentar aún deseos tan intensos), pero muy pronto advertí que las cosas no funcionaban en realidad de ese modo: de hecho, después de una atenta reflexión debí convencerme de que no añoraba la plenitud perdida de los sonidos, sino el silencio; tenía necesidad de un silencio absoluto y tranquilo como el de un sueño sin sueños, sólido como una roca. Proseguí aún mis investigaciones. Quizás en un momento había estallado dentro de mí un estruendo inmenso que logró ensordecer el ruido del mundo, volviendo insensible mi óptimo oído, al punto de que ahora todo aquello que de opuesto, de violento y de furioso existe, estaba como condensado en mí, y yo me encontraba inmerso en un silencio absoluto, mudo y vacío, como una fogata extinguida, llevando en mi interior el silencio, y sediento, por tanto, de silencio en torno mío. Pero aquí, frente a un problema expuesto de manera tan tajante, me detenía una reacción saludable y natural. (Estás loco, mi amigo, dentro de ti no existe el vacío, te lo aseguro. Esos ruidos encontrados, violentos y furiosos estallan dentro de ti igual que antes, sólo que ahora, al sentirte peor, tienes necesidad de recogimiento y de silencio.) Lo cierto es que en otro tiempo no tenía necesidad de silencio y ahora lo requiero. Eso es todo. Pero, ¿cómo ha ocurrido esto? No lo sé. Y francamente no tiene importancia saberlo, en todo caso no es necesario que me esfuerce en saberlo. La vida sin una pizca de inconsciencia y de pasividad sabe a suela de zapatos. Y ya que estamos en esto, quiero declarar que soy partidario decidido de la libertad de pensamiento y que juzgo quimérica toda presunción de considerarme «plenamente consciente».
Se hace palmario entonces que también una suela de zapatos puede tener sabor a pan. Personalmente me felicito de no confundir jamás la suela de zapatos con el pan. Puedo sentirme peor, puedo adolecer de una mayor sensibilidad, pero no quisiera caer por debajo del sentido común. Todos tenemos derecho a nuestra soberbia y a defenderla.
A comienzos de este año, de la cartera del Primer Ministro, me fue entregada la asignación de un nuevo apartamiento. Hasta entonces me había alojado de una manera más que modesta en una vivienda de soltero, sin cocina y sin baño, y probablemente me habría quedado por largo tiempo en aquel cuarto, agradable por cierto, de no haber tenido que someterme a una operación de la vesícula, a consecuencia de la cual me vi obligado a seguir durante largo tiempo una dieta bastante rigurosa, difícil en extremo, casi imposible de observar en aquellas condiciones de alojamiento, sin cocina y sin sirvienta fija. Tales exigencias, de un carácter que podríamos llamar humanitario, fueron las que decidieron que recibiese de la mencionada cartera del Primer Ministro un departamento de dos piezas con baño y cocina en un edificio multifamiliar recién construido en la calle Belwederska. Aunque naturalmente me aguardaba una serie de molestias grandes y pequeñas, estrechamente ligadas a toda mudanza, la alegría de tener una nueva casa y la certidumbre de que nada podría amenazar ya el lado higiénico de mi vida (atribuyo una gran importancia a este aspecto de la existencia), me resarcían de todo lo que, en los momentos en que estaba menos dispuesto a apreciar la benevolencia del destino, consideraba sólo pérdida de tiempo y perjuicio material.
Para resumir, diré únicamente que fui a vivir en la calle Belwederska a comienzos de marzo y que mientras tanto, logré encontrar por medio de mis amistades a una señora que trabajaba por horas. Así, el 7 de marzo —lo tengo anotado en mi diario— me puse a trabajar, con esa particular sensación de alegría conocida por todo escritor que no se limita a aguardar los instantes ilusorios de la inspiración, sino que labora con constancia y considera —justamente— un día irremediablemente perdido aquel que pasa sin producir por lo menos una página. Aunque esto suscite a menudo las fáciles ironías de mis colegas de pluma, no oculto que un género de vida bien reglamentado me es propicio, gracias a mis inclinaciones naturales y a una fuerte voluntad. No fumo, no bebo, no gasto a la ligera, sin por ello llegar a ser avaro; trabajo regularmente ocho horas al día, duermo bien y no me avergüenzo del hecho de no cambiar ni de amantes ni de ideas. Soy constante en mis sentimientos; se puede confiar en mí, y es del todo evidente que me siento especialmente inclinado hacia las personas o las ideas en las cuales se puede tener confianza. Me doy perfecta cuenta de que el retrato no es completo, pero no me propongo completarlo. Cuento, por otra parte, con la comprensión del lector, convencido de que el vuelo de la imaginación lo conducirá por el camino justo, pues aunque consciente de haber dejado ciertas lagunas en este relato, puedo asegurar sin ningún temor a todos los que se interesan por mi vida y mi persona, que aunque deje esos huecos no disimulo ni callo nada. De mi sensibilidad agudizada por los ruidos ya lo he dicho todo. Desaconsejo la mala costumbre de hurgar entre líneas. He deseado siempre no ser un escritor ambiguo y pienso que no traicionaré jamás este principio. También escribiré sobre lo que me ocurrió con motivo de esta sensibilidad agudizada sin ambigüedades. No soy responsable de la mala voluntad y de la imaginación morbosa de la gente. El mundo mismo carece de ambigüedades, lo que tal vez está en mi contra; pero una mesa es una mesa, la tierra es la tierra y también el estruendo —para poner los puntos sobre las íes— no es más, desgraciadamente, que estruendo, al cual, por razones que ignoro, me he vuelto de cierto tiempo a esta parte más sensible.
Las ventanas de mi nueva habitación dan a un espacio baldío, pero como me aseguraron en la administración del inmueble, aquel terreno cubierto por completo de hierbas y de las ruinas de un viejo edificio, ofrecería de allí a unos cuantos meses el aspecto de un moderno patio jardín. A unos trescientos metros de mi casa, hay el proyecto de construir un asilo moderno. Mientras tanto, en su lugar, la tierra arcillosa ha formado grandes charcos de agua.
Habito en la planta baja. Frente a la amplia ventana de mi estudio crece un castaño aún joven, salvado como por milagro, y cuando lo observo en su escualidez invernal me conmueve la idea de que tan pronto como llegue la primavera, tendré aquí junto, casi al alcance de la mano, el verdor de su follaje tierno y pleno de savia. Amo la belleza de la naturaleza, aunque sin exageración. Cuando vi por primera vez aquel castaño, me alegré de su presencia también por otra razón. No oculto que la preocupación principal que me había agobiado durante el cambio de casa había sido el temor de que la nueva pudiese ser ruidosa. Ahora, la presencia de aquel árbol, precisamente frente a mi ventana, me parecía en cierto modo una garantía de que existiría un silencio perfecto. Y realmente al comienzo todo parecía confirmar mis esperanzas, no fundadas por completo, debo reconocerlo, en el sentido común. Los ruidos de la calle de Belwederska llegaban muy atenuados al interior del edificio y, gracias al debilitamiento de mi oído, la impresión que producían se asemejaba más al lejano murmullo del mar que al estruendo de una calle. Asimismo, los muros de la construcción revelaron ser lo bastante gruesos para no tener constantemente en mis oídos la vida de los vecinos. Después de dos meses transcurridos en la clínica y de la confusión de la mudanza, logré volver rápidamente al estado de recogimiento que me es indispensable para el trabajo. Mis voces internas —para recurrir a una figura un tanto atrevida— no eran perturbadas por ninguna fastidiosa disonancia del exterior: yo vivía en silencio y ellas podían vivir dentro de mí.
Según las anotaciones de mi diario, los dos jóvenes hicieron su primera aparición en el patio el 26 de marzo, entre las cuatro y las cinco de la tarde, lo recuerdo muy bien. Una breve siesta después del almuerzo y el café que tomo en general sólo una vez al día, comunican a mis horas vespertinas una vivacidad mental característica. En esas horas logro trabajar mejor que en cualquier otro momento. Así también ese día, con cierto sentido de seguridad, me disponía precisamente a resolver una dificultad surgida en la trama de un relato, que se había complicado bastante, cuando de pronto sentí un golpe, como si junto a mí hubiera explotado una bomba. No había sido un grito, ni un aullido o una fuerte voz, tampoco un rugido; había sido a la vez un grito, un aullido, una voz y un rugido, todo ello reunido en un inmenso estruendo. Eso, y también algo peor. Hasta hoy no logro comprender de qué modo y con qué medios aquellos dos muchachos de once años que jugaban al fútbol pudieron producir aquel ruido inverosímil. Dos muchachos de once años —vuelvo a subrayar que eran sólo dos—, jugaban al fútbol encarnizadamente bajo mi ventana, jugaban, nada más, tan sólo eso, un entrenamiento de colegiales. A primera vista parecían gemelos. Los dos eran rubios y estaban despeinados. Siempre en movimiento y ágiles como rayos, vestidos del mismo modo —pantalones de pana azul, sandalias y suéter—, lograban producir en la gama sonora más estragos de los que pudiera imaginar la fantasía más rica. La magnitud de mi derrota fue terrible. Pero no vale la pena hablar de ello. Rehuyo todo exhibicionismo. Ya ayer, cuando vino Halinka, las cosas andaban mal. Decía en general, pero refiriéndome particularmente a nuestro lenguaje común, que estoy exhausto. No logré recordar si la flor del agave era el áloe o al contrario. Me avergonzaba preguntárselo en circunstancias para mí desventajosas… Quizás el áloe es esa planta que florece cada cien años y de la que después no queda sino el tallo seco. Me fatigan también los sueños. Casi todas las noches sueño conmigo. No me veo, pero sé que estoy muy cerca, encerrado en una celda oscura y sin ventanas; camino siempre hacia la oscuridad, estoy aquí y estoy allá, hasta que de súbito, cuando me hallo ante una puerta invisible, me entra un profundo miedo, trato de huir, pero no puedo. Devorado completamente por la oscuridad, comienzo a gritar, y entonces, el otro, escondido en la habitación vecina comienza igualmente a gritar. Entiendo que se pueda gritar en los sueños, pero ¿gritar a dos voces? Por la mañana despierto rendido de fatiga.
Al día siguiente, también entre las cuatro y las cinco, volvieron a aparecer aquellos dos y, junto con otros dos, jugaron al fútbol en un grupo de cuatro. Como es natural, no logré resolver las dificultades que entorpecían la trama de mi relato. El 28 de marzo, los muchachos eran ya seis. Jugaron hasta el crepúsculo. Sus gritos hacían que se me erizaran los cabellos, me ardían los lóbulos de las orejas como si estuvieran en llamas, el nudo del cuento se me embrollaba de una manera cada vez más irremediable… Creo que de aquella manera deben haber chillado los cerdos del Evangelio cuando fueron poseídos por los demonios. Pero el 29 —también esa fecha la tengo anotada en mi diario— apareció él. Lo juzgué unos años mayor que los demás; por lo menos debía de tener trece. Inmediatamente advertí que a diferencia de sus compañeros, tenía los cabellos negros cortados cuidadosamente a cepillo. Usaba también sandalias, pero en vez de unos pantalones de pana como los demás, llevaba unos de vaquero estrechos, que se le ceñían a las piernas, y una camisa a cuadros. Desde el primer momento —anoté también esto— tomó el mando del grupo. No entiendo nada de fútbol, pero tuve la impresión de que ese día el juego se desarrollaba en un nivel más alto de lo habitual. De los seis muchachos, el recién llegado eligió sólo a dos, posiblemente los mejores. Debía de tener buen olfato para juzgar el valor de cada cual; porque su terceto tomó inmediatamente la iniciativa, y durante todo el tiempo mantuvo una evidente supremacía sobre los otros cuatro. En cuanto al estrépito… No, prefiero no analizar mis reacciones; quizás no he dicho todo sobre el tema de mi sensibilidad agudizada, sino únicamente lo que me era permitido dentro de los límites de la sobriedad. El arte, según mi opinión, reside en saber superarse a sí mismo y las propias debilidades, y no en hacer exhibición de ellas. Por esto no siento ningún complejo, y nadie podrá aventurarse a comentar malignamente que me agrada hacer muecas delante del espejo. Las muecas las hará Alfred, no yo. Decía justamente Beatrzycce, la hija de Artur S., cuando su padre, no sé por qué razón, quería extirpar algunas raíces en el parque Lazienki: «No arranques las raíces, papá, porque son las piernas de los árboles». Aquellos muchachos tenían unas piernas malditamente robustas. Cierto que les he arrancado las patas a las moscas, pero cuando niño; hoy ya no lo hago. Y como los días, con el advenimiento de la primavera, se alargaban, así también los partidos se prolongaban cada día más, hasta el crepúsculo. El recién llegado se llamaba Michal. Soy objetivo y debo reconocer que era un buen jugador. Jugaba magníficamente al fútbol, siempre a la ofensiva. Desde mi punto de observación, es decir desde la poltrona que acercaba a la ventana, escondiéndome sin embargo por razones obvias tras la cortina un poco corrida, podía observar que Michal gozaba entre sus compañeros de una gran autoridad. Había adquirido ese dominio con la mayor soltura, como si lo hubiese recogido del suelo. Y yo no sólo había aplazado por tiempo indefinido la solución de la trama confusa de mi relato, sino que ni siquiera tocaba el teléfono, y no ciertamente para huir de la gente. Se comprenderá, sin embargo, que me era difícil distraer la atención, aunque fuera un instante, del partido que se desarrollaba frente a mi ventana. No me agrada el dentista, porque cuando usa el taladro jamás sé en que momento comenzará a producirme dolor. Siguiendo las varias fases del juego había aprendido a prever casi infaliblemente el momento en que sus gritos, más o menos continuos, se harían más fuertes, y por sus piernas adivinaba la intensidad de la pasión que ponían en el juego. Para mi uso y consumo designé con el nombre de «estado de alarma» a este método de legítima defensa. Permanecía en dicho estado desde que hacía su aparición el primer muchacho en el patio hasta que el último se retiraba. Me es difícil decir en qué medida, gracias a aquel método, logré evitar a mi sensibilidad las emociones demasiado fuertes, y es cierto que, si algunas cosas se me ahorraron en aquel deplorable estado de infelicidad, fueron la incertidumbre y la sorpresa. Vivía sufriendo, pero vivía consciente (aprecio las frases que en pocas palabras explican la realidad de las cosas).
Un día, ya en abril, sucedió un incidente, mínimo en realidad, pero significativo; porque mostró que entre los inquilinos del edificio no era yo la única víctima, a causa de mi sensibilidad, del juego de aquellos muchachos. Apenas se habían reunido los jóvenes jugadores, como de costumbre, bajo mi ventana, había ocupado mi puesto de observación en la poltrona, y el partido estaba por iniciarse de un momento a otro, cuando oí que alguien abría una ventana en el primer piso e inmediatamente después resonaba una voz de mujer, muy serena, casi con acento de súplica.
—Muchachos —dijo aquella mujer—, ¿no pueden ir a jugar un poco más lejos? Mi esposo está enfermo y los ruidos le fatigan.
En aquel momento, la emoción me cortó literalmente el aliento. ¿Qué iba a ocurrir? ¿Se irían y volvería el tan anhelado silencio? Mi incertidumbre duró tan sólo el tiempo de respirar. Los muchachos, sin interesarse lo más mínimo por la persona que se había dirigido a ellos, se contemplaron el uno al otro un poco como idiotas; pero ni siquiera por mucho tiempo, sólo el normal, y luego Michal, con una voz también normal, dijo:
—¡Pasa, Andrzej!
Andrzej, un rubio sonrosado del equipo de los cuatro, dio una patada, y al punto supe que iba a estallar en mi interior un terrible estruendo, un grito, un aullido, un rugido, todo eso a la vez y aún más. Y en efecto, así fue.
Me acuerdo bien de este hecho, porque a la vez me evitó una humillación a la que sin duda habría tenido que hacer frente: confieso que hasta aquel día, más de una vez había tenido la intención de ponerme a conversar amistosamente con aquellos muchachos en cuanto se presentase la primera ocasión, y tenía casi la certidumbre de que habría logrado hablar con buen sentido y apelar a su buena voluntad. Y después… ¡Oh! Desde hace un minuto sentí que estaba por caer en un abismo, cien veces me debería aún suceder el no saber qué hacer con un pensamiento comenzado; porque, de golpe, como si hubiese habido un corte tajante, y en mi cabeza existiese el vacío, es más, no el vacío, sólo un gran zumbido a lo largo y a lo ancho, cómo lo odio, lo odio, lo odio cuando me viene, con una fusta azotaría sus espaldas desnudas, verdaderamente el fin del mundo me produciría mayor placer, beberé, me embriagaré, oh, cómo me emborracharé, y después, a cuatro patas, me miraré en el espejo y aullaré.
Estudié todo el plan con extremada precisión. Me pareció perfecto porque no me exponía a ningún riesgo, no tenía nada que perder, y en vez de ello, en caso de triunfar, las ventajas serían enormes.
Algunas veces ocurría, aunque no muy a menudo, que Michal llegase antes que los otros. Era evidente que entonces se aburría. Pasaba bajo mi ventana con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, con un gesto que podría llamarse indiferente; pero se advertía que no estaba satisfecho, y esta insatisfacción y su impaciencia se manifestaban en gestos siempre más desganados y en el hecho de patear los guijarros que llenaban el patio. Decidí aprovechar justamente uno de esos momentos para la realización de mi plan, en la primera ocasión que fuera posible. Desgraciadamente, desde el momento en que el proyecto de que he hablado cristalizó en mí, hasta que la ocasión se presentó, tuve que esperar largo tiempo. Si Michal aparecía antes que los otros en el terreno, no era porque quisiera ser el primero. Por el contrario, arrastrado, sin duda, por su instinto de jefe, evitaba ciertas situaciones, y si ocurría que tuviese que esperar a sus compañeros era únicamente porque la fuerza de las circunstancias obligaba a los otros a llegar con algunos minutos de retraso. Así fue, hasta que uno de los primeros días de mayo no me pude levantar de la poltrona y abrir sin prisa la ventana.
Michal estaba allí con las manos en los bolsillos, perfectamente indiferente, y aunque advirtió que había abierto la ventana, no se dignó mirar hacia aquella dirección.
—Buenos días, Michal —le dije—. ¿Te llamas así, verdad?
Esta vez se volvió a mirarme, aunque sin prisa y sin la menor sombra de interés. Al verlo por primera vez, así tan de cerca, advertí que padecía un ligero estrabismo, el cual —debo confesarlo— añadía un encanto especial a sus ojos oscuros, más bien pequeños, pero interesantísimos.
Tuve que sentarme en el antepecho de la ventana, pues aunque mantenía una calma perfecta y una tensión espiritual, era a costa de un desagradable temblor de las piernas. Parecía que mis rodillas estuviesen hechas de mantequilla.
—Tengo un favor que pedirte, Michal —dije—. Me parece que tú eres el mayor de tus compañeros y por eso me dirijo a ti. A mí, naturalmente, sus partidos no me producen el menor fastidio, me agrada el fútbol, y yo mismo he practicado durante algún tiempo este deporte. Tú a mi parecer tienes grandes posibilidades para convertirte en un campeón… Pero, ¿no podrían jugar un poco más lejos de aquí?
Siempre con las manos en los bolsillos, moviendo apenas la rodilla izquierda, me miró sin ninguna simpatía, aunque a decir verdad, tampoco con hostilidad.
—Allá, del otro lado del patio, por ejemplo, hay un buen terreno —añadí.
A lo que me respondió secamente:
—No, aquí es mejor.
Comprendí inmediatamente que consideraba cerrada la discusión sobre ese punto, por lo que, de pronto, siguiendo mi plan, pasé a la ofensiva.
—¿Te agradan los pájaros?
Creí que iba a sorprenderlo, pero no fue así.
—No entiendo —dijo.
—¿Cómo que no entiendes? Simplemente te pregunto si te gustan los pájaros.
No sé, tal vez a causa de su ligero estrabismo, o de alguna otra razón, lo cierto es que percibí claramente en su mirada un matiz de desprecio.
—¿Por qué debían de gustarme?
Sonreí, aunque la verdad era que no tenía ningún deseo de ello.
—¡Qué sé yo por qué! ¡Bah!… Así, algunas cosas nos gustan, otras no. Jugar al fútbol puede agradar, ¿no? Te lo preguntaba en ese sentido. Por eso, ¿te gustan los pájaros?
No me cabía la menor duda de que en su mirada, aunque había desprecio, existía también un toque de ironía.
—No —dijo—, no me gustan.
Había tomado en consideración en mis planes diversas posibilidades, pero no había previsto justamente aquella, no sé por qué. Recurrí, por necesidad, a la improvisación.
—¡Lástima! —dije.
Entonces él:
—¿Por qué?
—Porque pensaba que te gustarían.
—No, no me gustan. ¿Deberían gustarme?
—No, claro que no. Entiendo perfectamente que los pájaros puedan no gustarte, pero pensaba que si te agradasen, con seguridad te habría interesado uno que no sólo es muy hermoso, sino también extremadamente raro.
Mientras hablaba, él miraba un poco de lado con el ojo estrábico, y silbaba entre dientes una melodía de moda. Lo que casi me produjo agrado.
—¿Has oído hablar alguna vez del ave del paraíso?
«Si respondes ya eres mío, bribón», pensaba.
Y respondió:
—No, ¿qué cosa es?
—Un ave muy bella y rarísima. Vive en Nueva Guinea.
—¿En la isla?
—Exactamente. Sólo en Nueva Guinea viven las aves del paraíso. En otras partes, por ejemplo en Europa, se pueden ver tan sólo en los jardines zoológicos, y ni siquiera en todas partes.
Se puso a silbar de nuevo.
—¡Qué nombre tan estúpido!
—¿Por qué? A mí me parece que suena bien: ave del paraíso, ¿tú no crees?
—Es cómico. ¿Y cómo es?
—¿El ave del paraíso?
—¡Claro!
—Es del tamaño de un gorrioncillo. Espera, es pequeñito, pero tiene una cola formidable, una especie de abanico de plumas de ricos colores, aún más bellas que las del pavo real. La cola es de colores fantásticos, pero el pecho es negro con blanco y dorado, y la parte superior es blanca y gris.
Hablaba con el tono sereno de un conocedor, hasta con cierta desgana. ¡Al fin! ¡Oh! ¡Al fin tenía casi en las manos a aquel muchacho! Había logrado hacer brotar de aquellos ojos de canalla un rastro, una centella de interés.
—¿Usted lo ha visto?
Antes de que hubiese tenido tiempo de responder, el terceto de retrasados hizo su aparición en el patio. En mis planes, había contado con esta posibilidad, y había previsto en consecuencia numerosas dificultades, pero ahora podía alegrarme de que se presentasen cuando aquel canalla había mordido ya el anzuelo.
—Espérenme un momento, voy ahora —le gritó a su banda. Y luego se dirigió a mí, aunque sin prisa:
—¿Usted lo ha visto?
—Claro que lo he visto.
—¿En el zoológico?
—No.
«Caliente, caliente. ¡Que te quemas!»
—¿Ha estado en Nueva Guinea?
—No, pero hace unos años estuvo un amigo mío. Sabía que me interesaban los pájaros y me trajo de regalo un ave del paraíso.
—¿Se murió?
Entonces yo con aire sereno y tranquilo:
—¡Pero qué dices! Está aquí en casa y está de lo más bien. Las aves del paraíso se aclimatan sin dificultad entre nosotros; naturalmente tienen necesidad de calor.
Me incliné hacia el escritorio para tomar el paquete de cigarrillos previamente preparado para ese preciso momento, saqué uno y lo encendí sin prisa. Sabía perfectamente que si aquella bestia no lograba disimular su estupor, prefiriría con toda seguridad que yo no me diese cuenta. Por eso aún ahora no sé cuál fue su expresión en aquel momento.
Le dije mientras fumaba:
—Ves, ¿ahora te explicas por qué te pregunté si te agradaban los pájaros? Pensaba que, de gustarte, mi pequeño amigo multicolor de la Nueva Guinea ciertamente te habría interesado y había despertado tu simpatía. Se trata, sabes, de que las aves del paraíso se adaptan perfectamente a vivir en cautiverio, no es difícil mantenerlas vivas, se habitúan con facilidad a la gente, pero hay una cosa de la que tienen absoluta necesidad para sentirse bien, ¿sabes qué cosa? El silencio. No tienes idea de lo que se irritan estos pajarillos cuando hay ruido o gritos demasiado fuertes. Tales cosas les producen un efecto terrible. ¿Entiendes ahora por qué te pregunté si podían jugar el partido, no aquí bajo mi ventana, sino un poco más allá? Entiendo perfectamente que no sea posible jugar al fútbol con la boca cerrada. A mí los gritos de ustedes no me fastidian, me agrada contemplarlos, pero con las aves del paraíso es otra cosa.
Solamente en ese momento me permití echar una ojeada al bribonzuelo. «¡Oh, canalla!», pensaba, «has caído». Tenía los ojos fijos en mí. En aquel momento me pareció una persona completamente distinta. Veíale el rostro esclarecido, como lavado, y también los ojos con su casi imperceptible estrabismo parecían más claros, límpidos y plenos de una luz cálida. No podía sufrir a aquel perrillo faldero, le habría golpeado el hocico con gran satisfacción; pero no pude dejar de reconocer que en aquel instante era casi bello.
—¿Dónde está? —preguntó Michal.
Indiqué con la mano hacia el interior del apartamiento.
—En la otra habitación. Te lo mostraría de buena gana, pero con certeza duerme. Antes de que lleguen ustedes cubro siempre la jaula con una tela negra para que duerma. Desgraciadamente se despierta con frecuencia. Ahora duerme, seguramente duerme, porque no lo oigo.
—¿Es grande la jaula?
—Bastante. Más o menos así.
—¡Vaya! Es grande.
—Para ser una jaula es bastante amplia. Y como él es muy pequeñito… Sólo la cola es enorme para sus dimensiones. Sacó fuera de la bolsa una garra.
—¿Así?
—¡Michal! —gritó desde el castaño uno de los chicos—. ¿Qué pasa? ¡No vas a jugar!
Se volvió con un gesto de impaciencia.
—¡Dejen de joder!… ¡Ahora voy!
Y de nuevo hizo un ademán con las manos.
—¿Así?
—¿Qué cosa?
—¿La cola?
Reflexioné.
—Más o menos. Tal vez un poco más grande.
—¿Cómo un abanico?
—Exactamente como un abanico. En un tiempo, antes de la primera Guerra Mundial, las mujeres se adornaban el cabello con plumas de aves del paraíso. Se llamaban «paraísos».
—Pero si duerme de noche, ¿qué hace de día? ¿También se la pasa durmiendo?
—No mucho. Las aves del paraíso no tienen necesidad de mucho sueño. En Nueva Guinea, como en todos los países tropicales, las noches son cortas.
—¿Y canta?
—Ahora casi nunca.
—¿Antes cantaba?
—¡Oh, sí, en un tiempo cantaba!
—¿Cómo?
—Sabes, es difícil imitarlo; es necesario haberlo oído.
—¿Como un canario?
—¡Qué cosas se te ocurren! Mucho mejor que un canario —hice una breve pausa,
—¿Quizás en las mañanas no duerme?
—No, por la mañana no duerme.
—¿De veras?
—¡Claro! Por la mañana hay aquí silencio y es el momento en que se siente mejor.
Advertí que rehuía mi mirada.
—Si usted quiere —dijo con voz indiferente y como si no se dirigiese a mí—, podría no ir a la escuela mañana.
Me erguí.
—¿Podrías?
—Ya lo creo.
—¿En qué año vas?
—En sexto.
—Un año difícil, me parece, ¿no?
—Así… regular. Bastante aburrido.
—¿Te aburre la escuela?
—¡Vaya!
En mis tiempos de estudiante había sido el primero en la clase. Sin embargo, dije:
—También yo me aburría, así es siempre. Oye: si en realidad tienes ganas de ver el ave del paraíso te la mostraré con gusto.
—¿Mañana?
—Desgraciadamente, mañana tengo que salir. He pedido cita con el director del zoológico para entregarle el ave del paraíso. Prefiero separarme de ella antes de verla morir aquí.
Me puse en pie.
—Bien, Michal. Ha sido muy agradable para mí conversar contigo, pero debo volver al trabajo; tengo aún mucho que hacer, y a ti, mira, te aguardan tus compañeros. Con seguridad, han de estar ya impacientes.
Dicho esto, cerré la ventana y me refugié en el interior de la estancia. Seguía con las rodillas como de mantequilla, y en general me sentía terriblemente mal: los oídos me estallaban y tenía las puntas de los dedos completamente paralizadas. Aquella bestezuela permaneció aún un momento bajo mi ventana, pensativo, ¡aquella fiera!, aunque por poco tiempo. Luego pareció recuperarse, metió de nuevo las manos en los bolsillos y con paso tranquilo se dirigió hacia sus compañeros. Había hecho todo lo que me era posible. Me sentía vacío, árido; sólo podía quedarme allí para contemplar y esperar. Los compañeros rodearon a Michal y comenzaron a hablar todos a la vez, gesticulando, mientras él, tranquilo, perfecto en su superioridad sobre los otros (¡oh, qué animal!), permanecía entre ellos con las manos en los bolsillos. Y cuando los demás callaron, inclinó la cabeza y echó a andar hacia la explanada pedregosa del patio; los otros lo siguieron.
Con una sensación absoluta de vacío me acerqué a la ventana. ¡Qué silencio! Cruzaron el patio, todos en grupo, reunidos en torno a aquella bestia. Ahora parecía ser él quien hablaba y los demás lo escuchaban, hasta que llegaron al otro extremo, donde estaba el caño de agua. Allí permanecieron largo rato discutiendo. Después, a la vez, corrieron tres de un lado, cuatro del otro, y comenzaron a jugar. Jugaron hasta el crepúsculo. Yo permanecí sentado en mi poltrona junto a la ventana. Veía sus caras, pero ninguna de las voces que acompañaban el partido llegaba hasta mí. Estaba cansado, terriblemente fatigado, y eso era todo, o casi. También hoy me siento mal, también hoy estoy muy cansado. Todos estamos cansados. Silencio.
Al día siguiente llegó también antes que sus compañeros y golpeó en la ventana. Previendo esto, había echado a tiempo la cortina y me había refugiado en el fondo de la habitación. Golpeó varias veces aquella bestia desvergonzada e indiscreta. Yo veía su rostro, pegado a los cristales, pero él no podía verme. De todas maneras, me reproché el no haberme ocultado en la antecámara, pero prefería no moverme de aquella posición, no demasiado cómoda, pegado a la pared, en un rincón de la estancia, hasta el momento en que finalmente se marchó. Atravesó el patio. Sus compañeros se hallaban ya agrupados en el otro costado. Nuevamente permanecí sentado en la poltrona toda la tarde, hasta el anochecer; ellos jugaron como siempre. Había silencio, estaba mortalmente fatigado, verdaderamente no tengo la menor gana de escribir, pero lo intentaré.
Un compañero ocasional de tiempos de guerra, el fabricante de jabones Bieniek, solía decir cuando había peligro en la atmósfera: «Es necesario asomarse y observar qué viento sopla. Si el viento es bueno, lo mejor es seguir adelante». Así lo hice al día siguiente. Como sabía que aquel maldito llegaría, a las tres y media abrí la ventana, me senté en el escritorio, coloqué ante mí la página en la que se me había embrollado la trama, y con la estilográfica en la mano, me puse a simular que trabajaba. Me sentía muy cansado, los pensamientos se me mezclaban en tumulto en la cabeza de un modo terrible; no obstante, tenía el aire de un hombre sumergido en el trabajo, y fingí tan bien y tanto tiempo, que cuando aquella bestia apareció frente a la ventana, levanté la cabeza de la página en blanco y lo contemplé con mirada ausente; me lo confirmó la expresión un poco confusa del muchacho.
—Buenos días —dijo casi con timidez.
A lo que respondí como si despertase:
—¡Ah, eres tú! Buenos días. ¿Qué me cuentas?
Advertí que se había sonrojado ligeramente, pero esto no me produjo ningún placer. Estaba realmente demasiado fatigado.
—¿Está? —preguntó.
—¿Quién?
—¿Quién va a ser? Ella.
—¿Ella? ¿Quién es ella? ¡Ah! ¿El ave del paraíso? Claro que está. ¿Ves?, hasta me había olvidado de darte las gracias a ti y a tus compañeros por haber ido a jugar a otra parte. Han sido muy amables. Son verdaderamente unos muchachos muy considerados.
—¿No la va a entregar?
—¿A quién?
—Al zoológico.
—No, ¿para qué? Ahora hay silencio, está mejor aquí que en cualquier otro lugar. Todo está bien. Gracias nuevamente. Ahora vete, Michal, estoy muy ocupado. ¡Adiós!
Esta vez había logrado quitármelo de encima. Se marchó, aunque con ciertas dudas. Después jugaron al fútbol, y yo, cerrada la ventana, me senté a contemplarlos; es inútil repetir que me sentía fatigado, que lo estaba verdaderamente. Mi plan, como he dicho, había sido estudiado hasta en sus más mínimos detalles, lo había llevado a cabo con precisión y con resultados positivos. Todo, así me lo parecía, había sido pensado y previsto, y he aquí que ahora, cuando la empresa comenzaba a producir sus frutos, una pequeña manchita negra no advertida a tiempo, y ni siquiera tomada en consideración, comenzaba a crecer, a agigantarse, a adueñarse de todo, dispuesta a devorar mi obra. Malos pensamientos me asaltaban de noche. Los encontraba en silencio, me rodeaban. ¡Oh! Si aquella carroña hubiese terminado bajo cualquier cosa, bajo un tranvía, un autobús, un coche, un camión, una motocicleta, cualquier cosa que le triturase, por lo menos, aquellas largas piernas en pantalón vaquero. Pero mejor sería que desapareciera del todo, que muriese, que saliera para siempre de mi vida. ¿Qué sentido tenía el que viviera una fiera como aquella, máxime que de semejante escoria sólo podría nacer otra escoria aún mayor? ¿Por qué debía castigarme y sufrir por semejante canalla? Tengo ya bastantes preocupaciones dentro de mí, y he aquí que me sale una especie de joroba. La siento justamente crecer. Tal vez los demás no sientan sus jorobas; yo no logro dejar de advertirla, todo mi ser parece manar sangre de una herida en las raíces torcidas de esta joroba. Por eso, que al menos deje de importunarme esa bestia, que no se clave en mi ventana, que no golpee y no espere. Sufría con todos estos pensamientos y sueños de venganza, como si me hubieran desollado. No recuerdo bien, porque estoy demasiado fatigado, pero me parece que en aquel período advertía menos hasta mi sensibilidad de oído. El principio de la historia me parecía tan lejano, como un mito perdido en los espacios incomensurables del tiempo. Esto sucede a menudo. En el comienzo existe siempre algo, pero cuando ese algo comienza a desarrollarse para arribar a una conclusión, entonces, después, permanece sólo ese desarrollo, y el resto, aquello que existía al principio, termina quién sabe dónde, se rompe, se despedaza, se diluye, se empequeñece, se deforma, se pierde, se desvanece como un suspiro. Sólo los desarrollos cuentan; ellos hacen, sí, que de golpe, a veces sin advertirlo, nos encontremos en la situación del hombre que permanece cabeza abajo. Yo casi siempre los veo así, me parece como si ustedes anduvieran por la calle, hablasen y se las ingeniaran para representar papeles diversos; que se acoplaran, que pujaran en el mingitorio, que quisiesen salvar al mundo y al hombre (¡descienda la paz, la paz eterna sobre nuestros espíritus fatigados!). Pero en realidad sólo se trata de apariencias, ilusiones de nuestros ojos ciegos… Ustedes en realidad permanecen cabeza abajo, y no veo en torno mío sino piernas, piernas y nada más que piernas, tantos pares de piernas impotentes, alargadas o contrahechas como las de los fetos.
Estaba en un laberinto, con el ave del paraíso. Aquella bestia —me refiero por supuesto a aquel cachorro— me rondaba como un enamorado, todos los días me importunaba y molestaba. Pero también la bestia se había metido en un laberinto, con el ave del paraíso, con aquel extraño ser híbrido inventado por mí en un momento de duda y desesperación. ¿Qué se podía hacer? Desgraciadamente, casi nada. En un principio, el peligro me amenazaba sólo durante la tarde. Aparecía por lo regular en el patio antes de las cuatro, tocaba, esperaba y volvía a tocar. Pero muy pronto comenzó a perseguirme, y cuando al anochecer se iba con sus compañeros, no podía encender la luz, y permanecía a oscuras, a veces hasta muy tarde. Un par de veces, por razones tácticas, me dejé sorprender. Ya no se mostraba ni tímido ni turbado; se había vuelto impaciente, violento, carente de toda discreción. No sé qué era en él más fuerte, si la obstinación, la ambición o la curiosidad. Probablemente todas estas pasiones lo animaban a la vez. Pero de qué modo, y sobre todo a costa de qué sacrificios logré contener aquella presión infernal y diferir de día en día la presentación del ave del paraíso, todo eso lo pasaré en silencio. Después ocurrió la catástrofe.
Un buen día holgazaneaba durante la mañana en casa, quitando el polvo; porque la sirvienta no se ocupaba lo suficiente de la limpieza, en tanto que yo le atribuía mucha importancia. Estaba aún, pues, precisamente poniendo remedio al descuido de la criada, con la ventana del estudio abierta, cuando de pronto, en el fondo del patio, apareció él. Caminaba directamente hacia mí, con la mochila bajo el brazo. Llevaba unos pantalones viejos, pero en cambio una camisa amarilla que no le conocía, y con aquel paso suyo ligero y gracioso de bandolero se acercaba… a mí, que había quedado como petrificado por el golpe en medio de la habitación. Pero todo aquello duró una décima de segundo; porque ya al comienzo del momento siguiente, el instinto de conservación me había hecho desaparecer del campo visual. Escapé hacia el baño. «Huy, amigo mío», me dije, sentado en el borde de la bañera; «ponte a salvo, vete por algunos días a cualquier parte, cierra esta casa como una tumba. No te dejes llevar a la ruina, no te conviertas en el hazmerreír de un mocoso, no caigas en su trampa». Pensaba esto y otras cosas más. El agua goteaba en el grifo del lavabo, y aunque hice girar la llave, el agua siguió goteando. Tenía las manos sudorosas. Quise lavármelas, pero advertí que había apretado demasiado la llave, y no lograba abrirla. Me resigné y volví a sentarme en el borde de la bañera. Pero he aquí que por primera vez mi agudizada sensibilidad auditiva se mostró útil. Había alguien en casa. ¡Alguien! Súbitamente comprendí quién era. Se movía sigilosamente por la casa, sin hacer ruido, ¡aquel piojo!, y sin embargo lo oía, ¡qué bien lo oía! Habría entrado por la ventana, el puerco; en aquel momento estalló dentro de mí alguna cosa que me hizo enfrentar la situación.
Cuando aparecí de improviso, no se sorprendió en modo alguno. No mostró la menor sombra de turbación en el rostro. Es más, ¡qué mirada me lanzó! No había en ella cólera o desilusión, nada de eso, sólo calma, frialdad y desprecio.
Lo enfrenté inmediatamente con voz dura y despectiva:
—¿Qué haces aquí? ¿Quién te dio permiso para entrar?
—¿Dónde está? —preguntó.
Y yo en el mismo tono:
—¡Avergüénzate! ¡A tu edad, y entrar por una ventana en casa ajena! ¿Cómo es posible? ¡Sal inmediatamente! ¡Anda, fuera!
Tampoco esto, sin embargo, le produjo la menor impresión.
—Usted me ha jorobado —dijo con voz un tanto estridente—. No tiene ningún ave del paraíso, no han sido sino patrañas…
—¡Fuera de aquí! ¿Has entendido?
—Les dije a mis compañeros todo lo que usted me contó y ellos lo creyeron. Ahora les diré que ha mentido, que no es usted sino un bribón.
Comprendí que por la fuerza, los gritos, las vanas amenazas, nada podría obtener. Entonces le dije tranquilamente:
—Espera, Michal, hablemos un poco en serio. Después de todo, eres un muchacho razonable.
—Usted me ha jorobado.
—No es verdad. Solamente…
—Jamás ha tenido un ave del paraíso, ¿no es cierto?
—No.
—¿Y nunca la ha visto?
—Sí, en fotografías.
—¿Es verdad que el pecho es blanco, negro y dorado?
—No recuerdo, puede ser. Escucha…
—¿También puede ser que la cola sea larga y semejante a un abanico?
—No, eso no es verdad.
—¿Cómo puede saberlo?
—Te he dicho que la he visto en fotografías.
—¿Y que tiene necesidad de silencio?
—Escucha, Michal, debo explicártelo todo.
Y él:
—Bien, bien, quédese tranquilo, yo lo explicaré. Le diré a mis compañeros que eran puras patrañas. Les aseguré que había visto el ave del paraíso. Ahora les diré que no, que todo era mentira.
¡Gran Dios! ¡Con qué ganas le habría roto la boca a aquel mocoso! Todo me empujaba, todo me incitaba a golpearlo, a cubrirlo de cardenales, a golpearlo con tal fuerza que se retorciera, gimiera, sollozara, que se cagara en los pantalones de dolor y de miedo. Soy alto y bastante robusto, así que hubiera podido dominar fácilmente al cachorro, aunque me mordiese y me diera patadas, ¡qué sé yo! Por fortuna, reflexioné a tiempo. Aún ahora siento escalofríos al pensar en lo que hubiese podido ocurrir. Aquel animal habría hecho un escándalo, habría llegado gente… Prefiero no pensar.
Después de reflexionar, dije casi con desenvoltura:
—Muy bien, díselo.
—Se los diré. Aquel terreno donde ahora jugamos es una mierda. Los muchachos se pondrán furiosos con usted. ¿No le gusta el ruido?
—No, no me gusta.
—Muy bien. Los muchachos se pondrán furiosos. Verá usted qué estruendo.
Había logrado volver a dominar la situación. Puse sobre la mesa el trapo para el polvo, que tenía aún en la mano.
—¿Estruendo has dicho? ¡Qué se le va a hacer! No moriré por ello. Si en cambio fueras razonable…
—¿Qué debo hacer? ¿Comprarme un ave del paraíso?
Levanté los hombros.
—Veo que es tiempo perdido hablar contigo.
—¿Por qué? ¡Dígame!
—¿Con qué fin? Vete. Puedes decir a tus compañeros que no tengo ningún ave del paraíso. ¡Fuera! Nada tenemos que hablar.
—¿Pero qué iba a decir?
—Nada.
Entornó los ojos.
—¿Nada?
—Ahora ya nada.
Su mirada se volvió repentinamente escrutadora; por un instante vi aparecer el relámpago característico de los animales en acecho. Bajó los ojos y se miró las sandalias.
—Bien —dijo—, en tal caso me voy. Pienso que mis compañeros no querrán seguir jugando en aquel terreno.
Respondí, sentado en el borde de la mesa:
—Es posible. No me interesa lo que quieran o dejen de querer tus compañeros. Sin embargo, si fueses un muchacho razonable…
—¿Entonces?
—Te quedarías con la boca cerrada.
Estaba aún con la cabeza gacha contemplando sus sandalias.
—¿Quiere que también yo cuente mentiras?
—No quiero nada. Eres tú quien debes querer.
Por un instante se hizo el silencio. Luego levantó la cabeza y me miró a los ojos.
—¿Cuánto me da?
Estaba casi por desvanecerme. No puedo tolerar la villanía. Y de nuevo brotaba en mí el deseo de golpear como se lo merecía aquella cara desvergonzada.
—Creo que has entendido mal —dije en tono apacible—. Es probable que hayas quedado un poco desilusionado. Si es así, te haré con gusto un regalo. ¿Coleccionas estampillas?
—No.
—¡Lástima! Tengo bastantes cartas con estampillas extranjeras. Pero seguramente te gustarán los chocolates.
—No.
—¿No te gustan? Es raro. A los muchachos de tu edad, por lo general, les gusta mucho el chocolate.
—A mí no.
—¿Entonces qué te gusta?
—¡A usted qué le importa!
—La verdad es que no me importa nada…
—Entonces, ¿por qué tantos discursos?
—Quería hacerte un regalito…
Me interrumpió a mitad de la frase:
—¿Me da diez billetes de los grandes?
Quedé como fulminado. ¡Oh! ¡Golpear, golpear, golpear con fuerza! cubrirlo de bofetadas hasta más no poder y aún más.
—¿Cuántos?
—¡Diez!
—¡Por el amor de Dios! ¿Qué puede hacer un muchacho de tu edad con todo ese dinero? Reflexiona.
—¿Me los da?
—¡De ninguna manera! —respondí.
Si él hubiese callado y se hubiera ido, probablemente también yo habría dejado el asunto y no habría cedido. Pero permaneció plantado frente a mí, y por la expresión tranquila, canallesca, de su rostro, comprendí que tenía que ceder. Me volví sin decir palabra, me acerqué al armario, lo abrí, busqué la cartera, y saqué diez billetes de mil —era todo lo que tenía—; después volví a meter la cartera, cerré el armario y regresé con el dinero a aquel maldito.
—Aquí están —dije.
Los tomó, los contó y los metió desordenadamente en la bolsa de atrás de su pantalón.
—No los vayas a perder —dije maquinalmente.
Y después de un momento:
—¿Lo dirás?
Levantó los hombros.
—Como usted quiera. ¿De acuerdo?
—¡Fuera! —dije.
—¿Puedo saltar por la ventana?
—Como quieras… Sal por la ventana.
Se volvió, se puso la mochila bajo el brazo, subió ágilmente sobre el marco de la ventana y vi por un instante su figura adolescente sobre el fondo del patio desierto; después saltó sin hacer ruido y no lo he vuelto a ver más. Ni él ni sus compañeros volvieron a aparecer en el patio; seguramente habrán encontrado otro.
Cerré la ventana. Silencio.