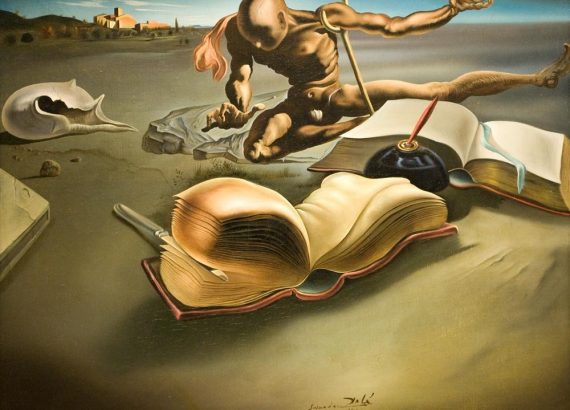Novelle, de Johann Wolfgang von Goethe

Una espesa niebla otoñal cubría aún, en la madrugada, los amplios espacios del patio del palacio principesco, cuando ya se podía ver más o menos, a través de ese velo que se iba despejando, toda la montería, a pie y a caballo, en movimiento. Podían distinguirse todas las actividades presurosas de los más próximos: alargaban o acortaban los estribos, se daban unos a otros las cabinas y las cartucheras y ponían derechas las alforjas, mientras que los perros, atados a las correas e impacientes, amenazaban con arrastrar a los que se quedaban atrás. También aquí y allá, un caballo se comportaba con mayor audacia, animado por una naturaleza fogosa o estimulado por la espuela del jinete, el cual no podía ocultar una cierta presunción al lucirse en medio de esa luz incierta. Sin embargo, todos esperaban al príncipe, el cual, despidiéndose de su joven esposa, se demoraba ya en demasía.
Casados desde hacía poco tiempo, experimentaban ya la dicha de las almas afines; ambos eran de carácter enérgico y vivaz, y el uno tomaba gustosamente parte en las inclinaciones y aspiraciones del otro. El padre del príncipe todavía había vivido y aprovechado la época en la que se puso de manifiesto que todos los miembros del Estado debían pasar sus días con la misma laboriosidad, actuando y trabajando, cada uno a su manera, primero para, ganar y después para disfrutar.
Hasta qué punto se había logrado esto se hacía patente en estos días, cuando precisamente se reunía el mercado mayor, que bien podía ser llamado una feria. El príncipe había conducido el día anterior a caballo a su esposa a través del hervidero de mercancías amontonadas, y le había hecho notar cómo aquí la montaña llevaba a cabo un feliz trueque con la llanura; supo llamar su atención, allí mismo, sobre la laboriosidad de su región.
Si bien en aquellos días el príncipe conversaba con los suyos casi exclusivamente sobre esos asuntos molestos, especialmente trabajando de forma continuada con el ministro de Hacienda, sin embargo, el montero mayor hizo valer sus derechos, según los cuales era imposible resistir la tentación de emprender, en aquellos propicios días otoñales, una cacería ya aplazada, para ofrecer a los muchos huéspedes llegados y a sí mismo una fiesta característica y singular.
La princesa se quedó en casa a disgusto; se habían propuesto adentrarse en la montaña para intranquilizar a los pacíficos moradores de aquellos bosques mediante una inesperada campaña.
Al despedirse, el esposo no olvidó proponer un paseo a caballo que ella debería emprender en compañía de Federico, el tío del príncipe.
—También te dejo —dijo él— a nuestro Honorio, como doncel de corte y de establo, que cuidará de todo.
Y a continuación de estas palabras, mientras bajaba las escaleras, dio a un joven bien parecido las órdenes pertinentes, desapareciendo después prontamente con los huéspedes y el séquito.
La princesa, que desde arriba todavía decía adiós a su esposo con el pañuelo, se dirigió a las habitaciones del fondo, las cuales tenían una amplia vista hacia las montañas, tanto más hermosa cuanto que el palacio mismo se erguía a cierta altura por encima del río y, de esta manera, permitía magníficas vistas por delante y por detrás. Encontró el excelente telescopio todavía en la posición en la que lo habían dejado la noche anterior, cuando conversaban observando, por encima de los matorrales, el monte y la cima del bosque, las altas ruinas del castillo solariego, que resaltaban singularmente en la luz crepuscular, cuando las enormes masas de luz y de sombras podían dar una idea más clara de un monumento tan considerable de épocas pasadas. También se resaltaba llamativamente hoy temprano, gracias a las lentes de acercamiento, la coloración otoñal de aquellas múltiples especies de árboles que crecían, libre y tranquilamente, a lo largo de los años. La hermosa dama, sin embargo, dirigió el telescopio más abajo, hacia una llanura yerma y pedregosa por la que la comitiva de caza debía pasar; esperó el momento con paciencia y no se engañó, pues con la claridad y la capacidad de aumento del instrumento, sus brillantes ojos reconocieron de forma clara al príncipe y al caballerizo mayor; incluso no se abstuvo de decir adiós de nuevo con el pañuelo cuando adivinó, más que percibió, una parada momentánea y una mirada hacia atrás.
El príncipe tío, de nombre Federico, entró al momento, anunciado con su dibujante, el cual llevaba un gran cartapacio bajo el brazo.
—Querida sobrina —dijo el anciano y recio señor—, aquí tienes las vistas del castillo solariego, dibujadas para mostrar desde diferentes lados cómo la poderosa construcción defensiva y ofensiva de épocas pasadas se enfrentó a los años y a los rigores del clima y cómo, sin embargo, en algunas partes sus muros ceden, y aquí y allá cayeron en ruinas. No obstante, hemos hecho algo para hacer más accesible esta selva, pues no se precisa más para asombrar y maravillar a cualquier caminante o visitante.
Mientras el príncipe mostraba las diferentes láminas, seguía hablando.
—Aquí, en el lugar donde subiendo por la hondonada a través de los muros circulares externos se llega ante el verdadero castillo, se alza frente a nosotros una roca de las más sólidas de toda la montaña; en seguida aparece, amurallada, una torre; sin embargo, nadie sabría decir dónde termina la naturaleza y dónde empiezan el arte y la artesanía. Después se ven muros adosados a los lados y rondas alargándose en forma de terrazas hacia abajo. Pero no lo estoy contando correctamente, pues en realidad es un bosque el que rodea esta cima antiquísima; desde hace ciento cincuenta años no ha resonado aquí un hacha, y por todas partes han crecido los más poderosos troncos; allá donde os apoyéis en los muros, os salen al encuentro el liso arce, la áspera encina, el delgado abeto con tronco y raíces; tenemos que pasar serpenteando alrededor de ellos y seguir nuestra senda de forma razonable. Contemplad solamente de qué forma tan acertada ha expresado nuestro maestro sobre el papel lo característico, qué fácilmente se reconocen las distintas clases de troncos y de raíces entre la mampostería y cómo las poderosas ramas se introducen por los huecos. Es una selva como ninguna otra, un lugar casualmente único, donde se pueden distinguir en encarnizada lucha las viejas huellas de una fuerza humana desaparecida hace largo tiempo y la naturaleza eternamente viva y activa.
Pero colocando otra lámina, continuó diciendo:
—¿Y qué me decís ahora del patio del castillo, el cual, inaccesible a causa del derrumbamiento de la vieja torre del portal, no ha sido pisado por nadie desde inimaginable número de años? Intentando alcanzarlo lateralmente, hemos atravesado muros, hecho saltar bóvedas y de esta manera preparado un camino cómodo, aunque secreto. Por dentro no necesita ningún desescombro, pues allí se encuentra una cima de la roca allanada por la naturaleza; sin embargo, aquí y allá poderosos árboles han encontrado la fortuna y la ocasión de echar raíces; han crecido despacio, pero con decisión, y ahora extienden sus ramas hasta dentro de las galerías por las que el caballero se paseaba en otros tiempos de un lado a otro; incluso a través de las puertas y las ventanas han alcanzado las salas abovedadas, de las que no hemos querido hacerlas desaparecer; han tomado posesión de ellas y así deben permanecer. Quitando profundas capas de follaje hemos hallado el sitio más curiosamente nivelado, sin parangón en ningún otro lugar del mundo.
»Además de todo esto, es digno de atención y para ser observado sobre el terreno que en los escalones que conducen a la torre principal ha echado raíces un arce y se ha convertido en un árbol tan poderoso que difícilmente se puede pasar por ahí si se quiere subir a las almenas para disfrutar de un panorama ilimitado. Pero también aquí se está cómodamente a la sombra, pues es este árbol el que se yergue alto en el aire por encima del conjunto de forma maravillosa.
»Agradezcamos, pues, al valiente artista que nos hace ver todo, de forma tan encomiable, con diferentes cuadros, como si estuviéramos presentes; ha utilizado para ello las más hermosas horas del día y de la estación, y durante semanas se ha desplazado en torno a estos objetos. En esta esquina se ha instalado una pequeña y confortable vivienda para él y para el vigilante que le hemos adjudicado. Vos no podéis creer, querida mía, qué hermosa vista interior y exterior del paisaje, del patio y de los muros ha dispuesto allí el artista. Ahora que todo está esbozado de forma tan clara y característica, lo concluirá aquí abajo, con toda comodidad. Adornaremos con estos cuadros nuestro pabellón, y no habrá nadie que viendo nuestros parterres regulares, nuestros cenadores y paseos sombríos, no desee entregarse allá arriba a la observación real de lo viejo y lo nuevo, de lo petrificado, inflexible, indestructible y de lo fresco, dúctil e irresistible.
Honorio entró y anunció que los caballos estaban preparados; en ese momento, la princesa, dirigiéndose al tío, dijo:
—Cabalguemos allá arriba y permitidme ver en la realidad lo que aquí me habéis mostrado en imágenes. Desde que estoy aquí, no oigo más que hablar de esta empresa, y estoy verdaderamente ansiosa por ver con mis propios ojos lo que me parecía imposible en la narración e improbable en la reproducción.
—Aún no, querida mía —replicó el príncipe—. Lo que aquí habéis visto es lo que puede ser y será; ahora algunas cosas están paradas en sus comienzos; el arte tiene que estar concluido si no quiere avergonzarse ante la naturaleza.
—Al menos cabalguemos hacia arriba, aunque sólo sea hasta el pie; hoy tengo muchas ganas de contemplar el ancho mundo.
—Hágase vuestra voluntad —respondió el príncipe.
—Pero cabalguemos a través de la ciudad —prosiguió la dama—, por la gran plaza del mercado, donde una innumerable cantidad de tenderetes semejan una pequeña ciudad, un campamento. Es como si estuvieran allí representadas todas las necesidades y ocupaciones de todas las familias del país, mostrándose hacia fuera, reunidas en este punto central, saliendo a la luz del día; pues aquí el observador atento ve todo lo que el hombre produce y necesita; por un momento, uno se imagina que no es necesario el dinero, que cada negocio se podría hacer mediante el trueque; y así es en el fondo. Desde que ayer el príncipe me brindó la ocasión de alcanzar estas visiones de conjunto, me es muy agradable pensar cómo aquí, donde la montaña y la tierra llana son colindantes, ambas expresan tan claramente lo que necesitan y lo que desean. Así como el montañés sabe trabajar la madera de sus bosques en mil formas y diversificar el hierro para adaptarlo a cada uso, así le salen al paso los otros con múltiples mercancías, de las cuales apenas se puede reconocer el material y a menudo tampoco la finalidad.
—Sé —replicó el tío— que mi sobrino dedica a este asunto la mayor atención; pues precisamente en esta época del año interesa ante todo más recibir que dar; conseguir esto es, en definitiva, la suma de todo el presupuesto nacional, así como la de la más pequeña economía doméstica. Pero excusadme, querida mía, pues me disgusta cabalgar por el mercado y por la feria; a cada paso se ve uno impedido y detenido, y luego me viene otra vez a la mente aquella terrible desgracia, como si se me hubiera grabado a fuego en los ojos, de cuando vi arder en una ocasión una enorme cantidad de mercancías y bienes. Apenas me había…
—Por favor, no perdamos estas hermosas horas —le interrumpió la princesa, ya que el honorable señor ya la había atemorizado en repetidas ocasiones con la exhaustiva descripción de aquella desgracia, cuando él, durante un largo viaje, se había alojado de noche en la mejor posada del mercado, que bullía a causa de una feria importante, y ya en la cama, enormemente cansado, había sido despertado de forma terrible por los gritos y las llamas que rodeaban la casa.
La princesa se apresuró a montar su caballo favorito, y en vez de dirigirse por la puerta trasera montaña arriba, condujo a su contrariado acompañante montaña abajo por la puerta delantera; pues ¿quién no hubiera cabalgado gustosamente a su lado, quién no la hubiera seguido con agrado? Y así también Honorio se había quedado dócilmente sin asistir a la ansiada cacería para hacerle un servicio.
Como era previsible, no pudieron cabalgar a través del mercado sino paso a paso; pero la bella y gentil dama alegraba cada parada con una observación ingeniosa.
—Repito —decía— mi lección de ayer, ya que la necesidad quiere poner a prueba nuestra paciencia.
Y en realidad, la gran masa humana se aproximaba a los jinetes de tal manera que sólo lentamente podían continuar su camino. El pueblo observaba a la dama con gozo, y en muchos rostros sonrientes se mostraba el agrado decidido de ver que la primera mujer del país era también la más bella y la más graciosa. Entremezclados estaban los montañeses que tienen sus tranquilas viviendas entre rocas, abetos y pinos silvestres, las gentes de las llanuras provenientes de colinas, vegas y praderas, los artesanos de las pequeñas ciudades y todos los que allí se habían reunido. Tras echar una tranquila ojeada, la princesa hizo notar a su acompañante cómo todos ellos, fuesen de donde fuesen, habían utilizado más tejido del necesario para sus vestiduras, más paño y lienzo, más cintas para el ribete. Era como si mujeres y hombres no se gustaran más que vestidos ostentosamente.
—Concedámoslo —replicó el tío—. De las cosas en las que el hombre derrocha su riqueza, la que más placer le proporciona es el adornarse y engalanarse.
La hermosa dama se mostró de acuerdo.
Así, poco a poco, habían llegado a un lugar despejado que conducía a los arrabales, donde al final de pequeños tenderetes y tiendecillas se alzaba, de forma llamativa, una gran construcción de leño, cuando llegó a sus oídos un estridente bramido. Parecía haber llegado la hora de la comida para los animales salvajes allí expuestos; el león dejaba oír intensamente la voz de la selva y del desierto, los caballos temblaban y no se podía dejar de observar cómo, en el ser y actuar pacíficos del mundo civilizado, el rey de la selva se anunciaba de forma tan terrible. Más cerca ya del tenderete, no pudieron pasar por alto unas pinturas colosales y polícromas que representaban con recios colores y poderosas imágenes aquellos animales extraños, a cuya observación no podía sustraerse el pacífico ciudadano, arrastrado por un deseo irresistible. El furioso y monstruoso tigre saltaba sobre un negro a punto de destrozarlo, un león se erguía severamente mayestático, como si no divisara ninguna presa digna de él; otras criaturas fantásticas y multicolores pasaban desapercibidas al lado de las anteriores.
—A la vuelta —dijo la princesa— nos apearemos y observaremos a estos extraños huéspedes más de cerca.
—Es maravilloso —replicó el tío— que el hombre siempre busque el estímulo de lo terrible. Ahí dentro está el tigre echado tranquilamente en su prisión y aquí tiene que saltar furiosamente sobre un negro para que las personas crean que van a contemplar lo mismo en el interior; no se harta uno lo suficiente de asesinatos y muertes, de incendios y destrucción; los copleros tienen que repetirlo en cada esquina. Los hombres buenos quieren estar atemorizados para sentir después cuán hermoso y loable es poder respirar libremente.
Todo lo que de temor pudiera haber quedado en ellos ante tales imágenes de horror desapareció en cuanto llegaron a la puerta de la ciudad y se adentraron en la más apacible región. El camino conducía primero hacia arriba, junto a un río de caudal escaso por el que solamente navegaban canoas ligeras, pero que luego, paulatinamente, debía convertirse en una gran corriente del mismo nombre y dar vida a países extraños. Ascendieron lentamente a través de huertos y jardines bien cuidados, contemplando esa región bien poblada hasta que, primero un matorral y luego un bosquecillo acogieron a la comitiva y los pueblecillos más graciosos limitaron y animaron sus miradas. Un valle cubierto de prados que ascendía y que había sido segado hacía poco tiempo por segunda vez, semejando una pieza de terciopelo y bañado por un caudaloso manantial que fluía con fuerza desde arriba, los recibió amistosamente, y así se trasladaron hacia un punto más elevado y despejado que pudieron alcanzar al salir del bosque y tras una trabajosa subida; y entonces, pero todavía a una considerable distancia, vieron destacar, por encima de nuevos grupos de árboles, el viejo castillo, la meta de su peregrinación, dominando la roca y el bosque. Hacia atrás —pues nunca se llegaba hasta aquí sin tornar la cabeza— pudieron contemplar, a través de huecos ocasionales entre los grandes árboles, él castillo del príncipe, a la izquierda, iluminado por el sol matutino; después, la armoniosa parte alta de la ciudad, cubierta por ligeras nubes de humo y, hacia la derecha, la parte baja de la ciudad y el río en algunos recodos, con sus praderas y molinos; enfrente se divisaba una zona amplia y fértil.
Después de haber saciado sus ojos, o más bien, tal y como suele pasar cuando miramos a nuestro alrededor desde un sitio elevado, deseosos de hallar una vista más amplia y menos limitada, cabalgaron por una amplia y pedregosa llanura, en la que la poderosa ruina se alzaba ante ellos como una cima coronada por la vegetación y con algunos árboles viejos a sus pies; atravesaron esa llanura y, de esta manera, llegaron a la cara más abrupta e inaccesible. Poderosas rocas se alzaban allí desde tiempos remotos, ajenas a cualquier cambio, firmes, bien fundamentadas y desafiando las alturas; lo que se había desmoronado entre tanto yacía, de forma irregular, en grandes láminas y escombros, unos sobre otros, y parecía prohibir al más osado cualquier ataque. Pero lo escarpado y abrupto parece atraer a la juventud; emprender esto, asaltar y dominar es un placer para los miembros jóvenes. La princesa mostró deseos de hacer un intento, Honorio estaba pronto y el tío, aunque más cómodo, lo aceptó porque no quería mostrarse débil; los caballos debían permanecer al pie, bajo los árboles, y ellos querían llegar hasta un cierto punto en el que una roca prominente ofrecía una superficie lisa desde donde tendrían un panorama que, si bien ya abarcaba el espacio que contemplan los pájaros, se presentaba lo suficientemente pintoresco.
El sol, casi en su cénit, prestaba al momento la iluminación más clara: el palacio del príncipe con todas sus partes, construcciones principales, alas, cúpulas y torres, se aparecía a sus ojos con toda majestuosidad; la ciudad alta en toda su extensión; también se podía divisar la parte baja cómodamente, y con el catalejo podían distinguirse incluso los diversos tenderetes del mercado. Honorio acostumbraba a llevar atado al caballo este utensilio tan útil; contemplaron el río, corriente arriba y abajo; de esta orilla, las tierras montañosas en terrazas interrumpidas; de aquella orilla, la tierra feraz en la que se alternaban las llanuras y las suaves colinas; y por fin, innumerables poblaciones, pues era costumbre, de siempre, discutir sobre cuántas se podían divisar desde ahí arriba.
Sobre la gran llanura reinaba una serena calma, como suele suceder a mediodía, cuándo, como decían los antiguos, Pan duerme y toda la naturaleza contiene el aliento para no despertarlo.
—No es la primera vez —dijo la princesa— que desde un lugar tan elevado y tan extenso contemplo cómo la naturaleza tiene una apariencia tan pura y pacífica y cómo da la impresión de que en el mundo no pudiera suceder nada desagradable; y cuando se regresa de nuevo a la morada humana, ya sea elevada o baja, amplia o angosta, siempre hay algo por lo que pelear, discutir, algo que solventar o arreglar.
Honorio, que mientras tanto había contemplado la ciudad a través del catalejo, gritó:
—¡Mirad, mirad, el mercado comienza a arder!
Miraron hacia allí y vieron poco humo, pues el día atenuaba la llama.
—¡El fuego se propaga! —gritó, siempre mirando a través del catalejo; también la desgracia fue divisada por la buena y desarmada vista de la princesa; de tiempo en tiempo se veía una llama roja, el humo ascendía y el tío dijo:
—Regresemos, esto no es bueno; siempre temí vivir esta desgracia por segunda vez.
Cuando habían descendido y se dirigían de nuevo hacia los caballos, la princesa dijo al anciano señor:
—Adelantaos, señor, pero no sin el palafrenero; dejadme a Honorio, os seguiremos inmediatamente.
El tío apreció lo razonable e incluso lo necesario de estas palabras, y descendió todo lo rápido que el terreno permitía por la ladera pedregosa y seca. Cuando la princesa se había montado en el caballo, Honorio dijo:
—¡Vuestra Excelencia, le ruego que cabalgue despacio! Tanto en la ciudad como en el palacio los cuarteles de bomberos están en completo orden y no van a perder el tino por un suceso tan inesperado e inusual. Aquí, sin embargo, el terreno es malo, hay piedras pequeñas y hierba corta, y el cabalgar rápido resulta inseguro; de todos modos, cuando lleguemos allí, el fuego ya habrá sido dominado.
La princesa no creyó esto, pues veía extenderse el humo y creía haber visto un rayo llameante y haber oído una descarga, y ahora se agitaban en su fantasía todas las terribles escenas que, debido a la repetida narración del exquisito tío sobre el incendio del mercado, habían dejado una huella demasiado profunda en ella.
Terrible, sin duda alguna, fue aquel suceso, lo suficientemente sorprendente e impresionante como para dejar durante toda la vida una idea y representación temerosas de una desgracia que podría volver a suceder, cuando de noche, en el gran espacio del mercado lleno de tenderetes, un incendio repentino se propagó tienda por tienda, antes de que los que dormían en ellas o al lado pudieran despertar de su profundo sueño; el príncipe mismo, forastero cansado que acababa de quedarse dormido, saltó hacia la ventana y vio todo terriblemente iluminado y cómo las llamas, saltando a derecha e izquierda, se aproximaban a él. Las casas del mercado, enrojecidas por el reflejo del fuego, parecían arder ya, amenazando con inflamarse a cada momento y estallar; abajo, el elemento hacía estragos sin descanso, los tablones crepitaban, los listones restallaban, las lonas volaban y sus tristes jirones dentados y encendidos en los extremos se dirigían hacia las alturas dando vueltas como si los espíritus, transformados en su elemento, se devoraran danzando maliciosamente y quisieran renacer, aquí y allá, de las llamas. Pero después, cada uno salvaba, con sollozos y gritos, lo que tenía a mano; los sirvientes y los criados, junto con sus señores, se esforzaban por llevarse de allí los fardos prendidos por las llamas, por arrancar todavía algo al bastidor ardiendo para empaquetarlo en una caja que, finalmente, tenían que dejar a merced de las veloces llamas. Algunos deseaban solamente que el fuego les concediera una tregua, y miraban a su alrededor para tener la posibilidad de reflexionar, cuando ya todas sus posesiones habían sido pasto del fuego; en una parte se quemaba, ardía ya lo que en otra todavía se encontraba rodeado por la oscura noche. Caracteres tenaces, hombres voluntariosos, se enfrentaban rabiosamente al enconado enemigo y salvaban algo con pérdida de cejas y cabellos. Desgraciadamente, se renovaba en este momento, ante el hermoso espíritu de la princesa, la cruel confusión, y su alegre horizonte matutino parecía ensombrecido, sus ojos estaban entristecidos y el bosque y la pradera tenían una apariencia fantástica que le inspiraban temor.
Cabalgando hacia el tranquilo valle, sin reparar en su delicioso frescor, apenas a algunos pasos del alegre manantial del arroyo que fluía por ahí cerca, la princesa descubrió en los matorrales del verde valle algo extraño, que rápidamente reconoció como el tigre; se acercaba a saltos, tal y como lo había visto pintado hacía poco; y esta imagen, unida a las horribles visiones que hacía poco ocupaban su mente, le causó la más extraña impresión.
—¡Huid, distinguida señora! —Gritó Honorio—. ¡Huid!
Ella dio la vuelta al caballo en dirección al escarpado monte del que habían descendido. El joven, sin embargo, saliendo al encuentro de la fiera, sacó su pistola y disparó cuando se creyó lo suficientemente cerca; desgraciadamente, erró el tiro, y el tigre saltó a un lado mientras el caballo quedó desconcertado; sin embargo, el temido animal siguió su camino hacia arriba, en dirección hacia la princesa. Ésta subía, con la velocidad con que se lo permitía el caballo, el tramo escarpado y pedregoso, sin temer que una criatura delicada, no acostumbrada a tales esfuerzos, no lo resistiría. El caballo agotó sus fuerzas, espoleado por la acosada amazona, tropezó una y otra vez con los pequeños guijarros de la pendiente y, finalmente, tras un violento esfuerzo, se derrumbó inerte en el suelo. La hermosa dama, decidida y ligera, se puso inmediatamente en pie, y el caballo también se enderezó; pero el tigre se aproximaba ya, aunque no a una gran velocidad, puesto que el desigual terreno y las puntiagudas piedras parecían frenar su impulso, y el hecho de que Honorio siguiera detrás de él, aproximándose con prudencia, parecía espolear sus fuerzas de nuevo e irritarlo. Ambos corredores alcanzaron al mismo tiempo el lugar donde la princesa estaba al lado del caballo; el caballero se inclinó hacia delante, disparó y acertó con la segunda pistola a la fiera en la cabeza, de tal manera que ésta se desplomó rápidamente y, estirada en toda su longitud, dejó a la vista el poder y el horror de los que sólo quedaba un rastro físico. Honorio había saltado del caballo y, de hinojos ante el animal, apagaba sus últimos movimientos y mantenía el desenvainado cuchillo de monte en la mano derecha. El joven era hermoso y había saltado de la misma manera que la princesa le había visto hacerlo a menudo en el juego de las lanzas y las argollas. De la misma manera, mientras corría a galope en el picadero, su bala alcanzaba la cabeza del turco, sujeta con una estaca, directamente en la frente, bajo el turbante; de la misma manera, saltando fugazmente, levantaba del suelo la cabeza del moro con su sable reluciente. En todas estas artes era hábil y afortunado; en él se unían ambas cosas.
—Rematadlo —dijo la princesa—. Temo que os haga daño todavía con las garras.
—Perdonad —respondió el joven—. Está lo suficientemente muerto, y no quiero estropear la piel que deberá lucirse en vuestro trineo el próximo invierno.
—¡No seáis impío! —dijo la princesa—. Todo lo que de piadoso habita en el corazón se manifiesta en momentos como éste.
—Nunca he sido más piadoso que ahora —gritó Honorio—, y por eso precisamente pienso en lo más alegre, miro esta piel solamente pensando en cómo puede acompañaros en momentos de solaz.
—Me recordaría siempre este espantoso momento —replicó ella.
Y el joven contestó con las mejillas arreboladas:
—No es sino un signo de triunfo más inocente que el de las armas de los enemigos vencidos que se exponen ante el vencedor.
—Recordaré vuestra valentía y destreza cuando la contemple, y no necesito añadir que podéis contar con mi agradecimiento y la gracia del príncipe durante toda vuestra vida. Pero levantaos; el animal ya no tiene vida, así que pensemos en lo que hemos de hacer y, ante todo, alzaos.
—Ya que estoy de hinojos —replicó el joven—, ya que me encuentro en una posición que me sería prohibida de otra manera, permitidme que os pida la seguridad de la gracia y el favor que me concedéis. He pedido frecuentemente a vuestro esposo el permiso para un largo viaje. Quien tiene la dicha de sentarse a vuestra mesa, a quien vos concedéis el honor de poder disfrutar de vuestra compañía, éste tiene que haber visto el mundo. Viajeros llegan de todas partes, y cuando se habla de una ciudad, de algún punto importante de alguna parte del mundo, siempre os surge la pregunta de si él mismo ha estado allí. En nadie se confía tanto como en aquel que lo ha visto todo; es como si uno no tuviera más remedio que dejarse enseñar el mundo por otros.
—¡Levantaos! —repitió la princesa—. No me gustaría desear y pedir algo contra la voluntad de mi esposo; si no me equivoco, la causa por la que él os ha retenido hasta ahora habrá desaparecido en breve. Su intención era veros madurar hasta que os convirtierais en un noble independiente, que se honrara y le honrara a él fuera tanto como lo hacéis ahora dentro de la corte, y creo que vuestra acción es el pasaporte más recomendable que un hombre joven podría llevar por el mundo.
No tuvo tiempo la princesa de apreciar que, en vez de una alegría juvenil, una cierta tristeza cubrió su rostro, ni tampoco él de dar rienda suelta a su emoción, pues apresuradamente, monte arriba, con un niño de la mano, llegaba una mujer dirigiéndose hacia el grupo que conocemos. Apenas Honorio, volviendo en sí, se hubo levantado, ella se arrojó, entre sollozos y gritos, sobre el cadáver del animal, y por esta forma de actuar y por su vestidura, si bien decente y limpia, pero extraña y multicolor, se podía adivinar que era la dueña y cuidadora de la criatura allí tendida. El niño de negros ojos y negros rizos, con una flauta en la mano, rompió en llanto como la madre, con menor intensidad pero profundamente emocionado, y se arrodilló junto a ella.
A los arrebatos poderosos de la pasión de esa desgraciada mujer siguió, aunque interrumpido periódicamente, un torrente de palabras semejante a un arroyo que se precipita a intervalos de roca en roca. Su lenguaje, natural, seco y entrecortado, resultaba penetrante y conmovedor; en vano se podría traducir a nuestros dialectos; pero no vamos a ocultar su contenido aproximado:
—¡Te han matado, pobre animal! ¡Te han matado sin necesidad! ¡Eras manso y te hubieras echado tranquilamente y nos hubieras esperado, pues tus pezuñas te dolían y tus garras ya no tenían fuerza alguna! Te faltaba el sol ardiente que las hiciera fuertes. Eras el más hermoso entre tus iguales. ¿Quién ha visto nunca un regio tigre tan señorialmente estirado en su sueño, tal y como tú estás ahora, muerto para no incorporarte jamás? Cuando te despertabas por las mañanas con las primeras luces del día y abrías las fauces, estirando tu bermeja lengua, parecía que nos sonrieras y, aunque rugiendo, tomabas juguetonamente tu comida de las manos de una mujer, de los dedos de un niño. ¡Cuánto tiempo te hemos acompañado en tus viajes! ¡Por cuánto tiempo tu compañía nos fue importante y productiva! ¡A nosotros! ¡A nosotros, en realidad, el alimento nos venía de los devoradores y el dulce consuelo nos llegaba de los fuertes! Ya nunca más será así. ¡Ay de mí, ay de mí!
Aún no había terminado de lamentarse, cuando vieron bajar al galope, a media altura de la montaña cercana al castillo, a unos jinetes que rápidamente reconocieron como el séquito del príncipe, con él mismo a la cabeza. Mientras cazaban en las montañas de atrás, habían visto subir el humo y, a través de valles y quebradas, habían tomado el camino hacia esa triste señal como en una acosadora cacería. Galopando sobre la llanura pedregosa, se habían detenido, sorprendidos, al descubrir al inesperado grupo que destacaba de forma notable en la despoblada superficie. Tras este primer reconocimiento, se hizo el silencio, y después de que se repusieran, fue aclarado brevemente lo que no se deducía a primera vista. Allí se encontraba el príncipe, ante este raro e imprevisible suceso, rodeado de un círculo de jinetes y de curiosos. No hubo indecisión en lo que había que hacer; el príncipe estaba ocupado en dar órdenes y hacerlas llevar a cabo, cuando un hombre de gran estatura, con curiosas vestiduras multicolores similares a las de la mujer y el niño, irrumpió en el círculo. Y entonces la familia toda manifestó conjuntamente su dolor y su sorpresa. Pero el hombre, conservando la serenidad, se mantuvo a una distancia respetuosa del príncipe y dijo:
—No es el momento de seguir con las lamentaciones; ¡ay, mi señor y poderoso cazador!, también el león se ha escapado y se ha dirigido hacia esta montaña; pero respetadlo, tened compasión; que no perezca como este buen animal.
—¿El león? —dijo el príncipe—. ¿Tienes su rastro?
—Sí, señor. Un campesino de allí abajo, que sin necesidad se había subido a un árbol, me señaló el camino hacia aquí arriba a la izquierda, pero vi la gran tropa de caballos y hombres ante mí y, curioso y desamparado, me apresuré hacia aquí.
—Así pues —ordenó el príncipe—, la caza tiene que trasladarse hacia este lugar; cargad vuestras escopetas y poned manos a la obra con cuidado; no estará mal si lo encamináis hacia la espesura del bosque. Pero al final, buen hombre, no podremos respetar a vuestra criatura. ¿Cómo fuisteis tan imprudente para dejarlo escapar?
—El fuego se declaró —replicó aquél— y nos mantuvimos tranquilos y a la expectativa. Se extendía rápidamente, pero lejos de nosotros; teníamos agua suficiente para defendernos, mas una explosión de pólvora trajo el incendio hasta nosotros, más allá de nuestro tenderete; nos precipitamos y ahora somos gente desgraciada.
Aún estaba el príncipe ocupado en dar órdenes, cuando en un momento todo pareció detenerse, pues se vio venir apresuradamente, procedente del viejo castillo, a un hombre que resultó ser el vigilante contratado que cuidaba el taller del pintor, donde había instalado su vivienda para vigilar a los trabajadores. Venía saltando, jadeante, pero con pocas palabras contó que allí arriba, tras el alto muro circular, se había echado un león al sol, a los pies de un haya centenaria, y se comportaba de forma tranquila. Pero el hombre concluyó iracundo:
—¿Por qué llevaría yo ayer mi escopeta a la ciudad para que me la limpiaran? Si la hubiera tenido a mano, no se habría vuelto a levantar; la piel sería mía y yo hubiera presumido de ella, justamente, durante toda la vida.
El príncipe, a quien en este caso beneficiaban sus experiencias militares, pues se había encontrado en casos en los que desde varias partes amenazaba un mal inevitable, dijo:
—¿Qué garantía me dais, si respetamos a vuestro león, de que no ocasionará perjuicio en la región entre los míos?
—Esta mujer y este niño —contestó el padre presuroso— se ofrecen para amansarlo y mantenerlo tranquilo hasta que yo consiga un cajón con clavos en el que podamos transportarlo sin daños e ileso.
El niño pareció querer tocar su flauta, un instrumento que se suele llamar flauta dulce o tierna; tenía una boquilla corta y curvada, como la de las pipas; el que la dominaba sabía sacar las notas más graciosas. Entre tanto el príncipe había preguntado al vigilante cómo había subido el león hasta allí. Éste replicó:
—A través de la hondonada que, amurallada por ambos lados, ha sido desde siempre y deberá seguir siendo el único acceso; dos senderos que conducían también hacia arriba, los hemos alterado de tal manera que nadie, si no es a través del lugar antes mencionado, puede alcanzar el castillo mágico en que quieren convertirlo el gusto y el espíritu del príncipe Federico.
Tras una breve reflexión, durante la cual el príncipe no dejó de contemplar al chiquillo, que había seguido preludiando dulcemente, se volvió hacia Honorio y le dijo:
—Hoy habéis llevado a cabo muchas hazañas; así pues, terminad vuestra labor. Cubrid el angosto camino, tened preparada la escopeta, pero no disparéis a menos que no podáis espantar al animal; en cualquier caso, haced un fuego para que se asuste si quiere bajar. Que el hombre y la mujer se ocupen del resto.
Honorio se dispuso diligentemente a cumplir las órdenes.
El niño seguía con su melodía, que no era ninguna en particular, sino una serie de tonos sin orden, y quizás precisamente por eso resultaba tan conmovedora; los que estaban a su alrededor parecían como embrujados por el movimiento de esas notas a modo de canción, cuando el padre comenzó a hablar con respetuoso entusiasmo:
—Dios ha concedido al príncipe sabiduría y, al mismo tiempo, el entendimiento de que todas las obras del Creador son sabias, cada una a su manera. Contemplad la roca, cómo se yergue firme y no se mueve, a pesar de las inclemencias del tiempo y de los rayos del sol; antiquísimos árboles adornan su cima, y así coronada contempla un amplio panorama; pero si se derrumba una parte, no sigue siendo lo que era, y cae deshecha en muchos trozos cubriendo la ladera. Pero los trozos tampoco quieren permanecer allí, así que caen hacia las profundidades, el arroyo los acoge y los lleva hasta el río. Sin oponerse, sin rebelarse, no angulosas, sino lisas y redondeadas, alcanzan más rápidamente su camino y van de río en río, y finalmente llegan al océano, donde los gigantes flotan en tropel y los enanos pululan en las profundidades. ¡Mas quién honra la gloria del Señor al que las estrellas alaban de eternidad en eternidad! ¿Por qué dirigís vuestras miradas hacia la lejanía? ¡Observad aquí a la abeja! Aún a finales del otoño recolecta laboriosamente y se construye una casa rectangular y horizontal, como maestro y aprendiz. ¡Observad allí a la hormiga! Conoce su camino y no lo yerra; se construye una casa de tallos de hierba, migajas de tierra y agujas de pino, la construye en la altura y la aboveda; pero ha trabajado en vano, pues el caballo patea y destruye todo; ¡mirad!, pisotea sus vigas y dispersa sus tabiques, impaciente resopla y no puede permanecer tranquilo; pues el Señor ha hecho al corcel compañero del viento y camarada de la tormenta, para que conduzca al hombre allá donde desee y a la mujer allá donde ella ansíe. Pero en la selva de palmeras apareció él, el león, con paso severo atravesó el desierto y allí domina sobre todos los animales y nada se le opone. Mas el hombre sabe domarlo y la más cruel de las criaturas tiene respeto por la viva imagen de Dios, de la que también están hechos los ángeles que sirven al Señor y a sus siervos. Pues en la cueva de los leones no tuvo miedo Daniel; permaneció seguro y confortado, y los rugidos salvajes no interrumpían su piadoso canto.
Este discurso, pronunciado con un natural entusiasmo, fue acompañado por el infante con notas graciosas; mas cuando el padre hubo concluido, comenzó a entonar con garganta limpia, voz clara y habilidosas escalas, con lo que el padre cogió la flauta y le acompañó armoniosamente mientras el niño cantaba:
Desde la cueva, aquí en el foso,
oigo el cántico del profeta.
Vuelan ángeles para deleitarlo.
¿Cómo podría temer, pues, el piadoso?
León y leona, de cuando en cuando,
se acercan a su lado.
Sí, los cantos dulces y piadosos
los han encantado.
El padre siguió acompañando la estrofa con la flauta y la madre intervenía de vez en cuando haciendo la segunda voz. Impresionaba especialmente escuchar cómo el niño desordenaba los versos de la estrofa, de lo que no resultaba un nuevo sentido, sino que conseguía elevar el sentimiento en sí y por sí:
Los ángeles vuelan, arriba y abajo,
para deleitarnos con sus tonos.
¡Qué canto celestial!
En la cueva, en los fosos,
¿Cómo podría de miedo el niño temblar?
Esos cánticos piadosos y dulces
no permiten acercarse al mal.
Vuelan ángeles arriba y abajo
y con eso todo está hecho ya.
Tras lo cual, los tres comenzaron con fuerza y entusiasmo:
Pues el Eterno domina la tierra,
sobre el mar reina su mirada;
los leones deben convertirse en corderos,
y la ola retrocederá.
Una espada reluciente se detiene en el golpe,
la fe y la esperanza se han cumplido;
milagroso es el amor,
que se encierra en la oración.
Todos callaban, todos oían y escuchaban, y solamente cuando las notas se apagaron, se pudo apreciar y observar la impresión causada. Todo estaba sosegado, cada uno conmovido a su manera. El príncipe, como si ahora alcanzara a comprender la desgracia que le había amenazado hacía poco, bajó la mirada hacia su esposa, la cual, apoyada en él, no se recataba de sacar el pañuelito bordado y de cubrirse los ojos con él. Le complació sentir aligerado el juvenil pecho de la opresión que los anteriores minutos le habían producido. Una calma total reinaba en la multitud, y todos parecían haber olvidado los peligros: abajo, el incendio, y arriba la amenaza de un león que momentáneamente parecía tranquilo.
Tras dar la orden de traer los caballos, el príncipe puso de nuevo al grupo en movimiento, y después se volvió a la mujer y le preguntó:
—¿Creéis, así pues, que podéis amansar al león, allá donde lo encontréis, mediante vuestro canto y mediante el canto de este niño, con la ayuda de estos sonidos de flauta, y luego conducirlo, ileso, a su jaula?
Ellos lo afirmaron, asegurándolo solemnemente, y el castellano les fue asignado como guía. Entonces el príncipe se alejó con unos jinetes, mientras la princesa le seguía más despacio con el resto del séquito; la madre y el hijo, sin embargo, subían por la ladera de la montaña acompañados por el guardián, que se había hecho con un arma.
Antes de entrar en la hondonada que abría el acceso al castillo, encontraron a los cazadores ocupados en reunir leña menuda y seca, a fin de poder encender, si fuera necesario, un fuego grande.
—No es necesario —dijo la mujer—. Todo sucederá sin ningún contratiempo.
Más allá, sentado sobre un fragmento de la muralla, divisaron a Honorio, con su escopeta de dos cañones en el regazo, de guardia y preparado para cualquier eventualidad. Pero parecía no ver a los que se acercaban, pues estaba sumido en profundos pensamientos y miraba a su alrededor como distraído. La mujer se dirigió a él con el ruego de que no se encendiera el fuego; sin embargo, él parecía prestar poca atención a sus palabras; ella continuó hablando enérgicamente y gritó:
—Hermoso doncel, tú has matado a mi tigre, no te maldigo; protege a mi león, buen joven, yo te bendigo.
Honorio miraba hacia el frente, allá donde el sol comenzaba a ponerse.
—Miras el crepúsculo —dijo la mujer—. Haces bien, allí hay mucho que hacer; pero apresúrate; no te descuides, vencerás. Mas antes tienes que vencerte a ti mismo.
El joven pareció sonreír al escuchar estas palabras, y la mujer continuó subiendo, pero no pudo contenerse y miró de nuevo al joven; un sol rojizo iluminaba su cara, y ella pensó que nunca había contemplado a un joven más hermoso.
—Si vuestro hijo —dijo entonces el vigilante— puede atraer y amansar al león con su flauta y sus cánticos, tal y como estáis convencida, entonces nos podremos hacer con él más fácilmente, ya que el poderoso animal se ha acomodado muy cerca de la bóveda partida a través de la que hemos creado una entrada al patio del palacio, dado que la puerta principal está derruida. Si el niño lo atrae hacia dentro, podré cerrar la abertura sin gran esfuerzo, y el muchacho, si a él le parece bien, podrá escapar por una de las pequeñas escaleras de caracol que hay en las esquinas. Nosotros nos esconderemos, pero yo me colocaré de tal manera que mi bala pueda acudir en auxilio del niño en cualquier momento.
—Todos estos detalles no son necesarios: Dios y el arte, la piedad y la suerte deben jugar su mejor baza.
—Que así sea —contestó el vigilante—, pero conozco mis obligaciones. Primero os conduciré a través de una escalera dificultosa hasta arriba del muro, precisamente enfrente de la entrada que he mencionado; el muchacho puede descender, como si se dirigiera al escenario del espectáculo y atraer hasta allí al amansado animal.
Y así sucedió: el vigilante y la madre observaron desde arriba, escondidos, cómo el muchacho, al bajar por las escaleras de caracol, aparecía en el claro espacio del patio y desaparecía por la abertura de enfrente; pero rápidamente hizo sonar su flauta, cuyo sonido se fue perdiendo poco a poco hasta que finalmente enmudeció. El silencio se llenó de presentimientos; al viejo cazador, conocedor del peligro, le estremecía esta situación extraña. Se decía que con gusto hubiera salido personalmente al paso del peligroso animal; la madre, sin embargo, con expresión serena y en actitud de atenta escucha, no dejaba traslucir la más mínima intranquilidad.
Finalmente se oyó de nuevo la flauta, y el niño salió de la cueva con ojos satisfechos y relucientes, el león detrás de él caminando lentamente y, según parecía, con algunos achaques. De vez en cuando mostraba voluntad de tumbarse, pero el muchacho lo condujo en medio círculo a través de los árboles aún tupidos y de ramaje colorido, hasta que finalmente, bañado por los últimos rayos del sol, como transfigurado, se sentó y comenzó de nuevo a entonar su sosegante canción, la cual no podemos dejar de repetir:
Desde la cueva, aquí en el foso,
oigo el cántico del profeta.
Vuelan ángeles para deleitarlo.
¿Cómo podría temer, pues, el piadoso?
León y leona, de cuando en cuando,
se acercan a su lado.
Sí, los cantos dulces y piadosos
los han encantado.
Entre tanto, el león se había echado cerca del muchacho y le había colocado la pesada garra derecha en el regazo; éste se la acariciaba graciosamente mientras continuaba con su cántico, hasta que se dio cuenta de que una puntiaguda espina se le había clavado en la planta. Cuidadosamente extrajo la hiriente espina, se desató sonriente su pañuelo de seda multicolor y vendó la tremenda garra del monstruo, de manera que la madre se incorporó con los brazos estirados, presa de una gran alegría, y quizás hubiera gritado y aplaudido de la forma acostumbrada si el brusco movimiento del puño del vigilante no le hubiera recordado que el peligro aún no había pasado.
El muchacho seguía cantando gloriosamente, después de haberlo preludiado con algunos tonos:
Pues el Eterno domina la tierra,
sobre el mar reina su mirada;
los leones deben convertirse en corderos,
y la ola retrocederá.
Una espada reluciente se detiene en el golpe,
la fe y la esperanza se han cumplido;
milagroso es el amor,
que se encierra en la oración.
Si fuera posible pensar que en los rasgos de una criatura tan terrible, del tirano de los bosques, del déspota del reino animal, se puede apreciar una expresión de amistad, de agradecida felicidad, así sucedió aquí, y en verdad, el niño parecía, en su transfiguración, un poderoso y glorioso vencedor; el animal, sin embargo, no parecía el vencido, pues su fuerza permanecía oculta en su interior, sino el amansado, como aquel que se había entregado pacíficamente y por voluntad propia. El niño siguió tocando la flauta y cantó, ensamblando a su manera los versos y añadiendo otros nuevos:
Y así, gustosamente
el ángel bienaventurado
ayuda a los niños buenos
a evitar un mal deseo,
a favorecer una hermosa acción.
Así cautivan, la piadosa letra y la melodía,
al gran tirano del bosque,
para sujetarlo a la tierna rodilla
del querido hijo.