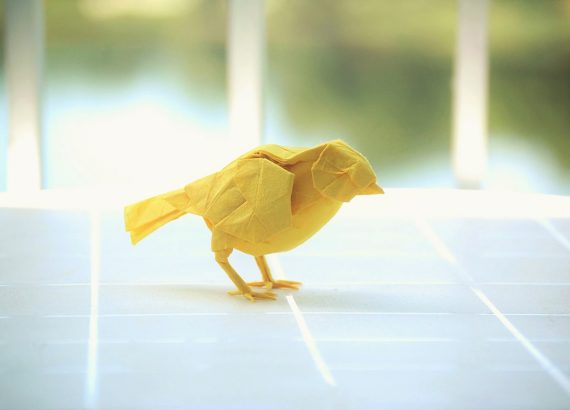Historia en la penumbra, de Stefan Zweig

¿Acaso el viento ha vuelto a soplar lluvia sobre la ciudad, y por eso ha oscurecido tan de repente en nuestra habitación? No. El aire está claro como el cristal y tranquilo como pocas veces en estos días de verano, pero se ha hecho tarde y no nos hemos dado cuenta. Sólo las ventanas de las buhardillas de enfrente sonríen todavía con brillo tenue, y el cielo encima del tejado ya lleva un halo de humo dorado. Dentro de una hora será de noche. Dentro de una hora maravillosa, porque nada es más bello que este color, que marchita poco a poco y se ensombrece, y luego en la habitación la oscuridad, que brota del suelo hasta que por fin las olas negras rebasan las paredes y nos arrastran consigo hacia sus tinieblas. Cuando estamos así, el uno frente al otro, y nos miramos sin palabras, parece en esta hora como si el rostro familiar se volviera en las sombras más viejo y más extraño y más lejano, como si no lo hubiéramos visto nunca así y apareciera a través de un gran espacio y muchos años. Pero tú ahora, según dices, no quieres el silencio, porque en él se oye con demasiada congoja cómo el reloj rompe el tiempo en mil pedazos y la respiración se vuelve audible como la de un enfermo. Me pides que te cuente algo. Muy bien. Pero no de mí, porque nuestra vida en estas ciudades interminables es pobre en experiencias, o así nos parece, porque aún no sabemos lo que verdaderamente nos pertenece. Voy a contarte una historia en esta hora, que en el fondo sólo ama el silencio, y me gustaría que tuviera algo de esta luz cálida, blanda y fluida del anochecer, que flota delante de nuestras ventanas, velándolas.
No sé cómo esta historia llegó a mí. Recuerdo que estaba aquí sentado una tarde a primera hora, leyendo un libro, y que lo dejé caer perdido en divagaciones, quizá sumido en un ligero sueño. Y de pronto vi unos personajes deslizándose a lo largo de las paredes, y pude escuchar sus palabras y ver sus vidas. Pero, cuando quise seguirlos con la mirada mientras se alejaban, me desperté solo. A mis pies se hallaba el libro. Al recogerlo y buscar en él los personajes ya no encontré la historia; como si hubiera caído de las páginas a mis manos, o quizá nunca estuvo en ellas. A lo mejor la había soñado o leído en una de esas nubes multicolores que llegaron hoy a nuestra ciudad de lejanos países y se llevaron la lluvia que nos ha deprimido tanto tiempo. ¿O la había escuchado en aquella vieja e ingenua canción que un organillero interpretaba melancólico bajo mi ventana, o me la ha contado alguien hace años? No lo sé. Historias así llegan a menudo hasta mí, y yo dejo correr distraídamente sus hechos entre mis dedos, sin retenerlos, así como acariciamos al pasar las espigas y las flores de alto tallo sin arrancarlas. Yo las sueño desde una imagen brusca y colorida hasta un final más suave, pero no las toco. Hoy quieres una historia mía, y yo te la voy a contar en esta hora en la que la penumbra nos hace desear ver relucir ante nuestros ojos, hartos de grisalla, cosas multicolores y movidas.
¿Cómo empezar? Siento que debo rescatar de la oscuridad un instante, una imagen, una figura, porque así comienzan en mí estos extraños sueños. Ahora recuerdo. Veo un esbelto muchacho, que desciende la escalera de anchos peldaños de un castillo. Es de noche y una noche de poca y pálida luz de luna, pero yo capto como en un espejo iluminado cada contorno de su cuerpo elástico, y veo sus rasgos con gran precisión. Es extremadamente bello. Su cabello negro peinado a la manera infantil cae liso sobre la frente casi demasiado alta, y las manos, que extiende en la oscuridad para palpar el calor del aire caldeado por el sol, son muy delicadas y nobles. Su paso vacila. Abstraído, desciende hacia el inmenso jardín con muchos árboles redondos que se mecen en la brisa y en el que un solo y amplio paseo brilla como un puente blanco.
No sé cuándo sucede todo esto, si ayer o hace cincuenta años, y no sé dónde, aunque creo que debe de ser en Inglaterra o en Escocia, porque sólo allí he visto castillos tan altos, con grandes sillares, que desde la distancia amenazan agrestes como fortificaciones pero que a los ojos amigos se inclinan sobre jardines claros y floridos. Sí, ahora lo sé con toda seguridad: es allá arriba, en Escocia, porque sólo allí los veranos son tan resplandecientes que el cielo brilla lechoso como un ópalo y los campos nunca oscurecen, todo parece estar iluminado suavemente desde dentro y sólo las sombras, como grandes pájaros negros, descienden sobre las superficies claras. Es en Escocia, ¡oh sí!, ahora lo sé sin ninguna duda, y si me esforzara un poco encontraría el nombre de ese castillo condal y también el del muchacho, porque ya se desprende rápidamente la corteza oscura del sueño y lo siento todo con tanta precisión, como si en vez de un recuerdo fuera una vivencia. El muchacho se halla pasando el verano en casa de su hermana casada y, siguiendo la amigable costumbre inglesa, no es el único invitado; al anochecer se reúnen varios amigos cazadores y sus esposas, además unas cuantas muchachas, esbeltas y bellas, cuya alegría y juventud juega en medio de risas, nunca ruidosas, con el eco de los viejos muros. Durante el día los caballos trotan de aquí para allá, los perros aparecen en grupos y allá, en el río, relumbran dos o tres barcas: una actividad sin premura concede al día un agradable ritmo rápido.
Pero ahora es de noche, la cena ha acabado. Los caballeros fuman y juegan en la sala; hasta medianoche se proyectan desde las ventanas iluminadas conos de luz de contornos imprecisos sobre el parque, a veces se oye una carcajada bienhumorada. Las damas generalmente ya se han retirado a sus habitaciones, quizá una o dos aún charlan en el porche. Y así el muchacho está completamente solo esa noche. Con los caballeros aún no puede estar, o sólo durante un rato, y ante las mujeres se siente tímido, porque a menudo, cuando abre la puerta, ellas bajan la voz y él nota que hablan de cosas que no debe oír. Además, no le gusta su compañía, le hacen preguntas como si fuera un niño y escuchan distraídas sus respuestas, lo utilizan para mil pequeños favores y le dan las gracias como a un chico educado. Por eso había querido ir a la cama y había ya subido la vetusta escalera; pero su habitación estaba demasiado cargada, saturada de un calor sofocante e inmóvil. Alguien había olvidado cerrar de día las ventanas y el sol había campado por sus respetos: había incendiado la mesa y abrasado la cama, había descansado pesadamente sobre las paredes y su aliento caluroso aún vibraba en las esquinas y las cortinas. Además, era tan pronto todavía… Fuera, la noche de verano brillaba como una vela blanca, tan plácida, tan quieta, tan libre de deseos… Y entonces el muchacho decide descender nuevamente la escalera hasta el jardín sobre cuyo perímetro oscuro el cielo se cierne como una aureola y donde le recibe persuasivo un perfume pleno, exhalado por muchas flores invisibles. El muchacho siente una extraña agitación. En el sentimiento confuso de sus quince años no sabría decir por qué, pero los labios le tiemblan como si deseara balbucear algo en la noche o alzar las manos o cerrar los ojos durante largo rato, como si existiera algo misterioso e íntimo entre él y esta noche plácida de verano que exigiera palabras o una señal de reconocimiento.
El muchacho abandona lentamente el amplio y abierto paseo y entra en un estrecho camino lateral, donde los árboles parecen abrazarse allá arriba con sus copas iluminadas por rayos plateados, mientras que abajo reina la oscuridad densa de la noche. Sólo ese indescriptible rumor del silencio en un jardín, ese vibrar sonoro, como si cayera una blanda lluvia sobre el césped o las hierbas se frotaran susurrando afinadamente las unas contra las otras, recibe al paseante ensimismado en dulce e inconcebible melancolía. De vez en cuando roza ligeramente un árbol o se para, para prestar oído a un murmullo huidizo; el sombrero le oprime la frente y se lo quita para sentir en las sienes desnudas, donde palpita su sangre, la mano del adormilado viento.
De pronto, al penetrar aún más en la oscuridad, sucede algo insólito. A su espalda cruje suavemente la grava. Y cuando se vuelve alarmado no ve más que el vaporoso destello de una silueta alta y blanca que se le acerca y ya está a su lado, y sobrecogido se siente estrechado con fuerza pero sin violencia entre unos brazos femeninos. Un cuerpo cálido y blando se aprieta contra el suyo, una mano pasa veloz y estremecida por su pelo y echa hacia atrás su cabeza: tambaleándose siente contra su boca un fruto extraño, abierto, labios temblorosos, que succionan los suyos. Tan cerca está ese rostro del suyo que no puede ver sus rasgos. Y tampoco se atreve a ello, pues un estremecimiento le invade el cuerpo como un dolor y le obliga a cerrar los ojos y a entregarse sin voluntad a esos labios ardientes como si fuera una presa; indecisos, inseguros como una pregunta, sus brazos rodean la figura extraña, y con repentina vehemencia el muchacho atrae hacia sí el cuerpo desconocido. Sus manos recorren ávidamente las blandas líneas, descansan y continúan impacientes, cada vez más febriles y exaltadas. Ahora, más insistente y ya volcado sobre él, como una deliciosa carga, todo el peso del cuerpo reposa sobre su pecho que se rinde. Siente que como si naufragara y se desintegrara bajo esta jadeante presión y las rodillas le flaquean. No piensa en nada, ni cómo esa mujer ha llegado hasta él, ni cuál es su nombre; sólo bebe con los ojos cerrados el deseo de estos labios ajenos, húmedos y perfumados, hasta estar embriagado, sin voluntad, enajenado a la deriva hacia una inmensa excitación. Le parece como si de repente hubieran caído estrellas a su alrededor, tan fuerte es el centelleo delante de sus ojos, y como chispas vibra y arde todo lo que toca. Y él no sabe cuánto tiempo dura todo esto, si son horas las que lleva encadenado tan dulcemente, o son segundos: siente que todo arde en el sentimiento del sensual combate y que corre sin freno hacia un maravilloso vértigo.
Repentinamente se rompe la cadena incandescente. Bruscamente, casi con furia, la opresión abandona su acosado pecho, la figura desconocida se pone en pie, y ya vuela luminoso y veloz un rayo blanco de luz a lo largo de los árboles y desaparece, antes de que él pueda alzar las manos y retenerle.
¿Quién era la desconocida? ¿Cuánto había durado aquello? Desasosegado, aturdido se apoyó en un árbol. Poco a poco la reflexión fría volvió a circular entre las sienes febriles: su vida le pareció haber avanzado de repente miles de horas. Lo que había soñado confusamente sobre las mujeres, ¿era de pronto realidad? ¿O sólo era un sueño? Se tanteó el cuerpo, se pasó la mano por el pelo. Sí, sus sienes palpitantes están húmedas, húmedas y frescas del rocío de la hierba en la que se habían precipitado. Y ahora todo pasa como un relámpago ante sus ojos, de nuevo siente arder los labios, respira el extraño y chispeante perfume de la voluptuosidad de aquel vestido e intenta evocar las palabras. Pero no recuerda ninguna.
Y ahora se da cuenta, asustado, de que la desconocida no ha dicho nada, ni siquiera su nombre; que él no conoce más que sus suspiros desbordantes y el desafío, el sollozo contenido de la voluptuosidad; que conoce el perfume de su cabello revuelto, la presión cálida de sus pechos, el esmalte liso de su piel; sabe que su figura, su aliento, toda su palpitante sensibilidad le han pertenecido y que, sin embargo, ignora quién es esa mujer que le ha asaltado en la oscuridad con su amor. Que ha de buscar balbuceando un nombre para expresar su sorpresa y su dicha.
Y entonces lo insólito que acaba de vivir con una mujer le parece pobre, muy pobre e insignificante, comparado con el misterio deslumbrante que le mira con ojos insinuantes desde la oscuridad. ¿Quién es esa mujer? Rápidamente repasa todas las posibilidades, convoca ante sus ojos las imágenes de todas las mujeres que habitan en el castillo; recuerda cada momento memorable, extrae de su memoria cada conversación con ellas, cada sonrisa de las cinco o seis mujeres que pudieran estar involucradas en el enigma. La joven condesa E., que tan a menudo contesta mal a su caduco marido, quizá, o la joven esposa de su tío, que tiene unos ojos tan extrañamente dulces, y al mismo tiempo tan irisados, o —se estremeció ante la idea— una de las tres hermanas, sus primas, que son tan parecidas entre sí con su manera distinguida, altanera y brusca. Imposible… todas ellas eran personas comedidas y sensatas. En los últimos años se había sentido más de una vez como un desterrado o un enfermo, desde que secretos ardores le torturaban y se introducían inquietantes en sus sueños, ¡cómo había envidiado a todos los que se hallaban tan libres de vértigo y de deseo, o al menos lo parecían, asustado por el despertar de la pasión como por una enfermedad! ¿Y ahora…? Pero ¿quién, quién entre todas estas mujeres sería capaz de simular con tal perfección?
Poco a poco la insistente pregunta fue disolviendo la embriaguez en su sangre. Ya es tarde, las luces en la sala de juego están apagadas, sólo él está todavía despierto en el castillo, él… y quizá esa otra persona desconocida. Mansamente le invade el cansancio. ¿Para qué cavilar más? Una mirada, un destello entre los párpados, un apretón de manos secreto le revelará mañana todo. Ensimismado sube la escalera, ensimismado como la ha descendido, pero tan infinitamente diferente… Su sangre aún está ligeramente alborotada y la habitación caldeada le parece ahora más clara y fresca.
Cuando despierta a la mañana siguiente, los caballos ya piafan y resoplan abajo, oye voces y risas y su nombre entre ellas. Salta de la cama rápidamente —el desayuno ya ha pasado—, se viste a toda prisa y corre escaleras abajo donde los otros le reciben con alegría. «Dormilón», le recibe risueña la condesa E. y la risa brilla en sus ojos claros. Una mirada ávida abarca su rostro; no, ella no puede haber sido, su risa es demasiado despreocupada. «¿Has tenido sueños dulces?», se burla la joven dama, pero a él le parece demasiado frágil su delicado cuerpo. Intranquila, su pregunta vuela de rostro en rostro, pero en ninguno le espera un reflejo cómplice.
Y todos cabalgan hacia el paisaje. El muchacho presta atención a cada voz, escruta con la mirada cada línea, cada curva de los cuerpos femeninos a caballo; examina cada gesto y cómo levantan los brazos. A mediodía en la mesa se acerca durante la conversación, para captar el perfume de los labios o la fragancia densa del cabello, pero nada, absolutamente nada, le da una clave, una leve pista que sus acalorados pensamientos pudieran perseguir. El día se alarga interminable hasta el anochecer. Cuando pretende leer un libro, las líneas desbordan la página y conducen, de pronto, al jardín, y de nuevo es de noche y él se siente cautivado por los brazos de la desconocida. Entonces deja con manos temblorosas el libro y decide acercarse al estanque. Y de pronto se halla él mismo sorprendido y atemorizado en el camino de grava, en el conocido lugar. Por la noche durante la cena está febril, sus manos inciertas van de un lado para otro, como perseguidas, sus ojos se esconden desconcertados bajo los párpados. Cuando los demás se levantan de sus sillas, por fin, él se siente aliviado, y ya huye de la habitación hacia el parque, y empieza a pasear por el camino blanco que parece fluctuar bajo sus pasos como una niebla lechosa, arriba y abajo y otra vez arriba y abajo, cien, mil veces. ¿Están ya encendidas las luces de la sala? Sí, por fin las han encendido y por fin relucen desde el primer piso algunas ventanas ciegas. Las damas se han retirado. Ya sólo es cuestión de minutos, si ella ha decidido venir a la cita, pero ahora cada minuto se llena hasta estallar de roja impaciencia. Y de nuevo pasea de arriba abajo, entre escalofríos, como tironeado por misteriosos hilos.
Y ahí, de pronto, la silueta blanca desciende la escalera, apresurada, demasiado apresurada para que él pueda reconocerla. Parece un rayo de luna o un velo perdido flotando entre los árboles, empujado por el raudo viento y ahora, ahora se lanza a sus brazos que se cierran ávidos como garras alrededor de este turbulento cuerpo, que palpita alborotado por la rápida carrera. Como ayer, no es más que un momento y esa oleada cálida golpea inesperadamente contra su pecho y él cree desvanecerse ante ese dulce ímpetu, deseoso de fundirse, perderse en un negro placer. Pero bruscamente el éxtasis se atenúa, y él retiene su ardor. ¡No, no debe perderse en esta maravillosa voluptuosidad, ni entregarse a esos labios voraces sin antes saber qué nombre lleva ese cuerpo que se aprieta contra el suyo con tanta fuerza, que ese alocado corazón extraño parece latir en su propio cuerpo! El muchacho aparta la cabeza ante el beso de la desconocida para verle la cara: pero las sombras descienden y se mezclan con el cabello oscuro en la luz incierta. La espesura de los árboles es demasiado densa y demasiado pálida la luz de la luna envuelta en ligeras nubes. Sólo ve relucir los ojos, como piedras ardientes, incrustadas profundamente en el mármol nacarado.
Él querría oír una palabra, una esquirla arrancada de su voz.
—¿Quién eres, dime, quién eres? —pregunta.
Pero la boca suave y húmeda sólo tiene besos, no palabras. Entonces él intenta arrebatarle una palabra, un grito de dolor, le oprime el brazo a la desconocida, clava sus uñas profundamente en su carne, pero sólo escucha el jadeo de su propio pecho afanado, siente el aliento acalorado y el sofoco de los labios obstinadamente mudos, que se quejan suavemente, sin que él sepa si de dolor o de placer. Y eso le enloquece, no poder dominar esa voluntad obstinada, que esta mujer de la oscuridad le avasalle sin revelarse a él, que él posea un poder ilimitado sobre su ávido cuerpo pero no sea el dueño de su nombre. La furia le invade; y él intenta liberarse de los abrazos de la desconocida, pero ella, al notar el desfallecimiento de sus brazos y su intranquilidad, acaricia aplacadora e incitante su cabello con mano excitada. Y entonces él siente, al paso de los dedos, cómo algo roza con leve sonido su frente, metal, un medallón, una moneda que cuelga suelta de la pulsera que ella lleva. De repente se le ocurre una idea. Como presa de la más desmedida pasión sujeta la mano de ella y aprieta la moneda con fuerza contra su propio brazo desnudo hasta que su superficie se graba en su piel. Ahora está seguro de poseer una señal, y ahora que esta arde en su cuerpo se entrega sin freno a la pasión contenida. Violentamente se aprieta contra el cuerpo femenino, bebe la voluptuosidad de sus labios precipitándose en las ascuas misteriosamente placenteras de un abrazo sin palabras.
Y cuando ella, de repente, se pone en pie y huye, como ayer, él no trata de retenerla, porque la curiosidad por la señal le quema en la sangre. El muchacho corre a su habitación, aviva al máximo la llama cansina de la lámpara e investiga anhelante la marca que la moneda ha grabado en su brazo.
No está ya muy clara, el cerco completo ya se ha desvanecido, pero una esquina aún está impresa cortante y roja, inconfundible en su precisión. La moneda está tallada formando ángulos, tiene ocho lados y un tamaño medio, como el de un penique más o menos, aunque con más relieve, porque aquí el rastro que corresponde al saliente es aún profundo. La marca quema como fuego; ahora que la contempla con tanta ansiedad, le duele de pronto como una herida y sólo cuando sumerge la mano en agua fría desaparece el doloroso ardor. El medallón, pues, tiene ocho lados: ahora se siente completamente seguro. En su mirada brilla el triunfo. Mañana sabrá todo. A la mañana siguiente es uno de los primeros en la mesa del desayuno.
De las damas sólo están presentes una señorita de cierta edad, su hermana y la condesa E. Todas parecen de excelente humor; su conversación va y viene sin prestarle mayor atención. Tanto mejor puede él observar. Su mirada se posa inmediatamente sobre la delicada muñeca de la condesa: no lleva pulsera. Aliviado entabla una conversación con ella, mientras sus ojos nerviosos se dirigen constantemente hacia la puerta. Ahora entran juntas en el comedor las tres hermanas, sus primas. La intranquilidad vuelve a apoderarse de él. Escondido, impreciso bajo las mangas percibe el adorno de sus brazos, pero ellas toman asiento demasiado deprisa, justo en frente a él: Kitty, la del pelo color castaño, Margot, la rubia, y Elizabeth, cuyo pelo es tan claro que brilla como plata en la oscuridad y fluye dorado al sol. Como siempre, las tres se muestran frías, calladas y distantes, paralizadas en la dignidad que él tanto odia en ellas, porque no son mucho mayores que él y aún hace pocos años eran sus compañeras de juegos. Todavía falta la joven esposa de su tío.
El corazón del muchacho late impaciente ahora que siente cercana la solución y de pronto casi le resulta querido el tormento recóndito del enigma. Pero su mirada es curiosa, veloz recorre los bordes de la mesa sobre cuya blancura luminosa las manos de las mujeres reposan tranquilas o navegan despacio como barcos en una bahía de luz. Él sólo ve las manos y le parecen, de repente, como seres independientes, como personajes en un escenario, cada una un mundo y un alma. ¿Por qué la sangre late con esa fuerza contra su sien? Las tres primas llevan pulseras, constata aterrado, y la idea de que podría ser una de esas orgullosas mujeres, tan impecables desde fuera y que él ha conocido siempre, incluso en los días de la niñez, como encerradas obstinadamente en sí mismas, le aturde. ¿Cuál de ellas podría ser? ¿Kitty, a la que conoce menos, porque es la mayor; la inasequible Margot o la pequeña Elizabeth? No se atreve a decidirse por una de ellas. En su fuero interno desea que no sea ninguna de ellas o prefiere no saber nada. Pero ya le empuja el deseo a aclararlo.
—¿Me podrías servir otra taza de té, Kitty?
Su voz suena como si tuviera arena en la garganta. Alarga su taza y ahora ella tiene que levantar el brazo y extenderlo por encima de la mesa hasta él. En ese momento… ve balancearse un medallón de la pulsera de su prima; durante un segundo su mano se queda paralizada, pero no, es una piedra verde con un cerco redondo, que produce un ligero tintineo contra la porcelana. Su mirada acaricia agradecida como un beso el pelo castaño de Kitty.
Durante un instante recupera el aliento.
—¿Puedo pedirte un poco de azúcar, Margot?
Una mano fina al otro lado de la mesa despierta, se estira, rodea un azucarero de plata y lo atrae hacia sí. Y entonces él —su mano tiembla levemente— ve allí, donde la muñeca desaparece en la manga, una vieja moneda de plata colgando de un aro finamente tejido, una moneda tallada con ocho lados, con bordes pronunciados, del tamaño de un penique, sin duda un recuerdo de familia. Pero de ocho lados, con bordes pronunciados que la noche anterior quemaron en su carne. Su mano no es por ello más firme, por dos veces falla con las pinzas del azúcar, por fin consigue dejar caer un terrón en el té, que olvida beber.
¡Margot! El nombre quema en sus labios, una exclamación de la más absoluta sorpresa; pero el muchacho aprieta los dientes y calla. Ahora la oye hablar —y su voz le parece tan extraña como si declamara desde una tribuna— fría, calculada, bromeando levemente y con una respiración tan tranquila que casi le da miedo pensar en la terrible mentira que es su vida. ¿De verdad es la misma mujer cuya respiración jadeante él ha refrenado ayer, cuyos labios húmedos él ha bebido, la misma que por la noche se ha echado sobre él como una fiera? No puede dejar de mirar fijamente esos labios. Sí, el engreimiento, la reserva, sólo podían refugiarse en estos labios, pero ¿por qué le había revelado a él su fuego?
Su mirada se sumerge profundamente en el rostro de Margot, como si lo viera por primera vez. Y por primera vez siente, lleno de júbilo, estremecido de dicha y casi a punto de sollozar, lo bella que es en esta arrogancia, lo atractiva que es en su secreto. Con voluptuosidad su mirada dibuja la línea curva de sus cejas que culminan bruscamente en un ángulo agudo, se graba insistentemente en la fría cornalina de sus ojos de color gris verdoso, besa la pálida y transparente piel de sus mejillas, redondea los ahora tensos labios para un suave beso, vaga por el pelo claro y rodea en un rápido descenso apasionadamente toda su silueta. Nunca hasta ese segundo la ha conocido. Al levantarse de la mesa sus rodillas tiemblan. Se siente emborrachado por la presencia de su prima como si hubiera bebido un pesado vino.
Pero ya le llama abajo su hermana. Los caballos están dispuestos para el paseo matutino, danzan nerviosos y muerden impacientes el freno. Rápidamente los jinetes suben uno tras otro a su montura y en alegre cabalgata salen por la ancha avenida del jardín. Primero a trote ligero, cuyo perezoso ritmo homogéneo no parece al muchacho corresponder al latido vertiginoso de su sangre. Pero ya detrás de la puerta del jardín los jinetes dan rienda suelta a los caballos, dejan la carretera y se lanzan a la derecha y a la izquierda por las praderas que aún están cubiertas por el leve vapor de la mañana. Debe de haber caído mucho rocío por la noche, porque bajo el velo de la neblina centellean inquietas chispas y el aire está maravillosamente refrescado como por una vecina cascada. El grupo compacto pronto se dispersa, la cadena se rompe en eslabones multicolores, algunos jinetes ya han desaparecido en el bosque entre las colinas.
Margot es una de las que van en cabeza. Ama el empuje indómito, el choque apasionado con el viento que tira de su cabello, la sensación indescriptible de avanzar volando a pleno galope. Detrás de ella cabalga el muchacho: ve el gallardo cuerpo erguido de su prima, formando una bella línea gracias al movimiento violento, ve a veces su rostro, ligeramente ruborizado, el brillo de sus ojos, y ahora, cuando la ve desplegar sus fuerzas con tanto apasionamiento, la reconoce por fin. Desesperado siente su impetuoso amor, su deseo. Le invade un ansia descontrolada de abrazarla ya mismo, de arrebatarla del caballo y estrecharla entre sus brazos, de beber otra vez de sus indómitos labios y recibir en su pecho los fuertes latidos de su agitado corazón. Un fustazo en la grupa de su caballo y ya salta este hacia adelante con un relincho. Ahora se halla a la altura de Margot, su rodilla casi roza la suya, los estribos se tocan con un leve sonido metálico. Es el momento de decírselo, es el momento.
—Margot —balbucea.
Ella vuelve la cabeza, las perfiladas cejas se arquean.
—¿Qué quieres, Bob?
Lo dice con toda tranquilidad. Y sus ojos están completamente fríos e indiferentes. Un escalofrío recorre al muchacho hasta las rodillas. ¿Qué había querido decirle? Ya no lo recuerda. Balbucea algo sobre volver atrás.
—¿Estás cansado? —pregunta ella con cierta sorna, o eso le parece a él.
—No, pero los demás están muy rezagados —consigue decir con un esfuerzo. Siente que va a hacer algo insensato, extender locamente sus brazos hacia ella, romper a llorar o pegarle con la fusta, que tiembla como electrizada en su mano. Con un tirón de las bridas hace girar a su caballo que se encabrita. Ella sigue galopando hacia adelante, erguida, orgullosa, inasequible.
Los otros dan pronto alcance al muchacho. La conversación revolotea animada a su alrededor, pero las palabras y las risas pasan zumbando sin sentido junto a sus oídos como el ruido duro de los cascos de los caballos. Le mortifica no haber tenido el valor de hablarle a su prima de su amor y de obligarla a confesar el suyo, y el deseo de vencerla crece y crece fiero, como un cielo rojo cae ante sus ojos sobre el paisaje. ¿Por qué no la ha desairado con su burla, como ella a él con su obstinación? Sin darse cuenta espolea al caballo y ahora, en la acalorada carrera, empieza a sentirse mejor. Pero ya los otros le llaman para volver. El sol ha ascendido detrás de la loma y está en su cenit. Desde los campos llega flotando un perfume blando y espeso, los colores se han vuelto estridentes y queman como oro derretido en los ojos. El calor y la pesadez se ciernen sobre el paisaje, los caballos sudorosos trotan adormilados y jadean envueltos en una nube de vapor. Lentamente la comitiva se reagrupa, la animación es más laxa, las conversaciones más parcas.
También Margot aparece de nuevo. Su caballo está cubierto de espuma, copos blancos tiemblan en su vestido, y el moño redondo que le recoge el pelo amenaza con deshacerse, así de sueltas lleva las horquillas. El muchacho mira fascinado la trenza rubia, y la idea de que pudiera deshacerse de pronto y caer en manojos desordenados y ondulantes le vuelve loco de excitación. Ya brilla al final de la carretera la puerta abombada del jardín y detrás de ella el ancho paseo hasta el castillo. Cautelosamente se adelanta a los demás, llega el primero, salta del caballo, entrega las riendas al criado que acude servicial y espera a la comitiva. Margot se acerca lentamente, el cuerpo flácido echado hacia atrás, cansada como después de un exceso amoroso. Este aspecto tendría, pensó, después de aplacar su pasión, así estaría ayer y anteayer por la noche. El recuerdo le excita de nuevo. Se lanza al encuentro de su prima y sin aliento la ayuda a bajar del caballo. Sujetando el estribo su mano rodea febril la delicada articulación de su pie.
—Margot —suplica murmurando. Ella no responde siquiera con una mirada y al descender toma sin inmutarse la mano que él le ofrece.
—Margot, qué hermosa eres —balbucea insistente.
Ella le mira asombrada, sus cejas se recortan de nuevo muy altas en la frente.
—¡Creo que has bebido, Bob! ¿Qué tonterías dices?
Pero él, furioso por su fingimiento, ciego de pasión, oprime furiosamente la mano que aún sostiene, como si quisiera clavarla en su pecho. Roja de ira, Margot le da un fuerte empujón, haciéndole tambalear, y se aleja con pasos veloces. Todo ha pasado tan deprisa, tan convulsivamente deprisa, que nadie se ha dado cuenta del percance y él mismo cree haber tenido un espantoso sueño.
Tan pálido, tan alterado está durante todo el día, que la condesa rubia le acaricia el pelo al pasar y le pregunta si está enfermo. Tan furioso está que aparta con un puntapié a un perro que se le acerca ladrando, y tan poco acertado está en el juego que las muchachas se ríen de él. La idea de que ella quizá no acuda a la cita por la noche envenena su sangre, le vuelve agresivo y desagradable. Todos están reunidos alrededor del té en el jardín; Margot se halla enfrente de él, pero ni le mira. Atraídos magnéticamente, sus ojos vagan constantemente al encuentro de los suyos, pero estos dormitan como piedra gris y no responden. Le invade una gran amargura al pensar que ella juega con él. Y cuando ella se aparta bruscamente de él, aprieta el puño y siente que podría maltratarla con toda tranquilidad.
—¿Qué te ocurre, Bob? Estás muy pálido —dice de pronto una voz. Es la pequeña Elizabeth, la hermana de Margot. En sus ojos brilla una luz cálida y dulce, pero él no lo advierte. Se siente descubierto y contesta furioso:
—¡Dejadme en paz, de una vez, con vuestras malditas preguntas curiosas!
Y ya se arrepiente de haberlo hecho. Porque Elizabeth se pone muy pálida, se aparta y dice con lágrimas en la voz:
—Desde luego, eres verdaderamente raro.
Todos le miran reprobadores, casi amenazantes, y él mismo comprende que ha sido incorrecto. Pero antes de que pueda disculparse, una voz dura, reluciente y cortante como un cuchillo, la voz de Margot, le llega por encima de la mesa:
—Encuentro que Bob es muy maleducado para su edad. Hacemos mal en tratarle como a un caballero o simplemente como adulto.
Lo dice Margot, Margot, que ayer mismo le regaló sus labios. Bob siente que todo da vueltas, que una niebla oscurece sus ojos. La exasperación se apodera de él.
—¡Tú, precisamente tú, has de decirlo! —dice en un tono realmente desafiante. A su espalda el sillón cae al suelo debido al violento movimiento con el que se levanta, pero no se vuelve.
Y sin embargo, aun pareciéndole una insensatez, llegada la noche baja de nuevo al jardín y pide a Dios que ella acuda a la cita. Quizá todo no había sido más que disimulo y terquedad; no, no le preguntaría nada, no la atormentaría más, con tal de que viniera, con tal de que pudiera sentir otra vez en su boca la exigencia enconada de esos labios blandos y húmedos, que sellaba todas las preguntas. Las horas parecen haberse dormido; la noche, como un animal perezoso e inmóvil, se extiende a los pies del castillo: el tiempo se hace tremendamente largo. El leve susurro de la hierba a su alrededor le parece animado de voces burlonas, las ramas son como manos socarronas que se mueven silenciosas y juegan con las sombras y el ligero resplandor de la luz. Todos los sonidos son confusos y extraños, y picotean más dolorosamente que el silencio. Una vez ladra allá lejos en el campo un perro, y luego cruza el cielo un cometa y cae en algún lugar detrás del castillo. La noche parece volverse más y más clara, la sombra de los árboles sobre el camino parece más y más oscura, y más confuso ese imperceptible sonido. Entonces, nubes pasajeras envuelven el cielo en una oscuridad cansina y melancólica. La soledad se cierne dolorosa sobre el febril corazón.
El muchacho pasea de arriba abajo. Cada vez más deprisa y con más agitación. A veces golpea enfurecido un árbol o deshace la corteza entre los dedos, con tanta rabia que los hace sangrar. No, ella no vendrá, lo sabía, pero no quiere admitirlo, porque entonces no vendrá ya nunca más. Es el momento más amargo de su vida. Y es aún tan apasionadamente joven que se echa con brusquedad en el musgo húmedo, clava las manos en la tierra, mientras las lágrimas le corren por las mejillas, llorando amargamente como nunca ha llorado de niño y nunca será capaz de volver a llorar.
De pronto le despierta de su desesperación un leve crujido en el bosque. Y cuando se levanta de un salto y extiende las manos ciegas, titubeantes se encuentra —y es maravilloso este golpe brusco y cálido contra su pecho— de nuevo entre los brazos de ese cuerpo con el que tanto ha soñado. Un sollozo se escapa de su garganta, todo su ser está inmerso en un extraordinario éxtasis, y él atrae ese cuerpo excelso y pleno hacia sí con tanta fuerza que de los otros labios silenciosos se escapa un gemido. Y cuando él la siente gemir bajo su fuerza, sabe por primera vez que es dueño de ella y no como ayer y anteayer el juguete de su capricho; le asalta el deseo de torturarla por la tortura que él ha padecido durante cientos de horas, de castigarla por su terquedad, por esas palabras despreciativas de esta noche ante los demás, por el juego de mentiras que es su vida. El odio está tan indisolublemente unido a su ardiente amor por ella, que este abrazo es más un combate que una expresión de ternura. Aprisiona con tanta violencia las finas muñecas de la muchacha que su cuerpo jadeante se retuerce, y luego la atrae hacia sí tan duramente que ella no puede moverse y gime sordamente sin parar, no sabe él si de placer o de dolor. Pero no puede arrancarle ni una palabra. Ahora que presiona aspirando los labios de ella con los suyos, para acallar también ese gemido sordo, siente una humedad cálida sobre ellos, sangre, sangre que corre, tan aferrados están sus dientes en esos labios. Y así la atormenta hasta que de pronto siente huir su propia fuerza y la oleada caliente del placer brota en su interior y ahora jadean los dos, pecho contra pecho. Las llamas han invadido la noche, las estrellas parecen danzar delante de sus ojos, todo se vuelve borroso, los pensamientos giran enloquecidos, y todo sólo tiene un nombre: Margot. Ahogadamente, desde la profundidad de su alma, en el desbordamiento más ardiente, pronuncia por fin esa palabra, júbilo y desesperación, anhelo, odio, rabia y amor al mismo tiempo, un único grito que condensa el sufrimiento de tres días: Margot, Margot, y en esas dos sílabas vibra para él la música del universo.
El cuerpo de ella se tensa como bajo un golpe. De repente amaina la fiereza del abrazo, un breve y fuerte estremecimiento, un sollozo, un lamento escapa de la garganta, y de nuevo fuego en los movimientos pero ahora para liberarse como de un contacto odioso. Él intenta retenerla, sorprendido, pero ella lucha con él, que siente al acercarse al rostro de ella lágrimas de furia correr por sus mejillas y el cuerpo esbelto tensado como una serpiente. Y de pronto ella le aparta con un empujón irritado y huye. El fulgor de su vestido reluce blanco entre los árboles y ya se extingue en la oscuridad.
Y de nuevo se encuentra solo, asustado y confundido, como la primera vez que el calor y la pasión escaparon repentinamente de sus brazos. Ante sus ojos las estrellas tienen un brillo húmedo y la sangre clava desde dentro chispas puntiagudas en su frente. ¿Qué le acaba de suceder? A tientas se adentra a lo largo de la fila de árboles, que se pierde en el jardín, hacia donde brinca un pequeño surtidor y allí deja que el agua le lama la mano, agua blanca, plateada, que le susurra palabras al oído y brilla mágica en el resplandor de la luna que despierta entre las nubes. Y entonces, al recobrar la claridad de la mirada, de manera milagrosa, como si el viento templado la hubiera hecho descender de los árboles, le invade una inmensa tristeza. Como lágrimas calientes brota la emoción de su pecho, y ahora comprende con más fuerza, con más claridad que durante los segundos del abrazo convulsivo, lo mucho que ama a Margot. Todo lo que hasta este momento ha ocurrido, queda olvidado, la embriaguez, el escalofrío y la obsesión de poseerla y la furia del secreto negado: el amor le envuelve dulce, añorante y pleno, casi exento de deseo, un amor sin embargo indomable.
¿Por qué la había atormentado así? ¿Acaso no le había dado muchísimo en estas tres noches, no había pasado su vida de una penumbra tristona a una luz reluciente y peligrosa desde que ella le había enseñado la ternura y la conmoción excitante del amor? ¡Y la había dejado con lágrimas y enfurecida! Un deseo irresistible y dulce de reconciliación brota en él, de una palabra afable y tranquila, un anhelo de tenerla serenamente entre los brazos, sin deseo, y decirle lo agradecido que se siente. Sí, irá a buscarla, todo humildad, y le explicará con qué pureza la ama y que nunca dirá su nombre, ni pretenderá forzar una respuesta negada.
El agua murmura plateada y él tiene que pensar en las lágrimas de su amada. Quizá está ahora completamente sola en su habitación, reflexiona, y sólo la noche susurrante, que oye a todos pero no consuela a ninguno, la escucha. Este estar al mismo tiempo cerca y lejos de ella, sin ver el fulgor de su pelo, sin oír una velada palabra de su voz, y sin embargo estar unidos, alma con alma, le resulta un tormento insoportable. El deseo de estar cerca de ella es irresistible, aunque sea para estar echado como un perro delante de su puerta o pasar la noche como un mendigo bajo su ventana.
Al salir despacio y cabizbajo de la oscuridad de los árboles ve aún luz en la ventana de su amada en el primer piso. Es un brillo cansino, cuyo fulgor amarillo apenas ilumina las hojas del generoso arce que quiere acercar sus ramas y golpear en la ventana como si fueran manos y que se estira y vuelve a retirarse en el suave viento, un observador gigantesco y oscuro delante del cristal pequeño y reluciente. El pensamiento de que Margot vela detrás de ese cristal reluciente, que quizá llora todavía o piensa en él, conmueve tanto al muchacho que tiene que apoyarse en el árbol para no desfallecer.
Fascinado mira hacia arriba. Las blancas cortinas se asoman desde la oscuridad jugando intranquilas con la corriente de aire, parecen unas veces de un color dorado profundo en los rayos interiores de la cálida lámpara, otras veces plateadas cuando al moverse tocan la luz de la luna, que gotea y vibra entre las hojas redondas. Y el cristal entornado espejea ese fluir dinámico de sombras y luces como un tejido transparente de reflejos luminosos. Pero al muchacho febril que con ojos ardientes mira fijamente hacia arriba desde la oscuridad de las sombras, le parece que están grabados oscuros signos de lo sucedido en la superficie refulgente. El fluir de las sombras, el brillar plateado, que como delicado humo flota sobre el cristal, estas percepciones fugaces son convertidas por su fantasía en imágenes convulsivas. Ve a Margot, esbelta y bella; su pelo, su indómito pelo rubio suelto, pasear por la habitación con la misma inquietud en la sangre que a él le agita, la ve febril en el calor de su pasión, sollozando de rabia. Como a través de un cristal ve tras las altas paredes el menor de sus movimientos, el temblor de sus manos, cómo se deja caer en un sillón y su mirada silenciosa y desesperada clavada en el cielo blanco de estrellas. Incluso por un momento, en el que se ilumina fugazmente el cristal, cree ver su rostro que se asoma temeroso al jardín adormecido para buscarle. Y entonces le avasalla su pasión desmedida y con voz queda pero insistente grita desde abajo su nombre: ¡Margot!… ¡Margot!
¿No era eso un velo, blanco y rápido, pasando delante de la superficie espejeante? Está seguro de haberlo visto. Aguza el oído. Pero nada se mueve. A su espalda el suave aliento de los árboles adormecidos y el sedoso crujir entre las hierbas crece animado por el viento perezoso, se aleja y vuelve a intensificarse, una oleada cálida que se pierde en el silencio. La noche respira tranquila, y la ventana calla, un marco plateado alrededor de un cuadro oscurecido. Quizá ella no le ha oído. ¿O no quiere ya oírle? El brillo tembloroso alrededor de la ventana le desconcierta. Con fuerza su corazón expulsa con sus latidos el deseo de su pecho contra la corteza del árbol, que parece vibrar ante tan impetuosa pasión. Él sólo sabe que ha de verla ahora, hablarle ahora, aunque para ello tenga que gritar su nombre hasta que acuda la gente y otros se despierten de su sueño. Siente que debe suceder algo, lo más insensato le parece deseable; como en el sueño, todas las cosas son fáciles y asequibles. Ahora, cuando su mirada se dirige con urgencia hacia la ventana, descubre el árbol inclinado que extiende su rama como un indicador y su mano coge el tronco con gran excitación. De pronto ha comprendido que ha de subir allá arriba —el tronco es, sin duda, ancho, pero al tacto es blando y flexible— y llamarla desde allí, a un palmo de su ventana; y allí, cerca de ella, le hablará y no bajará hasta que no le haya perdonado. No lo piensa ni un segundo, sólo ve la ventana que le atrae reluciendo suavemente y siente el árbol a su lado, fornido y dispuesto a sostenerle. Unos cuantos movimientos rápidos, un impulso hacia lo alto y ya sus manos se aferran a una rama y tiran enérgicamente del cuerpo. Y ahora cuelga arriba, casi arriba del todo entre el follaje, que tiembla asustado bajo su peso. Hasta las últimas hojas se prolonga este rumor escalofriante y ondulante, y la rama que avanza se apoya más en la ventana, como si quisiera avisar a la desprevenida. El muchacho divisa ya el blanco techo de la habitación y en su centro el cerco luminoso de la lámpara, de resplandor dorado. Y sabe, temblando de nerviosismo, que en el momento siguiente va a ver a su amada llorando o sollozando en silencio, o en el deseo desnudo de su cuerpo. Sus brazos desfallecen, pero se rehace. Despacio, se desliza por la rama que está dirigida hacia la ventana, las rodillas le sangran ligeramente, la mano se ha despellejado, pero él sigue trepando y se halla casi en la cercana claridad de la ventana. Un gran ramo de hojas le cierra la vista, la tan anhelada última vista, y cuando quiere levantar la mano para apartarlo y el rayo de luz cae directamente sobre él, cuando se adelanta trepidante… su cuerpo se tambalea, pierde el equilibrio y cae estrepitosamente al suelo.
Un golpe mitigado como de una fruta pesada resuena sobre la hierba. Arriba, una figura se asoma a la ventana con mirada alarmada, pero la oscuridad está inmóvil y callada como un estanque que se ha tragado a alguien que ha caído en sus aguas. Pronto se apaga la luz y el jardín vuelve a respirar misteriosamente con incierta luminosidad sobre las silenciosas sombras.
Al cabo de unos minutos el muchacho despierta de su desvanecimiento. Su mirada alelada se dirige un instante hacia lo alto, donde un cielo pálido con unas pocas estrellas aisladas le contempla fríamente. Pero entonces siente un dolor fulminante y terrible en el pie derecho, un dolor que casi le hace gritar al primer movimiento indeciso que intenta. Ahora recuerda lo que ha ocurrido. Y sabe que no debe permanecer ahí, debajo de la ventana de Margot; que no debe pedir ayuda a nadie, ni gritar, ni hacer ruido. De su frente caen gotas de sangre, debe de haberse golpeado en la hierba contra una piedra o un madero, pero las quita con la mano, lo suficiente para que no le caigan en los ojos. Y entonces intenta alejarse arrastrándose, con el peso del cuerpo ladeado hacia la izquierda y con las manos clavadas profundamente en la tierra. Cada vez que la pierna rota roza algo o simplemente cambia de posición; el dolor es tan agudo que teme volver a desvanecerse. Pero lentamente avanza, casi media hora necesita hasta la escalera, y ya siente que sus brazos flaquean. Sobre su frente se mezcla el sudor frío con la sangre que gotea tenazmente: aún le queda por superar el último y peor obstáculo: la escalera por la que asciende dificultosamente, muy despacio y entre terribles dolores. Al llegar arriba y rodear con manos temblorosas la barandilla su respiración es casi un estertor. Aún se arrastra unos pasos hasta la puerta de la sala de juegos, donde oye voces y ve luces. Agarrándose al picaporte logra ponerse en pie y, de repente, como si le empujaran, cae con la puerta que cede en la sala brillantemente iluminada.
Su aspecto debe de ser horrible, así como entra, con la cara cubierta de sangre, sucio de tierra y desplomándose inmediatamente al suelo como un saco, pues los caballeros se levantan de un salto, las sillas caen con estrépito, todos acuden en su ayuda. Con cuidado le llevan al sofá. Aún puede balbucear que ha caído por la escalera cuando se dirigía al parque y ya descienden espirales negras ante sus ojos, fluctúan y le envuelven por completo, sus sentidos se nublan, ya no sabe dónde está.
Un caballo es ensillado y alguien va en busca de un médico. El castillo alarmado se anima fantasmal: luces temblorosas se encienden como luciérnagas en los pasillos, voces susurran preguntas a través de puertas entreabiertas, los criados aparecen tímidos y semidormidos, y por fin suben entre todos al muchacho desmayado a su habitación.
El médico constata la fractura de la pierna y tranquiliza a todos de que no hay peligro. El accidentado únicamente deberá permanecer inmóvil y vendado durante un tiempo. Cuando se lo dicen al muchacho, este sonríe melancólico. No le importa demasiado. Porque es agradable estar así tumbado, mucho tiempo a solas, sin ruido ni gente, en una habitación soleada, de techos altos, a la que los árboles se acercan con el fragor de sus copas, cuando se desea soñar con una muchacha a la que se ama. Es dulce reflexionar con calma sobre las cosas, soñar delicados sueños sobre la amada, estar libre de todos los asuntos y de todas las obligaciones, a solas con esas delicadas imágenes soñadas, que se acercan a la cama cuando uno cierra los párpados por un instante. El amor quizá no posee momentos más bellos y recogidos que estos sueños pálidos de duermevela.
El dolor es todavía fuerte en los primeros días. Pero está mezclado con una extraña sensación de placer. La idea de que sufre por Margot, por su amada, le proporciona al muchacho un sentimiento romántico y casi exaltado de su propio ser. Le hubiera gustado tener una herida, piensa, roja de sangre por toda la cara, para llevarla siempre y abiertamente como un caballero los colores de su dama; o hubiera sido bonito no haber recobrado el sentido y haberse quedado muerto al pie de la ventana de la amada. Y sigue soñando que ella despierta por la mañana porque bajo su ventana hay voces que gritan y escandalizan, que se asoma curiosa y le ve, a él, descalabrado y muerto por ella. Y ve cómo ella se desmaya con un grito, oye ese grito estridente en sus oídos, ve entonces la desesperación, el pesar de ella, la ve durante toda una destrozada vida caminar vestida de negro y sombría, un ligero temblor alrededor de los labios cuando la gente le pregunta por su dolor.
Así el muchacho sueña días y días, primero sólo en la oscuridad, luego también con ojos abiertos, pronto se acostumbra a la rememoración entrañable de la imagen querida. Ninguna hora es demasiado clara o bulliciosa para que esa imagen venga a visitarle como sombra luminosa deslizándose sobre las paredes, o para que su voz no se desprenda del goteo de las hojas y del crujir de la arena en la cegadora luz del sol. Durante horas conversa así con Margot o sueña que está de viaje con ella en maravillosas expediciones. Pero a veces despierta desasosegado de estos ensueños. ¿De verdad ella llevaría luto por él? ¿Le recordaría siquiera?
Indudablemente: ella viene de vez en cuando a visitar al enfermo. A menudo, cuando está hablando con ella en pensamientos y su imagen luminosa parece estar delante de él, se abre la puerta y ella entra en la habitación, alta y bella, pero muy diferente al ser de sus sueños. Porque esa visitante no es dulce y tampoco se inclina agitada para besar su frente como la Margot de los sueños, sino que se sienta junto a su lecho, pregunta cómo le va, si tiene dolores, y le cuenta cuatro minucias variopintas. Él está siempre tan atemorizado y confundido por su presencia, que ni se atreve a mirarla; a menudo cierra los párpados, para oír mejor su voz, para absorber ávidamente el tono de sus palabras, esa música peculiar, que aún vibra horas después a su alrededor. Contesta turbado a las preguntas que ella le hace, porque ama demasiado el silencio en el que oye sólo su respiración, y así siente en lo más profundo el estar a solas con ella en el espacio, en el universo. Y cuando ella se levanta y se dirige a la puerta, él se endereza penosamente, a pesar del dolor, para grabar en su corazón una vez más todas las líneas de su figura en movimiento, verla viva, antes de desaparecer otra vez en la realidad incierta de sus sueños.
Margot viene a visitarle casi a diario. Pero ¿no vienen también Kitty y Elizabeth, la pequeña Elizabeth, que siempre le mira acongojada y pregunta con voz dulce e inquieta si no se siente ya mejor? ¿Acaso no entra su hermana a verle cada día, y las otras damas, no son todas igualmente amables con él? ¿No permanecen a su lado y le cuentan minucias variopintas? Se quedan incluso demasiado tiempo, porque le ahuyentan con su presencia los sentidos ensoñados, los despiertan de su paz contemplativa y los incitan a conversaciones insulsas y a frases tontas. Querría que no viniera ninguna de ellas, que sólo viniera Margot, una hora solamente o unos minutos, y que él se quedara de nuevo a solas, para soñar con ella, sin ser molestado, sin interrupciones, contento, como llevado por leves nubes, abstraído por completo en las consoladoras imágenes de su amor.
Por eso, a veces, cuando oye una mano en el picaporte cierra los párpados y simula dormir. Entonces los visitantes salen otra vez de puntillas, él oye cómo el picaporte se cierra indeciso y sabe que ya puede arrojarse de nuevo a las aguas tibias de sus sueños para que le lleven mansamente hacia las lejanías más seductoras.
Y un día le sucede lo siguiente: Margot ya había estado a su lado, aunque sólo brevemente, pero le había traído el pleno perfume del jardín en su cabello, el florecer espeso del jazmín y el relumbre blanquecino del sol de agosto en sus ojos. Sabía, pues, que no podía esperar otra visita de ella en ese día. La tarde sería larga y radiante, resplandeciente en dulce ensoñación, porque nadie la molestará: todos han salido de excursión a caballo. Y cuando la puerta se entreabre tímidamente, cierra con fuerza los ojos y se hace el dormido. Pero la persona que ha entrado —lo percibe perfectamente en la respiración contenida de la habitación— no se retira sino que cierra sigilosamente la puerta para no despertarle. Y ahora se acerca a él con pasos cautelosos que apenas rozan el suelo. Oye el murmullo de un vestido y cómo ella toma asiento junto a su diván. Y ardiendo como la púrpura siente a través de los ojos cerrados la mirada de ella vagar por su rostro.
Su corazón empieza a latir inquieto. ¿Es Margot? Seguramente. Lo presiente, pero es un placer dulce, violento, excitante, un placer secreto y voluptuoso no abrir ahora los ojos e intuirla simplemente a su lado. ¿Qué hará ella? Los minutos le parecen interminables. Ella le contempla fijamente, observa su sueño, y eso cosquillea como electricidad a través de sus poros, esa conciencia irritante y, sin embargo, también embriagadora de estar expuesto sin defensas, ciegamente a su contemplación, saber que si él abriera ahora de repente los ojos envolverían en su ternura, bruscamente, como un manto, el rostro asustado de Margot. Pero el muchacho no se mueve, retiene la respiración, que se vuelve intranquila y agitada en el pecho oprimido, y espera y espera.
Nada sucede. Únicamente tiene la sensación de que ella se inclina más sobre él, de que siente más cerca de su rostro ese suave perfume, ese perfume húmedo y ligero de lilas, que conoce de sus labios. Y ahora —como una oleada caliente la sangre se desparrama desde allí por todo su cuerpo— ella ha posado la mano en el lecho y roza por encima de la manta su brazo, con caricias tranquilas, muy cuidadosas, que él siente magnéticamente y a las que la sangre obedece frenética. La sensación de esta discreta ternura es maravillosa, al mismo tiempo que embriagadora y provocativa.
La mano de ella sigue acariciando despacio, casi rítmicamente su brazo. Entonces él mira a hurtadillas a través de los párpados entornados en esa dirección. Primero ve un velo de púrpura, una nube de luz intranquila, después percibe la manta de dibujos oscuros que está extendida sobre su cuerpo, y ahora, como si viniera de muy lejos, la mano que le acaricia; la ve muy, muy vaga, como un relucir blanco y fino que se acerca como una nube de luz y vuelve a alejarse. Y ahora reconoce claramente los dedos, blancos y tersos como la porcelana, ve cómo avanzan ligeramente curvados y luego se retiran, jugueteando, llenos de vivacidad interior. Se acercan como antenas y se retiran otra vez, y él siente en ese momento que la mano es algo independiente y animado, como un gato, que se arrima zalamero a un vestido, como un gatito blanco que se acerca a nosotros con uñas enfundadas ronroneando enamorado y no le hubiera asombrado que sus ojos hubieran empezado a centellear. Y en efecto: ¿no brilla en este blanco acercamiento una mirada fulgurante? No: sólo es el brillo del metal, el relucir del oro. Pero ahora cuando la mano vuelve a avanzar lo ve claramente: es el medallón, que cuelga tembloroso de la pulsera, el misterioso y delator medallón, de ocho lados y del tamaño de un penique. Es la mano de Margot la que acaricia su brazo, y despierta en él el deseo de llevar a sus labios esa mano blanca, sin anillos, desnuda y besarla. Entonces oye la respiración de ella, siente el rostro de Margot muy cerca del suyo, y no puede ya mantener cerrados los párpados por más tiempo, y radiante de felicidad dirige la mirada sobre el cercano rostro, que sobresaltado se aparta rápidamente.
Y ahí, cuando las sombras del rostro inclinado se disipan y la claridad invade los rasgos encendidos, el muchacho reconoce —y como bajo un golpe se estremecen sus miembros— a Elizabeth, la hermana de Margot, la joven y extraña Elizabeth. ¿Era todo un sueño? No, sus ojos se clavan asombrados en el rostro ahora cubierto de rubor, que aparta tímidamente la mirada: es Elizabeth. De pronto el muchacho comprende el terrible error, su mirada desciende hasta la mano de ella y, en efecto, el medallón está allí.
Delante de sus ojos empiezan a girar velos. Siente lo mismo que entonces cuando se desvaneció, pero aprieta los dientes, no quiere perder el sentido. Como un relámpago pasa todo ante sus ojos, condensado en un segundo: el asombro, la arrogancia de Margot, la sonrisa de Elizabeth, que le conmovía como una silenciosa mano; no, no era posible el error.
Sólo tiene una única y leve esperanza. Busca con los ojos el medallón, quizá Margot se lo ha regalado, hoy mismo o ayer o hace unos días.
Pero ya le habla Elizabeth. Sus febriles cavilaciones deben de haber desencajado su rostro, pues ella le pregunta asustada:
—¿Tienes dolores, Bob?
Qué parecidas son sus voces, piensa él. Y contesta atolondrado:
—Sí, sí… es decir, no… ¡estoy bastante bien!
Cae de nuevo el silencio. Como una oleada caliente vuelve el mismo pensamiento una y otra vez: quizá se lo ha regalado Margot. Él sabe que eso no puede ser verdad, pero tiene que preguntárselo a ella.
—¿Qué medallón llevas ahí?
—Oh, es una moneda de una república americana, no sé de cuál. El tío Robert nos la trajo una vez.
—¿Nos la trajo?
Retiene la respiración. Ahora ella tiene que decirlo.
—A Margot y a mí. Kitty no la quiso, No sé por qué.
El muchacho siente que algo húmedo inunda sus ojos. Con cuidado vuelve la cabeza hacia un lado para que Elizabeth no vea la lágrima que ya debe de estar muy cerca de los párpados porque no puede retenerla y ahora cae despacio, muy despacio por su mejilla. Quiere decir algo, pero teme que su voz se quiebre ante el empuje creciente del sollozo. Ambos callan, observándose mutuamente con temor. Por fin Elizabeth se pone en pie.
—Me voy, Bob. Que te mejores.
Él cierra los ojos, y la puerta se cierra con un leve crujido.
Como una bandada de palomas espantadas alzan ahora el vuelo los pensamientos. Acaba de comprender lo terrible del malentendido, le invaden la vergüenza y el fastidio que le provoca su desatino, pero al mismo tiempo también un dolor desenfrenado. Ahora se da cuenta de que ha perdido para siempre a Margot, aunque siente que la ama irremediablemente, quizá sin esa desesperada añoranza de lo imposible. Y Elizabeth…, furioso aparta de sí su imagen, pues toda su entrega y el ardor ahora mitigado de su pasión no significan para él lo que significa una sonrisa de Margot o su mano si se dignara alguna vez tocarle ligeramente. Si Elizabeth se hubiera mostrado a él en su día, la habría amado, porque en aquel momento su pasión aún era infantil, pero ahora el nombre de Margot se le ha grabado a fuego en miles de sueños con demasiada profundidad para que pudiera borrarlo de su vida.
El muchacho siente cómo la oscuridad aumenta ante sus ojos, cómo la reflexión constante se disuelve en lágrimas. En vano se esfuerza como en todos los días de su enfermedad, durante las largas horas solitarias, por conjurar la imagen de Margot ante sus ojos: siempre se asocia a ella, como una sombra, Elizabeth, con sus profundos ojos anhelantes, y entonces todo se vuelve confuso, y él se ve obligado a cavilar otra vez penosamente sobre las cosas y cómo han sucedido. Y entonces siente vergüenza al pensar cómo estuvo bajo la ventana de Margot, llamándola por su nombre, y también siente compasión con la callada y rubia Elizabeth, para la que nunca ha tenido una palabra o una mirada en todos estos días, en los que su agradecimiento debía haber irradiado como un fuego.
A la mañana siguiente, Margot se acerca a su lecho un momento. El muchacho se estremece ante su proximidad y no se atreve a mirarle a los ojos. ¿Qué le está diciendo? Apenas la oye, el zumbido desordenado en sus sienes es más fuerte que la voz de ella. Sólo cuando ella le deja rodea otra vez anhelante con su mirada toda su silueta. Comprende que ella nunca le ha amado.
Por la tarde viene a verle Elizabeth. Sus manos, que rozan de vez en cuando las de él, tienen una suave familiaridad, y su voz es muy queda. Habla con un cierto miedo de cosas indiferentes, como si temiera delatarse si hablara de sí o de él. Él no sabe bien lo que siente por ella. Unas veces siente compasión, otras agradecimiento por el amor que le dedica, pero no podría decirle nada. Apenas se atreve a mirarla por temor a mentir.
Ahora ella viene todos los días a verle y se queda más tiempo. Es como si, desde aquel momento en que el secreto entre ellos empezó a clarificarse, se hubiera esfumado también la inseguridad. Pero no se atreven a hablar sobre ello, sobre esas horas en la oscuridad del jardín.
Un día Elizabeth está sentada como siempre junto a su sillón. Fuera luce el sol, un reflejo verde de las copas agitadas de los árboles tiembla en las paredes. El pelo de ella parece en estos momentos puro fuego, como nubes ardiendo, su piel es pálida y transparente, todo su ser es luminoso, leve. Desde los cojines, sobre los que cae una sombra, el muchacho ve su rostro sonriendo cercano y al mismo tiempo lo ve tan lejos, porque brilla bajo la luz que ya no le alcanza a él. Ante esta visión olvida todo lo sucedido. Y cuando ella se inclina hacia él, y sus ojos se vuelven más profundos y se concentran en el interior en espirales, él la rodea con su brazo por la cintura y atrae su cabeza y besa su boca fina y húmeda. Ella tiembla, pero no se resiste, sólo le pasa la mano por el pelo con gesto leve y triste. Y dice entonces tenuemente, con tristeza tierna en la voz:
—Tú amas a Margot.
El muchacho siente hasta lo más profundo de su corazón el tono entregado, la desesperación sin resistencia, siente hasta su alma el nombre que tanto le conmueve. Pero no se atreve a mentir en ese instante. Y guarda silencio.
Ella le besa una vez más los labios, ligeramente, casi como una hermana, luego abandona la habitación sin una palabra.
Esa es la única vez que hablan de ello. Al cabo de unos días bajan al convaleciente al jardín, donde las primeras hojas amarillas se persiguen en los senderos y el anochecer temprano presagia la melancolía del otoño. Y, al cabo de unos días más, el muchacho ya puede caminar solo, aunque con dificultad, por última vez en este año bajo el enramado de los árboles, que ahora hablan más alto y más enfadados en el viento que los sacude que entonces, en aquellas tres suaves noches de verano. Nostálgico el muchacho pasea hasta aquel lugar. Siente como si allí se elevara invisible un oscuro muro, detrás del cual se hallara, lejana, disuelta en la penumbra, su infancia y ante sus ojos se extendiera otro mundo, extraño y peligroso.
Al anochecer se despidió de todos, sumergió su mirada una vez más en el rostro de Margot como si tuviera que beberlo para toda la vida, dio intranquilo su mano a Elizabeth, que la apretó con calidez, pasó casi sin mirar a Kitty, a los amigos y a su hermana, tan rebosante estaba su alma de la emoción de amar a una y sentirse amado por la otra. Estaba muy pálido y sobre su rostro había un cierto rasgo amargo, que ya no le hacía parecer un chico. Por primera vez tenía el aspecto de un hombre.
Y sin embargo, cuando los caballos arrancaron y vio que Margot se apartaba indiferente para dirigirse a la escalera, y que de pronto un brillo húmedo inundaba los ojos de Elizabeth que tuvo que cogerse a la barandilla, la plenitud de la nueva vivencia le avasalló de tal modo que se entregó a sus lágrimas con el desconsuelo de un niño.
El castillo brillaba cada vez más lejos, el jardín oscuro parecía cada vez más pequeño en el polvo que levantaba el carruaje, el paisaje se impuso y por fin todo lo que había vivido se volvió invisible detrás de su mirada y ya sólo acuciante recuerdo. Dos horas de viaje le condujeron hasta la cercana estación. Y a la mañana siguiente estaba en Londres.
Pasaron unos años y dejó de ser un muchacho. Pero aquella primera vivencia había florecido con demasiada violencia en él para poder marchitarse alguna vez. Margot y Elizabeth se casaron, pero él no quiso volver a verlas, porque los recuerdos de aquellas horas le asaltaban a veces con tanta fuerza apasionada que toda su posterior vida le parecía sólo sueño y apariencia comparada con la realidad de ese recuerdo. Se había convertido en uno de esos seres humanos que ya no encuentran una relación con el amor hacia las mujeres; pues él, que en un instante de su vida había reunido con tal plenitud ambos sentimientos, el de amar y el de ser amado, no sentía ya ningún empuje para buscar lo que tan pronto había caído entre sus manos temblorosas y temerosamente aquiescentes de muchacho. Ha viajado por muchos países, como uno de esos ingleses correctos y reservados, que muchos creen insensibles porque están tan callados y porque su mirada pasa de largo fríamente ante los rostros de las mujeres y sus sonrisas. Porque ¿quién piensa que llevan en su interior las imágenes sobre las que descansa constantemente su mirada, mezcladas con su sangre, que arde siempre en ellas como una llama eterna delante de la imagen de la Virgen? Y ahora sé también cómo llegó esta historia hasta mí. En el libro que estaba leyendo esta tarde había una tarjeta que me envió un amigo de Canadá. Es un joven inglés, al que conocí durante un viaje, con el que conversé a menudo en largos atardeceres y en cuyas palabras brillaba a veces, misteriosamente como lejanas estatuas, el recuerdo de dos mujeres, que estaban unidas para siempre con un determinado momento de su juventud. Hace tiempo, mucho tiempo que hablé con él, y sin duda había olvidado ya las conversaciones de entonces. Pero hoy, cuando recibí la tarjeta, despertó el recuerdo nostálgico mezclado con algunas de mis propias vivencias y tuve la sensación de haber leído la historia de mi amigo en el libro que se me cayó de las manos o de haberla encontrado en un sueño.
Pero ¡qué oscura se ha puesto la habitación, y qué lejos estás de mí en esta profunda penumbra! Sólo veo un fulgor delicado donde intuyo tu rostro, y no sé si sonríes o si estás triste. ¿Sonríes porque invento historias insólitas para personas que he conocido sólo superficialmente, porque sueño para ellas destinos completos y luego las dejo retornar tranquilamente a su vida y su mundo? ¿O acaso estás triste por ese muchacho, que pasó ante el amor y en una hora perdió para siempre el camino del jardín de este dulce sueño? ¿Ves?, yo no quería que esta historia fuera melancólica y sombría, pretendía únicamente hablarte de un joven al que de pronto rindió el amor, el propio y el de otra mujer. Pero las historias que se cuentan al anochecer toman todas el sendero silencioso de la añoranza. La penumbra desciende sobre ellas con sus velos, toda la tristeza que reposa en la noche se abomba sin estrellas sobre ella, la oscuridad se filtra en su sangre y todas las palabras luminosas y coloridas que la sostienen adquieren un sonido tan saturado y cargado como si procedieran de la vida de uno mismo.