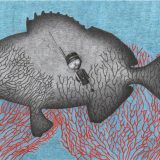Historia de pasiones, de Mary Shelley

Después de la muerte de Manfredo, rey de Nápoles, los Gibelinos perdieron su influencia en toda Italia. Los exiliados Güelfos regresaron a sus ciudades natales, y no contentos con retomar las riendas del gobierno, continuaron su triunfo hasta que los Gibelinos, a su vez, se vieron obligados a huir y a lamentar en el destierro el violento espíritu de partido que en el pasado había ocasionado sus sangrientas victorias y, ahora, su irreparable derrota. Después de una obstinada contienda, los Gibelinos florentinos se vieron obligados a abandonar su ciudad natal, sus propiedades fueron confiscadas, sus intentos por reinstalarse frustrados y, retrocediendo de castillo a castillo, por último se refugiaron en Lucca, y esperaron con impaciencia la llegada de Corradino desde Alemania, a través de cuya influencia de nuevo esperaban establecer la supremacía imperial.
El primero de mayo siempre era un día de alegría y festividades en Florencia. Los jóvenes de ambos sexos de la más alta posición social desfilaban por las calles, coronados con flores y cantando canzonetas del día. Por la noche se reunían en la Piazza del Duomo y pasaban las horas bailando. El Caroccio iba por las calles principales, el repicar de su campana ahogado en el estruendo procedente de cada campanario de la ciudad y en la música de las flautas y tambores que formaban parte de la procesión que iba detrás. El triunfo del partido reinante en Florencia hacía que celebraran el aniversario del primero de mayo de 1268 con peculiar esplendor. En realidad habían esperado que Carlos de Anjou, rey de Nápoles, cabeza de los Güelfos en Italia, y entonces Vicare de su república, hubiera estado allí para adornar el festival con su presencia. Pero la espera por Corradino había hecho que la mayor parte de su recién conquistado y oprimido reino se sublevara, por lo que a toda velocidad había abandonado Toscana para asegurar con su presencia esas conquistas que su avaricia y crueldad hacían correr el peligro de perder. Y, aunque Carlos sentía cierto temor ante la inminente contienda con Corradino, los Güelfos florentinos, recién reinstalados en su ciudad y posesiones, no permitieron que ningún temor nublara su triunfo. Las familias más importantes rivalizaban entre sí en la exhibición de su magnificencia durante el festival. Los caballeros seguían al Curroccio a caballo, y las ventanas se veían atestadas de damas que se apoyaban sobre alfombras tejidas con hilos de oro, mientras sus propios vestidos, sencillos y elegantes, adornados tan sólo con flores, contrastaban con los resplandecientes tapices y los brillantes colores de las banderas de diversas comunidades. Toda la población de Florencia se lanzó a las calles principales, nadie se quedó en casa a excepción de los decrépitos y enfermos, a menos que se tratara de algún Gibelino descontento, cuyo miedo, pobreza o avaricia le había obligado a ocultar su partido cuando había sido desterrado de la ciudad.
No era el descontento lo que impidió que Monna Gegia de’ Becari se encontrara entre los primeros celebrantes. Miraba con ira lo que ella llamaba su «pierna Gibelina», que la obligaba a permanecer en su silla en un día de semejante triunfo. El sol brillaba con toda su gloria en un cielo despejado, haciendo que los hermosos florentinos se llevaran sus fazioles a los ojos oscuros y se afligieran por la juventud de esos rayos más vivificantes que los del sol. Ese mismo sol proyectaba de lleno su luz en la habitación solitaria de Monna Gegia, y casi extinguía el fuego que había encendido en el centro de la estancia, sobre el cual colgaba el caldero de minestra, la cena de la dama y árido. Pero ella había abandonado el fuego y se hallaba sentada ante la ventana, sosteniendo el rosario en la mano, mientras que a cada rato miraba por la celosía (desde cinco pisos de altura) hacia la estrecha calle de abajo… mas no pasaba ninguna criatura. Observó la ventana de enfrente: un gato dormía junto a una maceta de heliotropos, pero no se oía o veía a ser humano alguno… todos habían ido a la Piazza del Duomo.
Monna Gegia era una mujer anciana, y su vestido de coloratio verde mostraba que pertenecía a una de las Arti Menori. Tenía la cabeza cubierta con un pañuelo rojo que, doblado triangularmente, colgaba suelto; sus cabellos grises estaban peinados hacia atrás de su frente alta y arrugada. La vivacidad de los ojos hablaba de la actividad de su mente, y la leve irritabilidad que flotaba alrededor de las comisuras de sus labios podía ser provocada por la continua guerra que mantenían sus facultades corporales y mentales.
—¡Por San Juan! —exclamó—. Daría mi buena cruz por ser uno de ellos, aunque al entregarla apareciera en una festa sin aquello que ninguna festa todavía me ha hecho desear… —y mientras hablaba miró con gran complacencia una cruz de oro grande pero fina que llevaba alrededor de su marchito cuello, colgada de una cinta que había sido negra y ahora exhibía una tonalidad marrón—. Creo que esta pierna mía está hechizada; y bien puede ser que mi esposo Gibelino haya usado las artes negras para impedirme seguir al Caroccio con los mejores de ellos. —Un ligero sonido como de pisadas en la calle interrumpió el soliloquio de la buena mujer—. Quizá sea Monna Lisabetta, o Messer Giani dei Agli, el tejedor, que atravesó en primer lugar el boquete del muro del castillo Pagibonzi cuando fue tomado.
Bajó la vista, pero no pudo ver a nadie, y estaba a punto de retornar a sus pensamientos cuando su atención de nuevo se vio atraída por el sonido de pies que subían por la escalera: eran lentos y pesados, pero no dudó de quién era su visitante cuando metió la llave en la cerradura. Se levantó el pestillo y, un momento después, con semblante inseguro y ojos abatidos, entró su esposo.
Era un hombre bajo de más de sesenta años de edad; tenía los hombros anchos y erguidos y las piernas cortas; su pelo lacio, aunque ahora sólo crecía en la nuca, todavía era de un negro carbón; las cejas eran tupidas, los ojos negros y vivos, la faz cetrina y atezada, y sus labios contradecían la severidad de la parte superior de la cara, pues su suave curva indicaba delicadeza de sentimientos, y la sonrisa era inexplicablemente dulce, aunque una barba corta y densa estropeaba de alguna manera la expresión del semblante. Sus ropas consistían en pantalones de cuero y una especie de túnica corta de tosca tela, ceñida a la cintura por una faja de cuero. Llevaba una gorra de tela roja que bajaba hasta los ojos. Sentándose en un banco junto al fuego, emitió un profundo suspiro. Parecía reacio a entablar una conversación, pero Monna Gegia, mirándole con una sonrisa de inefable desdén, tomó la resolución de no dejarle disfrutar de su estado melancólico sin interrupciones.
—¿Has ido a misa, Cincolo? —dijo, empezando la conversación con una pregunta bastante apartada de la cuestión que deseaba tratar. El hombre se encogió de hombros con incomodidad, pero no contestó—. Has llegado demasiado pronto para la cena —siguió Gegia—. ¿No saldrás de nuevo?
—¡No! —repuso Cincolo con un tono que mostraba su desinterés por ser interrogado.
Pero su misma impaciencia sólo sirvió para alimentar el espíritu de discusión que fermentaba en el pecho de Gegia.
—No estás acostumbrado a pasar los días de mayo junto a la chimenea —dijo ella. No obtuvo respuesta—. Bueno —continuó—, si no piensas hablar, ¡yo he empezado! —dando a entender que eso era únicamente el preludio—. Pero, por esa cara alargada que tienes, veo que hay algunas buenas noticias, y bendigo a la Virgen por ello, sean las que fueren. Vamos, si no eres demasiado terco, dime qué felices noticias te tienen tan abatido.
Cincolo permaneció en silencio durante un rato; luego, volviéndose a medias pero sin mirar a su mujer, replicó:
—¿Y si el viejo Marzio, el león, está muerto?
Gegia empalideció, pero una sonrisa que acechaba en la boca naturalmente alegre de su marido la tranquilizó.
—¡No, que San Juan nos proteja! —exclamó—. Eso no es verdad. La muerte del viejo Marzio no te traería a estas cuatro paredes, salvo para que triunfaras sobre tu anciana esposa. Por la bendición de San Juan que ninguno de nuestros leones ha muerto desde la víspera de la batalla del Monte Apeno; y no dudo que han sido envenenado, pues Mari, que los alimentó aquella noche, era casi un Gibelino de corazón. Además, las campanas aún repican y los tambores siguen batiendo, y si el viejo Marzio estuviera muerto reinaría el más absoluto silencio. ¡También el primero de mayo! Santa Reparata es demasiado buena con nosotros para permitir que tal mala suerte… y sé que ella tiene más favores en el séptimo cielo que todos los santos Gibelinos de tu calendario. No, buen Cincolo, Marzio no está muerto, ni el Padre Sagrado ni Messer Cario de Nápoles; pero apostaría mi cruz de oro contra la riqueza de tus desterrados hombres que Pisa ha sido tomada… o Corradino… o…
—¡Y yo aquí! No, Gegia, viejo como soy, y a pesar de lo mucho que necesitas mi ayuda (y por eso estoy aquí), Pisa no será tomada mientras este anciano cuerpo pueda defenderla, o Corradino morir hasta que mi sangre perezosa esté más fría en la tierra que en mi cuerpo. No hagas más preguntas, y no me provoques: que yo sepa, no hay noticias, ninguna buena o mala suerte. Pero cuando vi a los Neri, a los Pulci y a los Buondelmonti, y al resto de ellos cabalgar como reyes por las calles, cuyas propias manos aún no se han secado de la sangre de mi pueblo, cuando vi a su hija coronada con flores y pensé cómo la hija de Arrigo dei Elisei guardaba luto por la muerte de su asesinado padre por el fogón de un extraño… mi espíritu debe estar más muerto de lo que está si tal visión no me hiciera desear arremeter contra ellos; y pensé que podría eliminar su pompa con mi punzón como espada. Pero te recordé a ti, y aquí me encuentro sin estar manchado de sangre.
—¡Eso nunca será! —gritó Monna Gegia, mientras el color cubría sus arrugadas mejillas—. Desde la batalla de Monte Aperto jamás te has limpiado de aquella derramada por ti y tus confederados… ¿y cómo podría ser? Pues el Arno no ha vuelto a correr limpio de la sangre entonces vertida.
—Y si el mar estuviera rojo con aquella sangre, mientras queda aún más de los Güelfos que derramar, estoy dispuesto a hacerlo de no ser por ti. Haces bien en mencionar el Monte Aperto, y harías mejor en recordar sobre quiénes crece ahora su hierba.
—Paz, Cincolo, el corazón de una madre tiene más memoria de lo que tú crees; y bien recuerdo quién me pisoteó cuando estaba arrodillada y se llevó a rastras a mi único hijo de sólo dieciséis años para morir por la causa de ese hereje de Manfredo. De verdad, no hablemos más. ¡Terrible fue el día en que me casé contigo! Pero fueron épocas felices en las que no había Güelfos ni Gibelinos… aunque jamás volverán.
—Jamás… hasta que, como bien dices, el Arno fluya limpio de la sangre derramada en sus orillas… jamás, mientras pueda atravesar el corazón de un Güelfo; jamás, hasta que ambos grupos se encuentren fríos bajo un féretro.
—¿Y tú y yo, Cincolo?
—Somos dos viejos tontos, y tendremos más paz bajo tierra que sobre ella. Fétida Güelfa como eres, me casé contigo antes de ser Gibelino; y ahora debo comer del mismo plato con la enemiga de Manfredo, y hacerle zapatos a los Güelfos en vez de seguir la suerte de Corradino, y enviarlos con el hacha de batalla en mano a comprar zapatos a Bolonia.
—¡Calla, calla, buen hombre! No hables tan alto de tu partido. ¿No has oído un golpe en la puerta?
Cincolo fue a abrirla con el aire de un hombre que se siente contrariado por la interrupción de su discurso y está dispuesto a mostrar ira hacia el intruso, sin importar lo inocentes que sean sus intenciones por cortar su elocuente queja. El aspecto del visitante aplacó sus indignados sentimientos. Era un joven cuyo semblante y persona mostraban que no podía tener más de dieciséis años, pero había tal control en su porte y tal dignidad en su fisonomía, que pertenecían a una edad más avanzada. Su silueta, no alta pero sí delgada, y su faz, aunque de maravillosa belleza y facciones simétricas, era pálida como el monumental mármol; los densos y rizados cabellos de su pelo castaño le caían sobre la frente y alrededor de su hermoso cuello, la gorra le ceñía la frente. Cincolo estaba a punto de introducirlo con deferencia a su humilde cuarto, pero el joven lo detuvo con un gesto de la mano, y musitó las palabras:
—¡Suabia, Cavalieri! —las palabras con las que los Gibelinos estaban acostumbrados a reconocerse mutuamente. Continuó con voz bala y urgente—. ¿Tu esposa está dentro?
—Sí.
—Suficiente. Aunque para ti soy un extraño, vengo de parte de un viejo amigo. Cobíjame hasta el anochecer; entonces partiremos y te explicaré los motivos de mi intrusión. Llámame Ricciardo de’ Rossini, de Milán, en viaje a Roma. Dejo Florencia esta misma noche.
Habiendo dicho esas palabras, y sin darle tiempo a Cincolo a contestar, con un gesto de la mano le indicó que debían entrar en la casa. Monna Gegia había clavado los ojos en la puerta con mirada de impaciente curiosidad desde el momento en que su esposo la había abierto; cuando vio entrar al joven no pudo evitar exclamar:
—¡Jesús y María!
Tan distinto era de quien había esperado ver.
—Es un amigo de Milán —explicó Cincolo.
—Más probable que sea de Lucca —replicó su mujer, observando al visitante—. Sin duda eres uno de los hombres desterrados, y más osado que sabio al entrar en este pueblo; sin embargo, si no eres un espía, te encuentras a salvo conmigo.
Ricciardo sonrió y le dio las gracias con voz baja y suave:
—Si no me echas, permaneceré bajo tu techo casi todo el tiempo que me quede en Florencia, de la que partiré cuando anochezca.
Gegia volvió a observar a su invitado, y Cincolo lo escrutó con igual curiosidad. Su túnica de tela negra le llegaba por debajo de las rodillas y estaba ceñida a la cintura con una faja negra de cuero. Llevaba unos pantalones de una áspera tela color escarlata, sobre los cuales calzaba unas botas cortas, iguales que las que ahora se ven sólo en los escenarios. Una capa de piel de zorro corriente, sin forro, colgaba de su hombro. Pero aunque su vestimenta era así de sencilla, era como la que entonces lucía la joven nobleza florentina. En aquel tiempo los italianos eran austeros en sus hábitos privados: el ejército francés conducido por Carlos de Anjou a Italia introdujo el lujo en los palacios de los Cisalpinos. Manfredo era un príncipe magnífico, pero su virtuoso rival era autor del amaneramiento en el vestir y los adornos que degradan a una nación, seguro heraldo de su decadencia. En cuanto a Ricciardo… su semblante poseía toda la simetría de una cabeza griega, y sus ojos azules, sombreados por oscuras y muy largas pestañas, eran suaves, pero llenos de expresividad: cuando alzó la vista, los pesados párpados desvelaron la dulce luz que había debajo, volviendo a ocultarlos, como cubriendo aquello que era demasiado brillante de contemplar. Sus labios expresaban una sensibilidad muy profunda y, quizá, algo de timidez, de no ser porque la plácida confianza de su porte prohibía semejante idea. Su aspecto era extraordinario, pues era joven y de cuerpo delicado, mientras que la resolución de sus modales impedía que surgiera en el observador el sentimiento de compasión: podías amarlo, pero se elevaba por encima de la compasión.
Sus anfitriones al principio guardaron silencio. Sin embargo, él les formuló algunas preguntas naturales acerca de los edificios de su ciudad, y, poco a poco, les hizo hablar. Cuando llegó el mediodía, Cincolo miró su caldero de minestra y Ricciardo, siguiendo la dirección de sus ojos, inquirió si esa no era la cena.
—Deberéis alimentarme —dijo—, pues hoy no he comido.
Se acercó una mesa a la ventana y se sirvió la minestra en un plato, situándola en el centro, y cada uno cogió una cuchara y se llenó una jarra de vino de una cuba. Ricciardo observó a los dos ancianos, y pareció sonreír un poco ante la idea de comer del mismo plato con ellos. No obstante, comió, aunque poco, y bebió vino con mayor moderación. Sin embargo, Cincolo, con el pretexto de llenar la copa de su invitado, rellenó la suya una segunda vez, y estaba a punto de hacerlo una tercera cuando Ricciardo, apoyando su blanca y pequeña mano en su brazo, dijo:
—¿Eres tú un alemán, amigo mío, que no paras después de tantas copas? He oído decir que vosotros, los florentinos, sois gente sobria.
Cincolo no se sintió muy feliz con el reproche, pero consideró que era apropiado. Así, concediéndole el punto, volvió a sentarse, algo acalorado con lo que ya había bebido, y le pidió a su invitado noticias sobre Alemania y qué esperanzas había para la buena causa. Monna Gegia se contuvo ante esas palabras, y Ricciardo contestó:
—Corren muchos informes, y se albergan altas esperanzas, en especial en el norte de Italia, para el éxito de nuestra expedición. Corradino ha llegado a Génova y, aunque las filas de su ejército se vieron diezmadas por la deserción de sus tropas alemanas, se espera que sean ocupadas rápidamente por reclutas italianos, más valientes y leales que esos extranjeros, extraños a nuestra tierra, que no podían luchar por la causa con nuestro ardor.
—¿Y cómo lo lleva él?
—Como le corresponde a alguien de la casa de Suabia, y sobrino de Manfredo. Carece de experiencia y es joven, casi hasta el infantilismo. No pasa de los dieciséis años. Su madre no consentiría esta expedición, pero lloró con amargura por el miedo de todo lo que tendría que soportar, pues ha sido educado en un palacio con todos los lujos, y está acostumbrado a las atenciones lisonjeras de los cortesanos y al tierno cuidado de las mujeres; y, aunque esta sea una princesa, le ha mimado con la ansiosa solicitud de una campesina por su bebé. Sin embargo, Corradino es de buen corazón; dócil pero valeroso; obediente de sus amigos más sabios, gentil con sus inferiores, pero noble de alma. El espíritu de Manfredo parece animar su mente en crecimiento y, seguro que si ese glorioso príncipe disfruta ahora con sus enormes virtudes, mira con júbilo y aprobación a aquel que está, confío, destinado a ocupar su trono.
El entusiasmo con el que Ricciardo habló, bañó su pálido semblante con un ligero rubor, mientras sus ojos nadaban en el brillo del rocío que los llenó. Monna Gegia se mostró poco complacida con su arenga, pero la curiosidad la mantuvo en silencio, mientras su esposo siguió interrogando a su huésped.
—Parecéis conocer bien a Corradino.
—Le vi en Milán, y estuve íntimamente relacionado con su mejor amigo allí. Como he dicho, ha llegado a Génova, y quizá ahora ya haya desembarcado en Pisa.
—¿Encontrará muchos amigos en aquella ciudad?
—Todo hombre allí será su amigo. Pero durante su viaje hacia el sur deberá enfrentarse con el ejército florentino, dirigido por los mariscales del usurpador Carlos y ayudados por sus tropas. El propio Carlos nos ha dejado y ha partido a Nápoles a prepararse para esta guerra. Sin embargo, allí lo detestan por tirano y ladrón, y Corradino será recibido en el reino como un salvador, de modo que si logra superar los obstáculos que se opondrán a su entrada, no dudo de su éxito, y confío en que será coronado en menos de un mes en Roma, y a la semana siguiente ocupará el trono de sus antepasados en Nápoles.
—¿Y quién le coronará? —gritó Gegia, incapaz de contenerse—. Italia carece de herejes lo suficientemente viles para realizar tal cometido, a menos que sea un judío, o envíe a buscar a un griego a Constantinopla, o a un mahometano a Egipto. ¡Maldita sea para siempre la raza de Federico! ¡Por tres veces maldito sea el que tenga afinidad con ese infiel Manfredo! Y poco me complacéis vos, joven, manteniendo tal discurso en mi casa.
Cincolo miró a Ricciardo, como si temiera que un partidario tan vehemente de la casa de Suabia se irritase ante el ataque de su esposa. Pero este miró a la anciana con una expresión de benigna serenidad; ni siquiera se mezclaba el desdén en la gentil sonrisa que jugueteaba en la comisura de sus labios.
—Me contendré —dijo.
Volviéndose hacia Cincolo, se puso a conversar de temas más generales, describiendo las diversas ciudades de Italia que había visitado, sus formas de gobierno y relatando anécdotas sobre sus habitantes con un aire de experiencia que, contrastado con su aspecto juvenil, impresionó mucho a Cincolo, que le contempló al mismo tiempo con admiración y respeto. Llegó la noche. El sonido de las campanas murió cuando cesó el Ave María, pero el lejano sonido de algunos instrumentos fue transportado hasta ellos por la brisa nocturna, y su rápido ritmo indicó que la música ya había comenzado. Ricciardo iba a dirigirse a Cincolo cuando un golpe a la puerta le interrumpió. Era Buzeccha, el Sarraceno, un famoso jugador de ajedrez que estaba acostumbrado a desfilar bajo las columnatas del Duomo y desafiar a los jóvenes nobles a una partida. A veces eran juegos fuertes, cuyas ganancias y pérdidas se convertían en la charla de toda Florencia. Buzeccha era un hombre alto y feo, con esos modales naturales que son consecuencia de la fama que había adquirido en su ciencia y la familiaridad con que le permitían tratar a aquellos superiores a él en rango social, complacidos en medir sus fuerzas con las de él.
—¡Eh, Messere! —había comenzado, cuando, al ver a Ricciardo, preguntó—: ¿A quién tenemos aquí?
—A un amigo de buenos hombres —repuso Ricciardo, sonriendo.
—Entonces, por Mahoma, sois mi amigo, muchacho.
—Por tu modo de hablar debes ser sarraceno —comentó Ricciardo.
—Gracias a la ayuda del Profeta por cierto que lo soy. Un sarraceno que en tiempos de Manfredo… basta de eso. No hablaremos de Manfredo, ¿eh, Monna Gegia? Soy Buzeccha, el ajedrecista, a vuestro servicio, Messier lo Forestiere.
Hecha la presentación, comenzaron a hablar de la procesión del día. Después de un rato, Buzeccha introdujo su tema favorito: el ajedrez. Recordó algunas movidas maravillosamente buenas que había conseguido y le contó a Ricciardo cómo antes del Palagio del Popolo, en presencia del conde Guido Novello de’ Giudi, entonces Vicare de la ciudad, había jugado una hora ante tres tableros con tres de los mejores ajedrecistas de Florencia, jugando dos de memoria y uno por la vista; y de las tres partidas había ganado dos. Esta narración concluyó con la propuesta de jugar con su anfitrión.
—Eres un hombre duro, Cincolo, mejor jugador que los nobles. Juraría que consideras el ajedrez sólo cuando remiendas tus zapatos. Cada agujero de tu punzón es un cuadrado del tablero, cada puntada una movida, y un par terminado, ya pagado, un jaque mate a tu adversario. ¿Eh, Cincolo? Saca el campo de batalla, hombre.
—Dejo Florencia en dos horas —indicó Ricciardo—, y antes de irme, Messer Cincolo prometió llevarme a la Piazzii del Duomo.
—Sobra tiempo, mi buen joven —dijo Buzeccha, preparando las Piezas—. Sólo pido una partida, y las que juego jamás duran más de un cuarto de hora. Después los dos os escoltaremos y podréis bailar una pieza con una hurí de ojos negros, a pesar de ser nazareno. Así que no me tapéis la luz, buen joven, y cerrad la ventana y bajad un poco la lámpara para que no titile tanto.
Ricciardo pareció divertido por el tono autoritario del ajedrecista. Cerró la ventana y bajó la lámpara, apoyada contra la pared, que era la única luz de que disponían. Se plantó junto a la mesa a observar la partida. Monna Gegia había quitado el caldero de la cena y se sentó con cierta incomodidad, como si estuviera molesta porque su invitado no hablara con ella. Cincolo y Buzeccha se hallaban intensamente concentrados en el juego cuando oyeron una llamada a la puerta. Cincolo iba a ponerse de pie para abrirla, pero Ricciardo le dijo:
—No te molestes.
Fue él, con el estilo de alguien que ennoblece incluso las tareas humildes que realiza, de modo que ningún acto resulta más humilde que otro.
—¡Ah, Messer Beppe! Es amable por tu parte venir esta noche de mayo.
Ricciardo le miró fugazmente y ocupó de nuevo su lugar junto a los jugadores. Poco había en Messer Beppe para provocar una opinión favorable. Era bajo, flaco y seco; tenía la cara alargada y arrugada; sus ojos estaban profundamente empotrados y tenían una expresión de desdén; los labios rectos, la nariz ganchuda y la cabeza cubierta por una gorra, el pelo muy corto. Se sentó cerca de Gegia y comenzó a hablar con voz gimoteante y servil, halagándola por su buen aspecto, soltando una andanada de lisonjas sobre la magnificencia de ciertas florentinas Güelfas, y concluyó declarando que estaba hambriento y cansado.
—¿Hambriento, Beppe? —preguntó Gegia—. Debiste mencionarlo primero, amigo. Cincolo, ¿quieres darle de comer a tu invitado? Cincolo, ¿estás sordo? ¿Eres ciego? ¿Es que no me oyes? ¿No quieres ver? Aquí está Messer Giuseppe de’ Bosticchi.
Despacio, con los ojos aún clavados en el tablero, Cincolo hizo ademan de incorporarse. Sin embargo, el nombre del visitante pareció tener el efecto de la magia sobre Ricciardo.
—¡Bosticchi! —exclamó—, ¡Giuseppe Bosticchi! No esperaba encontrar a ese hombre bajo tu techo, Cincolo, a pesar de lo Güelfa que sea su esposa… pues también ella ha comido del pan de los Elisei. ¡Adiós! Me encontrarás en la calle de abajo; sígueme con presteza.
Estaba a punto de marcharse, pero Bosticchi se situó delante de la puerta, diciendo con un tono de voz cuyo gemido entremezclaba cólera y servilismo:
—¿En qué he ofendido a este joven caballero? ¿Es que no me contaréis dicha ofensa?
—No te atrevas a frenarme —gritó Ricciardo, pasándose la mano por los ojos—, no me obligues a mirarlo otra vez… ¡Apártate!
Cincolo le detuvo.
—Sois demasiado apresurado y muy apasionado, mi noble invitado. No importa cómo os haya ofendido este hombre, sois demasiado violento.
—¡Violento! —exclamó Ricciardo, casi sofocado por una emoción apasionada—. Sí, desenvaina tu cuchillo y exhibe la sangre de Arrigo dei Elisei con la que está manchada.
Siguió un silencio mortal. Bosticchi se escabulló del cuarto; Ricciardo ocultó la cara entre las manos y lloró. Pero pronto calmó su ardor y dijo:
—En verdad que esto es infantil. Perdóname; ese hombre se ha ido; excusa y olvida mi violencia. Continúa con la partida, Cincolo, pero conclúyela deprisa, pues el tiempo se acaba… ¡Oíd! El campanario anuncia la primera hora de la noche.
—La partida ya ha terminado —anunció Buzeccha con pesar—, vuestra capa ha deshecho el mejor jaque mate que haya planeado alguna vez esta cabeza mía… ¡que Dios os perdone!
—¡Jaque mate! —gritó el indignado Cincolo—. ¡Jaque mate! ¡Con mi reina, que estaba destrozando tus filas!
—Vayámonos —dijo Ricciardo—, Messcr Buzeccha terminará la partida con Monna Gegia. Cincolo volverá pronto.
Cogiendo a su anfitrión por el brazo, le sacó del cuarto y descendió por las estrechas y empinadas escaleras con el aire de alguien a quien no le eran desconocidas.
Una vez en la calle, aminoró el paso, y mirando primero a su alrededor con el fin de asegurarse de que nadie oía su conversación, se dirigió a Cincolo:
—Perdóname, mi buen amigo; he sido vehemente, y la visión de ese hombre hizo que cada gota de mi sangre bullera en mis venas. Pero no vengo aquí para entregarme a dolores o venganzas personales, sino a ocuparme de mi plan. Es necesario que vea, rápidamente y en secreto, a Messer Guielmo Lostendardo, el comandante napolitano. Le llevo un mensaje de la condesa Elizabeth, madre de Corradino, y tengo la esperanza de que su contenido le induzca al menos a adoptar un papel neutral en el inminente conflicto. Te he elegido a ti, Cincolo, para ayudarme en esto, pues no sólo eres de poca importancia en tu ciudad para no atraer la atención, sino que eres valiente y leal, y sé que puedo confiar en tu conocida valía. Lostendardo reside en el Palagio del Governo. Cuando atraviese sus puertas me encontraré en manos de mis enemigos, y sólo sus mazmorras puede que conozcan el secreto de mi destino. Espero cosas mejores. Pero si pasadas dos horas no aparezco o te hago llegar noticias de mi persona, llévale este paquete a Corradino en Pisa. Entonces descubrirás quién soy, y si sientes alguna indignación por mi destino, deja que ese sentimiento te una aún con más fuerza a la causa por la que vivo y muero.
Ricciardo siguió andando mientras hablaba, y Cincolo observó que sin meditarlo dirigía sus pasos hacia el Palagio del Govemo.
—No entiendo esto —dijo el anciano—. ¿Con qué argumento, a menos que traigáis uno del otro mundo, esperáis inducir a Messer Guielmo a ayudar a Corradino? Es un enemigo tan enconado de Manfredo que, aunque el príncipe esté muerto, cada vez que se menciona su nombre coge el aire como si se tratara de una daga. Con horribles imprecaciones le he oído maldecir a toda la casa de Suabia.
Un temblor sacudió el cuerpo de Ricciardo, pero contestó:
—En el pasado, Lostendardo fue el más firme baluarte de esa casa, y amigo de Manfredo. Extrañas circunstancias dieron nacimiento en su mente a un odio antinatural, y se convirtió en un traidor. Pero quizás ahora que Manfredo se encuentra en el Paraíso, la juventud, las virtudes y la inexperiencia de Corradino puedan inspirarle sentimientos más generosos y volver a despertar su vieja fe. Al menos, he de intentar esta última prueba. Esta causa es demasiado santa, demasiado sagrada para admitir formas comunes de raciocinio o acción. El sobrino de Manfredo debe ocupar el trono de sus antepasados, y para conseguirlo soportaré lo que sea necesario.
Entraron en el Palacio del Gobierno. Messer Guielmo se hallaba de fiesta en el gran salón.
—Llévale este anillo, buen Cincolo, y dile que estoy esperando. No te demores, y que mi valor y mi vida no me abandonen en el momento de la prueba.
Cincolo, lanzando una mirada inquisitiva a su extraordinario compañero, obedeció la orden, mientras el joven se apoyó contra una de las columnas de la corte y alzó los ojos con pasión hacia el claro firmamento.
—¡Oh, estrellas! —exclamó con voz ahogada—. Sois eternas: ¡dejad que mi propósito y mi voluntad sean tan constantes como vosotras!
Luego, más sosegado, cruzó los brazos dentro de su capa, y con una fuerte lucha interior se esforzó por reprimir la emoción. Varios sirvientes se le acercaron y le pidieron que les siguiera. De nuevo miró al cielo y musitó: «Manfredo». Entonces, emprendió la marcha con pasos lentos pero decididos. Le condujeron a través de diversos salones y corredores a una gran estancia llena de tapices y bien iluminada, con muchas lámparas. El mármol del suelo reflejaba el resplandor, y el techo abovedado devolvía el ruido de las pisadas de alguien que recorría la cámara cuando Ricciardo entró. Era Lostendardo. Con una señal indicó a los sirvientes que se retiraran. La pesada puerta se cerró tras ellos y Ricciardo quedó solo con Messer Guielmo: con el semblante pálido pero compuesto, los ojos bajos a la expectativa, no por miedo; y, de no ser por el movimiento convulsivo de los labios, se habría pensado que cada facultad se hallaba casi suspendida por una intensa agitación.
Lostendardo se le acercó. Era un hombre en la flor de la vida, alto y atlético; parecía capaz de aplastar el frágil ser de Ricciardo con el mínimo esfuerzo. Cada facción de su semblante hablaba de lucha de pasiones, y del terrible egoísmo de alguien que incluso se sacrificaría a sí mismo para imponer su voluntad. Tenía las cejas negras separadas, los ojos grises eran profundos y altivos, su aspecto al mismo tiempo severo y macilento. Daba la impresión de que jamás una sonrisa había perturbado el desdén marcado que expresaban sus labios; la frente alta, que mostraba la calvicie incipiente de la cabeza, estaba surcada por mil arrugas contradictorias. La voz fue estudiadamente contenida cuando habló:
—¿De dónde traéis este anillo? —Ricciardo alzó la vista y le miró a los ojos, que lanzaron fuego al exclamar—: ¡Despina! ¡He rezado por esta noche y día, y ya estáis aquí! —le cogió la mano con un apretón de gigante—. No, no luchéis, pues por mi salvación juro que jamás volveréis a escapar de mí.
Despina replicó con calma:
—Creed que al situarme así en vuestro poder no temo ningún daño que podáis infligirme… de lo contrario no estaría aquí. No os temo, pues no temo a la muerte. Soltadme, y escuchadme. Vengo en nombre de esas virtudes que en una ocasión fueron vuestras; vengo en nombre de todos los sentimientos nobles, de la generosidad y la antigua fe; y confío que al escucharme vuestra naturaleza heroica apoyará a mi voz, y que Lostendardo ya no se unirá a aquellos a los que los buenos y grandes jamás mencionan, pero sí condenan.
Lostendardo pareció prestarle poca atención a lo que decía. La miró con gesto triunfal y maligno orgullo; y si aún la sujetaba, sus motivos parecían más bien deberse al deleite que experimentaba al exhibir su poder sobre ella que miedo o preocupación a que pudiera escapar. Se podía leer en la pálida mejilla de la joven y en sus ojos vidriosos que su plan la elevaba por encima del miedo mortal, y que se hallaba tan impasible como el mármol ante cualquier acontecimiento que no potenciara o pudiera dañar el propósito por el que había venido. Los dos guardaron silencio hasta que Lostendardo, indicándole un asiento, y quedándose de pie delante de ella con los brazos cruzados y las facciones dilatadas por el triunfo, con la voz aguda por la agitación, dijo:
—¡Bien, hablad! ¿Qué queréis de mí?
—Vengo a solicitar que si no se os puede convencer para que ayudéis al príncipe Corradino en la actual lucha, al menos permanezcáis neutral y no os opongáis a su reclamación al trono de sus antepasados.
Lostendardo se rió. El techo abovedado devolvió el sonido, pero el áspero eco, aunque semejaba el agudo grito de un animal de presa cuya garra se encuentra sobre el corazón de su enemigo, no era tan discordante ni tan inhumano como la risa misma.
—¿Cómo pretendéis inducirme a aceptarlo? —preguntó—. Esta daga —y tocó la empuñadura de una oculta a medias entre sus vestiduras— aún sigue manchada con la sangre de Manfredo; antes de que pase mucho tiempo estará clavada en el corazón de ese muchacho necio.
Despina dominó el sentimiento de horror que le inspiraron dichas palabras, y contestó:
—¿Me daréis unos pocos minutos de paciente escucha?
—Os brindaré unos pocos minutos de atención, y si no me muestro tan paciente como en el Palagio Reale, hermosa Despina, debéis excusarme. La paciencia no es una virtud a la que aspiro.
—Sí, fue en el Palagio Reale en Nápoles, el palacio de Manfredo. Entonces, vos erais su mejor amigo, seleccionado por ese elegido espécimen de humanidad para ser su confidente y consejero. ¿Por qué os convertisteis en un traidor? No os sobresaltéis ante esa palabra: si pudierais oír la voz unida de Italia, e incluso la de aquellos que se llaman vuestros amigos, ellos mismos repetirían ese nombre. ¿Por qué os degradasteis y defraudasteis de esa manera a vos mismo? Decís que yo soy la causa, pero soy inocente. Me visteis en la corte de vuestro señor, una doncella de la reina Sibila, y alguien que sin saberlo ya se había separado de su corazón, su alma, su voluntad, todo su ser, como sacrificio involuntario ante el altar de todo lo que es noble y divino en la naturaleza humana. Mi espíritu veneraba a Manfredo como un santo, y mis latidos cesaban cuando posaba sus ojos sobre mí. Eso sentía, pero sin saberlo. Vos me despertasteis de mi sueño. Dijisteis que me amabais, y reflejasteis en un espejo demasiado certero mis propias emociones; me vi allí y temblé. Pero la profunda y eterna naturaleza de mi pasión me salvó. Amaba a Manfredo. Amaba al sol porque le iluminaba; amaba el aire que le daba vida; me deifiqué porque mi corazón era el templo en el que él residía. Me dediqué a Sibila, pues ella era su esposa, y nunca en pensamiento o sueño degradé la pureza de mi amor por él. Y por eso vos le odiasteis. Él ignoraba la pasión que yo sentía: mi corazón la contenía como un tesoro que vos, al descubrir, saqueasteis. Os habría sido más fácil privarme de la vida que de mi devoción por vuestro rey y, por ello, os volvisteis un traidor.
»Manfredo murió y pensasteis que entonces yo lo olvidé. Pero en verdad que el amor sería una burla si la muerte no fuera el engaño más audaz. ¿Cómo puede morir aquel que está inmortalizado en mis pensamientos, esos pensamientos que abarcan el universo y contienen a la eternidad en su interior? Y aunque su ropaje terrenal haya sido tirado como un arbusto marchito junto a la hierba, él vive en mi alma tan hermoso, noble e íntegro como cuando su voz despertaba al aire mudo… no, su vida es más plena, más verdadera. Porque antes ese pequeño altar que albergaba su espíritu era todo lo que existía de él, pero ahora es parte de todas las cosas; su espíritu me rodea y penetra, y ya que estuve separada durante su vida, la muerte me ha unido a él para siempre.
El semblante de Lostendardo se oscureció ominosamente. Cuando ella calló, estaba tan negro como el mar antes de las pesadas y cargadas nubes tormentosas que se disuelven en lluvia. La tempestad de la pasión que se elevó en su corazón parecía demasiado poderosa para admitir una rápida manifestación; creció despacio desde el abismo más profundo de su alma, y emoción tras emoción, se apiló antes de que el rayo de su ira cayera sobre el objetivo.
—Vuestros argumentos, elocuente Despina —dijo—, son ciertamente incontestables. Funcionan bien para vuestro propósito. Tengo entendido que Corradino se encuentra en Pisa: habéis afilado mi daga, y antes de que el rocío de otra noche la oxide, puede que pague con obras vuestras insultantes palabras.
—¡Cuánto me malinterpretáis! ¿Y es que la alabanza y el amor de toda la excelencia heroica son un insulto para vos? Lostendardo, cuando me visteis por primera vez, yo era una joven inexperta: amaba, pero no sabía qué era el amor, y limitando mi pasión a estrechos terrenos, adoraba el ser de Manfredo como se puede amar a una efigie de piedra, que, una vez rota, carece de existencia. Pero he cambiado mucho. Puede que antes os tratara con desdén o cólera, pero en este momento esos mezquinos sentimientos han muerto en mi corazón. Sólo me anima uno: la aspiración a otra vida, otro estado de existencia. Todo lo bueno abandona esta extraña tierra, y no dudo de que cuando esté lo suficientemente elevada sobre las debilidades humanas también será mi turno de dejar este escenario de dolor. Y únicamente me preparo para ese momento. Al esforzarme por ser merecedora de una unión con todo lo valeroso, generoso y sabio que alguna vez adornara a la humanidad, habiendo dejado atrás a esta, me consagro al servicio de esa causa tan justa. Por lo tanto, mal me hacéis si creéis que se debe al desdén en lo que digo o que cualquier sentimiento bajo está mezclado con mi devoción de espíritu cuando vengo a situarme por propia voluntad en vuestro poder. Podéis encerrarme para siempre en las mazmorras de este palacio por Gibelina o espía, y hacer que me ejecuten como a un criminal. Pero antes de que lo hagáis, reflexionad por vuestro propio bien en la elección de gloria o ignominia que estáis a punto de realizar. Dejad que vuestros antiguos sentimientos de amor por la casa de Suabia influyan algo en vuestro corazón; pensad que así como sois ahora el enemigo despreciado, podéis convertiros en el amigo Regido de su último descendiente y recibir de todos los corazones la alabanza de haber restaurado a Corradino a los honores y poder para los que nació.
»Comparad a este príncipe con el hipócrita, sanguinolento y mezquino de espíritu Carlos. Cuando Manfredo murió, fui a Alemania y residí en la corte de la condesa Elizabeth. Desde entonces he sido constante testigo de las grandes y buenas cualidades de Corradino. La valentía de su espíritu le hace elevarse por encima de la debilidad e inexperiencia de la juventud: posee toda la nobleza de espíritu que pertenece a la familia de Suabia, y, además, una pureza y gentileza que atraen el respeto y el amor de los viejos y cautelosos cortesanos de Federico y Conrado. Vos sois valiente, y seríais generoso si la furia de vuestras pasiones, como un fuego que consume, no destruyera en su violencia todos los sentimientos generosos. Entonces, ¿cómo podéis convertiros en el instrumento de Carlos? Sus despectivos ojos y sus burlones labios hablan de egoísmo de mente. La avaricia, crueldad, mezquindad y engaño son las cualidades que le caracterizan, te hacen inmerecedor de la majestad que usurpa. Dejad que regrese a la Provenza y que reine con vil despotismo sobre los lujuriosos y serviles franceses; los italianos, libres por nacimiento, requieren otro señor. No están preparados para inclinarse ante alguien cuyo palacio es la… casa de cambio de los prestamistas, cuyos generales son usureros, cuyos cortesanos son sastres o monjes, y que de forma rastrera le jura alianza al enemigo de la libertad y la virtud, Clemente, el asesino de Manfredo. Su rey, igual que ellos, debería llevar la armadura del valor y la sencillez; sus adornos, el escudo y la lanza; su tesoro, las posesiones de sus súbditos; su ejército, su amor inconmovible. Carlos os tratará como a un instrumento. Corradino como a un amigo… Carlos os convertirá en el odiado tirano de una doliente provincia, Corradino en el gobernador de un pueblo próspero y feliz.
»No puedo decir por vuestra expresión si lo que he dicho os ha hecho cambiar algo vuestra determinación. No puedo olvidar las escenas que tuvieron lugar entre nosotros en Nápoles. Puede que entonces me mostrara desdeñosa: pero ahora no lo soy. Vuestra execración Manfredo provocó todos mis sentimientos iracundos; pero, como he dicho, todos, menos el sentimiento del amor, murieron en mi corazón con la muerte de Manfredo, y estoy convencida de que allí donde habite el amor su compañera ha de ser la excelencia. Habéis afirmado amarme; y, aunque en tiempos pasados amor fue el hermano gemelo del odio —entonces, pobre prisionero en vuestro corazón, sus amigos fueron los celos, la ira, el desprecio y la crueldad—, si fue amor, considero que su divinidad debió purificar vuestro corazón de sentimientos innobles; y, ahora que yo, la prometida de la Muerte, me encuentro fuera de vuestra esfera, quizá despierten en vuestro pecho sentimientos más bondadosos y os inclinéis con suavidad ante mi voz.
»Si de verdad me amasteis, ¿no seréis ahora mi amigo? ¿No debemos, mano con mano, seguir el mismo curso? Regresad a vuestra antigua fe, y ahora que la muerte y la religión han depositado el sello sobre el pasado, dejad que el espíritu de Manfredo, mirando desde arriba, contemple a su amigo arrepentido como el firme aliado de su sucesor, el mejor y último heredero de la casa de Suabia.
Dejó de hablar, pues el destello de salvaje triunfo, como un fuego creciente en la noche, iluminó con ardiente y temeroso brillo la cara de Lostendardo, haciendo que se detuviera en su petición. No contestó; pero cuando ella guardó silencio, abandonó su inmovilidad, de pie frente a Despina, y recorriendo el salón con mesurados pasos, con la cabeza inclinada, dio la impresión de estar meditando en algo. ¿Es posible que se hallara sopesando las palabras de la joven? Si vacilaba, seguro que el lado de la generosidad y la vieja fidelidad prevalecerían. Sin embargo, no se atrevió a albergar esperanzas. El corazón le latía deprisa, y se habría arrodillado, pero temía moverse por si el mínimo gesto perturbaba los pensamientos de Lostendardo. Alzó la vista, se sentó y rezó en silencio. A pesar del resplandor lámparas, los rayos de una estrella pequeña entraron por una ventana oscura. Posó allí los ojos y sus pensamientos se vieron elevados al instante a la eternidad y al espacio que simbolizaba esa estrella, le parecía el espíritu de Manfredo, e interiormente la adoró mientras imploraba que derramara su influencia benigna sobre el alma de Lostendardo.
Transcurrieron varios minutos en ese ominoso silencio; luego él se acercó.
—Despina, permitidme reflexionar sobre vuestras palabras; mañana os daré una respuesta. Os quedaréis en este palacio hasta la mañana, y entonces veréis y juzgaréis mi arrepentimiento y el regreso de mi fe.
Habló con estudiada suavidad. Despina no podía verle la cara, pues las luces brillaban a su espalda. Cuando levantó el rostro para responder, la pequeña estrella titiló justo encima de la cabeza de Lostendardo y dio la impresión de tranquilizarla con su débil fulgor. Nuestras mentes, cuando se encuentran abrumadas, son extrañamente propensas a la superstición, y Despina vivía en una era supersticiosa. Pensó que la estrella le pedía que cediera, y que le garantizaba protección del cielo… pues, ¿de qué otra parte podía, esperarla? Por ello contestó:
—Acepto. Sólo os pido que le hagáis saber al hombre que os entregó mi anillo que me encuentro a salvo, o temerá por mí.
—Haré lo que pedís.
—Y me confiaré a vuestro cuidado. No puedo, no me atrevo a temeros. Si me traicionarais, aún confío en los santos celestiales que protegen a la humanidad.
Su semblante era tan sosegado… irradiaba una devoción tan angelical y una fe en el bien que Lostendardo no tuvo valor para mirarla. Durante un momento —cuando ella quedó en silencio y miró la estrella—, se sintió impulsado a arrojarse a sus pies y confesarle el plan diabólico que había tramado, y entregarse en cuerpo y alma a su guía, a servirla, obedecerla y venerarla. Pero el impulso fue momentáneo y el sentimiento de venganza regresó a él. Desde el momento en que ella le había rechazado, el fuego de la ira había ardido en su corazón, consumiendo toda sensación sana, toda simpatía humana y gentileza del alma. Había jurado no dormir en un lecho o beber otra cosa que no fuera agua hasta que su primera copa de vino no estuviera mezclada con la sangre de Manfredo. Había cumplido ese juramento. Una extraña alteración se había labrado en su interior desde el momento en que vaciara aquella impía copa. El espíritu, no de un hombre sino de un diablo, parecía vivir dentro de él, instándole al crimen, del que sólo su larga y postergada esperanza de venganza le habían retrasado. Pero Despina se hallaba ahora en su poder, y le daba la impresión de que el destino le había preservado tanto tiempo solo con el fin de que pudiera abatir su furia completa sobre ella. Cuando le habló de amor, pensó cómo podría extraer de ello dolor. Formó su plan; y una vez conquistada su leve debilidad humana, centró sus pensamientos en la realización. Sin embargo, temía quedarse más tiempo con ella, de modo que la dejó, diciendo que le enviaría sirvientes que le mostrarían las dependencias donde podría descansar. Pasaron varias horas, pero nadie fue a verla. Las lámparas estaban bastante consumidas y ardían bajas, y las estrellas del firmamento podían ahora conquistar la luz más débil con sus rayos titilantes. Una a una esas lámparas se extinguieron, y las sombras de las altas ventanas del salón, antes invisibles, se proyectaron sobre el suelo de mármol. Despina alzó la vista, inconscientemente al principio, hasta que se encontró contando —una, dos, tres— las formas de las barras de hierro que se extendían de manera plácida sobre la piedra.
—Esas rejas son gruesas —dijo—: este salón será una mazmorra grande pero segura.
Como por inspiración, sintió que ya era una prisionera. Ningún cambio, ninguna palabra había tenido lugar desde que intrépidamente entrara en la estancia, creyéndose libre. Pero ahora su mente no albergaba duda alguna respecto a su situación; unas pesadas cadenas parecieron caer a su alrededor; el aire era pesado y denso como el de una prisión, y la luz de las estrellas que antes la había animado se convirtió en el terrible mensajero de un pavoroso peligro para ella misma, en la absoluta derrota de todas las esperanzas de éxito que se había atrevido a alimentar para su amada causa.
Cincolo esperó, primero con impaciencia, y después con ansiedad, el retorno del joven desconocido. Con paso inquieto recorrió de arriba abajo las puertas del palacio. Transcurrieron las horas, las estrellas se alzaron y descendieron, y los meteoritos surcaron el cielo. No resultaron más frecuentes de lo que suelen ser en una noche despejada de verano en Italia, pero a Cincolo le parecieron peculiarmente numerosos, heraldos de cambios y calamidades. Llegó la medianoche, y en ese momento pasó una procesión de monjes, transportando un cadáver y entonando un solemne De Profundis. Cincolo sintió que un frío temblor recorría sus extremidades al pensar en el augurio infortunado que representaba este suceso para el extraño aventurero al que había guiado hasta el palacio. Las sombrías capuchas de los monjes, sus voces apagadas y la oscura carga que llevaban aumentaron su agitación casi hasta el terror. Sin confesarse a sí mismo la cobardía, se sintió poseído por el miedo de ser incluido en el maligno destino que evidentemente le aguardaba a su compañero. Cincolo era un hombre valiente; a menudo había estado en la vanguardia de un asalto peligroso, pero los más valerosos entre nosotros sienten a veces que les falla el corazón ante el pavor a lo desconocido y el peligro predestinado. Entonces se vio invadido por el pánico. Con la vista siguió las luces menguantes de la procesión y escuchó con el fin de captar sus voces que se perdían: le temblaban las rodillas y la frente se le llenó de un sudor frío, hasta que, incapaz de resistir el impulso, comenzó a retirarse lentamente del Palacio de Gobierno y a abandonar el círculo mortal que parecía que iba a encerrarlo si se quedaba en aquel sitio.
Apenas había dejado su puesto ante la puerta del palacio, cuando vio que se asomaban unas luces a manos de una compañía de hombres, algunos de los cuales iban armados, tal como demostraba el destello que proyectaban las puntas de las lanzas, mientras que otros cargaban con una litera que tenía unas cortinas negras cerradas. Cincolo se quedó clavado donde estaba. Ningún pensamiento racional podía justificar su creencia, pero quedó convencido de que allí iba el joven desconocido, transportado hacia su muerte. Impelido por la curiosidad y la ansiedad, siguió al grupo mientras se dirigía hacia la Porta Romana. Al llegar al umbral fueron detenidos por los centinelas, dieron la contraseña y les fue permitido el paso. Cincolo atrevió a seguirlos, aunque se sentía agitado por el miedo y la compasión. Recordó el paquete que se le había confiado y no tuvo valor de extraerlo del interior de la camisa por temor a que algún Güelfo se hallara cerca y viera que estaba dirigido a Corradino. No sabía leer, pero deseaba ver las armas del sello para comprobar si tenía alguna insignia imperial. Regresó al Palagio del Governo: allí todo era oscuridad y silencio. De nuevo se puso a caminar arriba y abajo de las puertas, observando las ventanas, pero no apareció ninguna señal de vida. No podía decir por qué se hallaba tan agitado, pero sentía como si toda su paz futura dependiera del destino del joven desconocido. Pensó en Gegia, en su indefensión y avanzada edad, pero no pudo resistir el impulso que le dominaba y decidió que aquella misma noche emprendería el viaje a Pisa para entregar el paquete y descubrir quién era el extraño y qué esperanzas podía albergar por su seguridad.
Regresó a casa con el fin de informarle a Gegia del viaje. Sería una tarea dolorosa, pero no podía dejarla sumida en las dudas. Subió por las estrechas escaleras con nerviosismo. Una vez arriba, una lámpara centelleaba ante un retrato de la Virgen. Noche tras noche ardía allí, protegiendo con su influencia su pequeño hogar de todos los males terrenales o sobrenaturales. Su visión le inspiró valor. Rezó un Ave María ante ella, y luego, mirando a su alrededor para cerciorarse de que no había ningún espía en el estrecho rellano, extrajo el paquete de su pecho y examinó el sello. En aquellos días todos los italianos conocían la heráldica, ya que por las insignias de los escudos de los caballeros descubrían, mejor que por sus rostros o personas, a qué familia y grupo pertenecían. No le hizo falta gran conocimiento a Cincolo para descifrar esas armas; las conocía desde la infancia: eran las de los Elisei, la familia a la cual había estado unido como soldado durante todas las contiendas civiles. Arrigo dei Elisei había sido su patrón, y la mujer de Cincolo había amamantado a su única hija en aquellos felices días en los que no había ni Güelfos ni Gibelinos. La visión de esas armas volvió a despertar su ansiedad. ¿Pertenecería el joven a aquella casa? El sello mostraba que así era; y el descubrimiento confirmó su determinación de realizar cualquier esfuerzo por salvarle, y le inspiró el suficiente valor para enfrentarse a las protestas y temores de Monna Gegia.
Abrió la puerta; la anciana dama se hallaba dormida en la silla, pero despertó al entrar él. Sólo había dormido para refrescar su curiosidad, y le formuló mil preguntas seguidas, a las que Cincolo no contestó. Se quedó de pie con los brazos cruzados mirando el fuego, dudando cómo sacar el tema de su partida. Monna Gegia siguió hablando:
—Después de irte, mantuvimos una discusión sobre ese jovencito de cabeza caliente que vino esta mañana; yo, Buzeccha, Beppe de’ Bosticchi, que volvió, y Monna Lisa del Mercato Nuovo. Todos acordamos que debía de tratarse de una de dos personas, y sin importar quién fuera, si no había salido de Florencia, la Stinchi iba a ser su nueva morada a la salida del sol. ¡Eh! ¡Cincolo, hombre! No dices nada. ¿Dónde te separaste de tu príncipe?
—¡Príncipe! Gegia, ¿estás loca? ¿Qué príncipe?
—Se trata de un príncipe o de un panadero. O bien el mismo Corradino, o Ricciardo, el hijo de Messer Tommaso de’ Manelli, aquel que vivía al otro lado del Arno y horneaba pan para todo Sesto cuando el conde Guido de’ Giudi era Vicario. Por ello ese Messer Tommaso fue a Milán con Ubaldo de’ Gargalandi, y Ricciardo, que acompañó a su padre, ahora debe rondar los dieciséis años. Tenía fama de amasar con tanta ligereza como su padre, aunque prefirió seguir las armas con los Gargalandi. Cuentan que era un joven hermoso; y así, para decir la verdad, lo era nuestro joven de la mañana. Pero Monna Lisa estaba convencida de que debía de tratarse del mismo Corradino…
Cincolo escuchó como si la cháchara de dos mujeres viejas pudiera desentrañar su enigma. Incluso comenzó a dudar de si su última conjetura, extravagante como era, no había dado con la verdad. Todas las circunstancias rechazaban semejante idea, pero pensó en a juventud y extraordinaria belleza del extraño y comenzó a sentir dudas. No había nadie entre los Elisei que respondiera a su apariencia. La flor de su juventud había caído en el Monte Aperto; los mayores de la nueva generación apenas tenían diez años; los demás varones de aquella casa se hallaban en la edad madura. Gegia siguió hablando de la furia que Beppe de’ Bosticchi mostró al ser acusado del asesinato de Arrigo dei Elisei.
—Si lo hubiera hecho —grito—, nunca más habría estado ante mi chimenea. Pero juró su inocencia, y de verdad, pobre hombre, sería un pecado no creerle.
¿Por qué, si el desconocido no era un Elisei, habría exhibido tal horror al ver al supuesto asesino del cabeza de la familia? Cincolo le dio la espalda al fuego. Después comprobó si su cuchillo pendía seguro del cinturón, se quitó los zapatos estilo sandalias y se calzó unas botas fuertes forradas en piel. Esto último llamó la atención de Gegia.
—¿En qué andas, buen hombre? —inquirió con voz sonora—. Esta no es hora de cambiarte de ropa, sino de venir a la cama. Esta noche no hablarás, pero mañana espero sacártelo todo. ¿Qué planeas?
—Estoy a punto de dejarte, Gegia. ¡Que el cielo te bendiga y te proteja! Me voy a Pisa.
Gegia lanzó un grito e hizo amago de protestar con gran vehemencia, pero las lágrimas cayeron por sus envejecidas mejillas. Las lágrimas también llenaron los ojos de Cincolo cuando dijo:
—No me marcho por lo que tú sospechas. No me alistaré en el ejército de Corradino, aunque mi corazón estará con él. Sólo llevaré una carta y regresaré sin demora alguna.
—No volverás nunca —gritó la anciana—. Si pones pie en la traidora Pisa, la Comuna jamás te permitirá atravesar las puertas de esta ciudad de nuevo. Pero no te irás, despertaré a los vecinos, te declararé loco…
—¡Basta, Gegia! Aquí está todo el dinero que tengo. Antes de irme, te enviaré a la prima Nunziata para que te acompañe. Debo irme. No es la causa Gibelina, o Corradino, lo que me impulsa a arriesgar tu tranquilidad y comodidad, sino que la vida de uno de los Elisei está en juego; y si tengo la oportunidad de salvarle, ¿harás que me quede aquí y que luego te maldiga a ti y a la hora en que vine al mundo?
—¡Qué! ¿Era él…? No, no hay nadie entre los Elisei que sea tan joven, y nadie tan hermoso, salvo aquella que estos brazos maceran de bebé pero es una mujer. No, no; es una historia que has inventado para engañarme y obtener mi consentimiento. Pero nunca lo tendrás. ¡No lo olvides! Nunca lo tendrás. Y profetizo que si te vas, tu viaje será la muerte de los dos.
Lloró con amargura. Cincolo besó su mejilla arrugada y mezcló sus lágrimas con las de ella. Luego, encomendándola al cuidado de la Virgen y los santos, la dejó, mientras el dolor ahogaba las palabras de la mujer y el nombre de los Elisei la privaba de toda energía para oponerse a su propósito.
Eran las cuatro de la madrugada cuando las puertas de Florencia se abrieron y Cincolo pudo abandonar la ciudad. Al principio utilizó las carretas de los contadini para progresar en su viaje, pero, a medida que se aproximaba a Pisa, cesaron todos los medios de transporte y se vio obligado a tomar caminos laterales y a obrar con cautela para no caer en manos de los puestos fronterizos florentinos o en las de algún fiero Gibelino que pudiera sospechar de él y llevarle ante el Podesta de un pueblo. Porque si en algún momento le detenían y le inspeccionaban, el paquete dirigido a Corradino le culparía y pagaría por su temeridad con la vida. Habiendo llegado a Vico Pisano, encontró a una tropa pisana de caballería de guardia. Muchos soldados le conocían y obtuvo transporte a Pisa, pero era de noche cuando llegó. Dio la contraseña Gibelina y se le permitió atravesar las puertas. Preguntó por el príncipe Corradino y le dijeron que se hallaba en la ciudad, en el palacio Lanfranchi. Cruzó el Arno y los soldados que vigilaban la entrada le admitieron. Corradino acababa de llegar de una victoriosa escaramuza en los estados de los Lucchese y estaba descansando; pero, cuando el conde Gherardo Doneratico, principal asistente, vio el sello del paquete, de inmediato escoltó a su portador a un cuarto pequeño, donde el príncipe yacía sobre una piel de zorro en el suelo. La mente de Cincolo había estado tan confusa por la rapidez de los acontecimientos de la noche anterior, por la fatiga y el deseo de dormir, que se había excitado al creer que el joven desconocido era en verdad Corradino; y cuando hubo oído que el príncipe se encontraba en Pisa, debido a un extraño desorden de ideas siguió imaginando que él y Ricciardo eran los mismos, y que sus temores eran infundados. La primera visión que tuvo de Corradino, su cabello rubio y ovalado rostro sajón, destruyó tal idea, que fue reemplazada por un sentimiento de profunda angustia cuando el conde Gherardo, anunciándole, dijo:
—Alguien que trae una carta de Madonna Despina dei Elisei aguarda a Vuestra Alteza.
El anciano se adelantó, descontrolado y sin el respeto que, de otra manera, habría sentido por alguien de linaje tan alto como Corradino.
—¡De Despina! ¿Habéis dicho Despina? ¡Oh, desmentidlo! Que no sea de mi amada y perdida hija adoptiva.
Las lágrimas cayeron por sus mejillas. Corradino, un joven de fascinante gentileza, pero, tal como dijera Despina, joven incluso hasta el infantilismo, intentó tranquilizarlo.
—¡Oh, mi gracioso Señor! —gritó Cincolo—. Abrid el paquete y ved si procede de mi bendita niña… si bajo el disfraz de Ricciardo la conduje a su destrucción…
Se retorció las manos. Corradino, pálido como la muerte por el miedo que sentía por el destino de su adorable amiga y compañera de aventuras, rompió el sello. El paquete contenía un sobre sin ninguna dirección, cuya carta leyó mientras el horror convulsionaba sus facciones. Se la pasó a Gherardo.
—En verdad que es de ella. Dice que el portador puede relatar todo lo que el mundo, probablemente, llegará a saber de su destino. Y tú, anciano, que lloras con tanta amargura, tú, a quien mi mejor amiga te manda a mí, cuéntame lo que sabes de ella.
Cincolo relató su historia con voz quebrada.
—¡Que estos ojos no vuelvan a ver jamás! —gritó una vez concluida su historia—. Estos ojos que no reconocieron a Despina en sus suaves acciones y angelicales sonrisas. ¡Viejo senil que soy! Cuando mi esposa vituperó a vuestra familia y a vuestra principesca persona, y al Santo Manfredo, ¿por qué no supe leer su secreto en su paciencia? Ella no le habría perdonado esas palabras a nadie salvo a aquella que la amamantó de pequeña y fue una madre para ella cuando Madonna Pia murió. Y cuando culpó a Bosticchi de la muerte de su padre, yo ciego y necio, no vi el espíritu de los Elisei en sus ojos. Milord, sólo quiero pediros un favor. Dejadme escuchar su carta para que pueda juzgar qué esperanzas quedan… mas temo que no quede ninguna, ninguna.
—Leedle la carta, mi querido conde —dijo el príncipe—. Yo no temeré lo que él teme. No me atrevo a temer que alguien tan adorable y encantadora sea sacrificada por mi inútil causa.
Gherardo leyó la carta.
«Cincolo de’ Becari, mi padre adoptivo, os entregará esta carta en mano, mi respetado y querido Corradino. La condesa Elizabeth me ha instado a llevar a cabo mi actual empresa. Nada espero de ella… excepto trabajar por vuestra causa y, quizá, dejar algo prematuramente esta vida que es una ordalía dolorosa para mi débil mente. Voy a tratar de despertar los sentimientos de fidelidad y generosidad en el alma del traidor Lostendardo: me pondré en sus manos y no espero escapar una vez más de ellas. Corradino, mi última plegaria será por vuestro éxito. No os lamentéis por alguien que parte hacia su hogar después de un largo y agotador exilio. Quemad el paquete sin abrirlo. ¡Que la Madre de Dios os proteja!
Despina.»
Corradino había llorado mientras se leía la epístola, pero luego, irguiéndose, dijo:
—¡Venganza, venganza hasta la muerte! ¡Quizá todavía podamos salvarla!
Una plaga había caído sobre la casa de Suabia, y todas sus emperatrices fueron aniquiladas. Amados por sus súbditos, nobles y con todas las ventajas que concede tener de tu lado el derecho, salvo los que concede la Iglesia, fueron derrotados en todos sus intentos por defenderse contra un extranjero y tirano que gobernaba por la fuerza de las armas sobre un extenso y agitado territorio. El joven e intrépido Corradino también estaba predestinado a morir en la contienda. Habiendo superado a las tropas de su adversario en Toscana, avanzó hacia su reino con las más altas esperanzas. Su archienemigo, el Papa Clemente IV, se había hecho fuerte en Viterbo, y estaba protegido por una numerosa guarnición. Corradino desfiló triunfal ante la ciudad y reunió con orgullo a sus tropas a la entrada, con el fin de mostrar ante el Santo Padre sus fuerzas y humillarlo con esa exhibición de éxito. Los cardenales, que contemplaban la vasta hilera de hombres y el orden con que se mantenía, se apresuraron a dirigirse al palacio papal. Clemente se encontraba rezando en su oratorio; los asustados monjes, con pálidos semblantes, le contaron cómo el hereje excomulgado se atrevía a amenazar la ciudad donde el Santo Padre residía, añadiendo que si el insulto proseguía hasta el pleno ataque, bien pudiera resultar peligroso. El Papa sonrió con desdén.
—No temáis —dijo—, los proyectos de esos hombres se disiparán como el humo.
Entonces se dirigió a las murallas, y vio a Corradino y a Federico de Austria, que desfilaban conduciendo la línea de caballeros en la llanura. Los observó durante un tiempo; luego, volviéndose hacia sus cardenales, dijo:
—Son las víctimas que se dejan conducir al sacrificio.
Sus palabras resultaron una profecía. Aparte de los primeros éxitos de Corradino y del número superior de su ejército, fue derrotado por la astucia de Carlos en una encarnizada batalla. Escapó del campo, y, con unos pocos amigos, llegó hasta una torre llamada Astura que pertenecía a la familia Frangipani de Roma. Allí alquiló un navío, embarcó y se hizo a la mar, poniendo rumbo a Sicilia, que se había rebelado contra Carlos y le recibiría, eso esperaba, con júbilo. Cuando estaban todos a bordo, un individuo de la familia Frangipani, al ver un barco lleno de alemanes que salía de la costa, sospechó que se trataba de fugitivos de la batalla de Tagliacozzo, de modo que los siguió con otros barcos y los tomo prisioneros a todos. La persona de Corradino era una presa apetecible para él. Le entregó a manos de su rival y fue recompensado con la concesión de un feudo cerca de Benevento.
El vil espíritu de Carlos le impulsó a la venganza más miserable. Y la misma tragedia que ha sido renovada en nuestros días, fue representada en aquellas playas. Un osado e ilustre príncipe fue sacrificado bajo el falso manto de la justicia ante el altar de la tiranía y la hipocresía. Corradino fue juzgado. Sólo uno de sus jueces, un provenzal, se atrevió a condenarle, y pagó la pena de su vileza con la vida. Pues apenas hubo dictado la sentencia de muerte contra el príncipe, solitario entre sus colegas, Roberto de Flandes, cuñado del mismo Carlos, le golpeó en el pecho con el bastón de mando, gritando:
—¡No te compete a ti, miserable, condenar a muerte a tan noble y digno caballero!
El juez cayó muerto en presencia del rey, que no se atrevió a vengar a su lacayo.
El 26 de octubre, Corradino y sus amigos fueron conducidos a morir en el mercado de Nápoles, junto al mar. Carlos se hallaba presente con toda su corte, y una inmensa multitud rodeaba al rey triunfante y a su adversario, más real, a punto de sufrir una muerte ignominiosa. La procesión fúnebre se acercó a su destino. Corradino, agitado, pero controlándose, era transportado en una carreta abierta. Detrás de él iba una litera con cortinas negras sin señal alguna que revelara quién la ocupaba. Le seguían el duque de Austria y diversas víctimas ilustres. La guardia que los conducía al cadalso estaba encabezada por Lostendardo. Un triunfo malicioso danzaba burlonamente en sus ojos, y cabalgaba cerca de la litera, mirando de vez en cuando a esta, y luego a Corradino, con la lóbrega expresión de un espíritu maligno y atormentador. La procesión se detuvo al pie del patíbulo, y Corradino observó la centelleante luz que esporádicamente se alzaba desde el Vesubio y lanzaba su reflejo al mar. El sol aún no había salido, pero el halo de su proximidad iluminaba la bahía de Nápoles, sus montañas e islas. La, cimas de las lejanas colinas de Baiae refulgían con sus primeros rayos. «Para cuando esos rayos lleguen aquí y esos hombres proyecten sombras… príncipes y campesinos que me rodeáis, mi espíritu vivo carecerá de sombra», pensó Corradino. Luego poso los ojos en sus compañeros de destino, y por primera vez vio la silenciosa y oscura litera que marchaba con ellos. «Es mi ataúd», pensó al principio, pero en el acto recordó la desaparición de Despina. Intentó acercarse de un salto, pero los guardias le detuvieron. Alzó la vista y su mirada se encontró con la de Lostendardo, quien le sonrió: una sonrisa terrible… pero el sentimiento religioso que antes le había sosegado de nuevo descendió sobre él, y pensó que tanto los sufrimientos de ella como los suyos propios acabarían pronto.
Ya habían acabado. Y el silencio de la tumba pesa sobre estos sucesos, que tuvieron lugar desde que Cincolo observara cómo la sacaban de Florencia, hasta ese momento en que era conducida por su feroz enemigo a contemplar la muerte del sobrino de Manfredo. Debió de haber soportado mucho; pues, mientras Corradino avanzaba hacia el pie del cadalso y la litera era situada frente a este y Lostendardo ordenó que se descorrieran las cortinas, la blanca mano que colgaba sin vida de un costado estaba delgada como una hoja de invierno, y su hermosa cara, sustentada por los densos rizos de su oscuro cabello, se veía hundida y de una palidez cenicienta, mientras el profundo azul de sus ojos se debatía a través de párpados cerrados. Aún lucía las ropas con las que se había presentado en la casa de Cincolo. Quizá su atormentador pensara que su disfraz de joven provocaría menos compasión que si una hermosa mujer era arrastrada de esa manera ante una escena tan antinatural.
Corradino se hallaba arrodillado y rezando cuando su cuerpo fue expuesto. La vio, ¡y descubrió que estaba muerta! Él mismo, a punto de sufrir, puro e inocente, una muerte ignominiosa, mientras su mezquino conquistador, en pompa y gloria, era espectador de su muerte, no sintió compasión por aquellos que se encontraban en la Paz eterna; su compasión pertenecía sólo a los vivos, y al incorporarse después de rezar su plegaria, exclamó:
—¡Mi amada madre, qué profundo dolor te causarán las noticias que pronto recibirás!
Miró a la multitud viva que le rodeaba y vio que los partidarios de duro semblante del usurpador lloraban. Escuchó los sollozos de sus súbditos oprimidos y subyugados, y se quitó el guante de la mano y lo arrojó entre la muchedumbre, en señal de que todavía consideraba buena su causa, y presentó su cabeza al hacha.
Durante muchos años después de esos acontecimientos, Lostendardo gozó de riqueza, rango y honores. Un buen día, en la cima de la gloria y la prosperidad, se apartó del mundo y tomó los votos de una severa orden en un convento situado en una de las desoladas e inhóspitas planicies de Calabria, próxima al mar. Después de alcanzar el carácter de un santo a través de una vida de tortura infligida por él mismo, murió murmurando los nombres de Corradino, Manfredo y Despina.