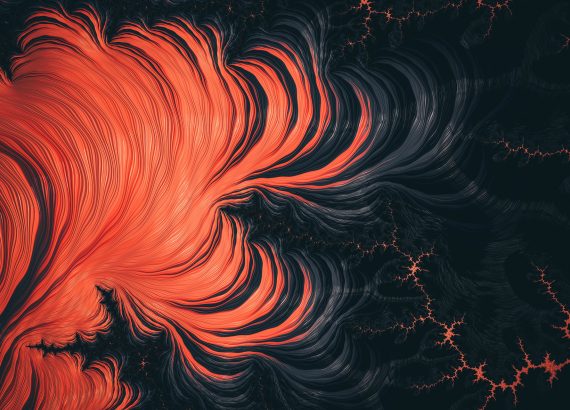El gato que jugó a ser Robinson Crusoe, de Charles G. D. Roberts

La isla no era mucho más que un simple banco de arena alejado de la rasa llanura de la costa. Ni un solo árbol rompía la monotonía de este paraje, ni siquiera un matorral. Pero, a lo largo de la playa, los espigados tallos de hierba de la marisma cubrían por todas partes las huellas de las mareas; y un riachuelo de agua dulce, que brotaba de un manantial que había en su interior, pintaba el lúgubre y áspero gris amarillento de la hierba con una franja de hojas y tallos más verdes y tiernos. No muchos querrían vivir en aquella isla; sin embargo, en un punto del litoral donde las variables marcas fluían incansablemente, se erguía una gran villa de una sola planta, con amplias galerías y un cobertizo en su parte trasera. La mejor cualidad de esta pequeña porción de terreno arenoso era su frescor. Cuando los campos vecinos de la península se achicharraban día y noche bajo un calor insoportable, ahí afuera, en la isla, siempre soplaba una brisa fresca. Por este motivo, un ciudadano astuto se apropió de este expósito marino y en él se hizo construir una casa de verano, esperando que los tonificantes aires del lugar retornaran el color rosa a las pálidas mejillas de sus hijos.
La familia llegó a la isla hacia finales de junio. Se marcharon durante la primera semana de setiembre, asegurándose de que cada una de las puertas y las ventanas de la casa y del cobertizo quedaba cerrada, pasado el cerrojo o atrancada para cuando llegasen las tormentas del invierno. Un bote espacioso, con dos pescadores a los remos, los condujo a través de la media milla de agitadas aguas que los separaba de la península. Los mayores no sentían regresar al mundo de los hombres después de dos meses de no ver más que viento, sol, olas y herbazales ondulantes. Pero los niños se iban con los ojos llenos de lágrimas. Dejaban atrás a su animal preferido, el camarada habitual de todas sus exploraciones, una hermosa gata de cara redonda, rayada como un tigre. El animal desapareció misteriosamente dos días antes de su marcha, esfumándose de la superficie de la isla sin dejar ni rastro. La única explicación razonable era que un águila pasajera se lo hubiera llevado entre sus garras. En realidad, la gata había quedado aprisionada en el otro extremo de la isla, oculta debajo de un barril desbaratado y un montón de arena que debía de pesar al menos medio quintal.
El viejo barril, con las duelas rotas a uno de sus lados, se había mantenido erguido encima de un montículo de arena que había levantado uno de los prolongados vientos reinantes. En su interior la gata había hallado un hueco donde cobijarse, bañado por el sol, y allí solía yacer acurrucada durante horas, durmiendo y tomando el sol. Mientras tanto, la arena se había ido acumulando ininterrumpidamente tras la inestable barrera. Al final, el montículo se había hecho tan alto que, de súbito, al desatarse una ráfaga de viento más fuerte, el barril se derrumbó bajo la masa de arena, y la gata dormida quedó sepultada. Pero la mitad entera del barril proporcionaba un techo seguro a su prisión, y por ello ni se asfixió ni sufrió daño alguno. Cuando los niños, en su ansiosa búsqueda por la isla, dieron casualmente con el montículo de fina arena blanca, no le prestaron atención alguna. No alcanzaron a oír los débiles maullidos que salían, a intervalos, de la oscuridad que encerraba su interior. Así que se alejaron tristemente, sin poder siquiera soñar que su amiga estaba aprisionada bajo sus pies.
Durante tres días, la prisionera persistió en suplicar ayuda. El tercer día cambió el viento y se levantó un vendaval. En unas horas el barril había quedado al descubierto. Y en una esquina apareció un punto de luz.
Vehemente, la gata introdujo la pata en el agujero. Cuando la sacó, el punto de luz se había hecho mucho más grande. Comprendió de inmediato y empezó a arañar la madera. Al principio sus esfuerzos le parecieron inútiles; pero enseguida, ya sea porque así lo quiso la suerte, o bien por su aguda sagacidad, aprendió a sacar más partido de sus arañazos. La abertura no tardó en agrandarse, y finalmente consiguió escurrirse a través de ella para salir al exterior.
El viento, cargado de arena, azotaba la isla enfurecido. El mar se embravecía y, con la conmoción propia de un bombardeo, hería las playas. Los tallos de hierba abatidos dibujaban líneas temblorosas sobre el suelo. Altísimo, desde un azul profundo y despejado, el sol contemplaba este alboroto. Cuando la gata se enfrentó por primera vez al potente vendaval, por poco no salió volando por los aires. Tan pronto como se hubo recuperado se agazapó y estiró sobre la hierba con el fin de resguardarse. Pero de poco amparo le sirvió la hierba, con sus largos tallos extendidos sobre el suelo. Por entre las agitadas líneas que éstos formaban, atravesó veloz los campos, desafiando el vendaval, hacia la casa que quedaba al otro lado de la isla, donde encontraría, pensaba con cándida ilusión, además de comida y cobijo, el cariño y el consuelo necesarios para olvidar su terror.
Desolada pero impertérrita bajo el sol resplandeciente, al azote de un viento desgarrador, la casa la atemorizó. La desconcertaban los postigos de las ventanas, firmemente cerrados, y las puertas, macizas e indiferentes, que ya no abrían ante sus angustiosas súplicas. El viento la empujó violentamente por la desnuda galería. Logró trepar al alféizar de la ventana del comedor, por donde solían dejarla entrar, y permaneció pegada a ella durante unos instantes; después se puso a maullar desconsoladamente. Luego, sobrecogida de terror, dio un salto y corrió hasta el cobertizo. También estaba cerrado. Era la primera vez que veía sus puertas cerradas, y no podía comprenderlo. Se movió cautelosamente por los cimientos sobre los que se asentaba la casa, pero estaban firmemente construidos: por ahí no iba a poder entrar de ninguna manera. Lo único que la casa le ofrecía, por cada uno de sus lados, era una cara inexpresiva y amenazadora.
La gata había estado siempre tan mimada y consentida por los niños que nunca había tenido la necesidad de buscar qué comer; pero afortunadamente, como simple distracción, había aprendido a cazar ratones en las marismas y gorriones por entre la hierba. Así que, muerta de hambre tras los días de ayuno bajo la arena, se alejó apesadumbrada de la casa desierta y avanzó lentamente por una duna de arena hacia un gran hueco cubierto de hierba que ella conocía. Allí, el viento solamente alcanzaba la parte superior de los tallos; y, en el calor y la relativa calma de este lugar, los pequeños roedores que poblaban la marisma, ratones y musarañas, resolvían sus quehaceres sin ser molestados.
La gata, rápida y sigilosamente, apresó uno entre sus zarpas y calmó su apetito. A éste le siguieron algunos más. Y luego regresó de nuevo a la casa, donde pasó horas enteras merodeando desconsolada a su alrededor, rodeándola una y otra vez, husmeando el aire y entornando los ojos, maullando lastimosamente en el umbral de la puerta y en el alféizar de la ventana. De vez en cuando el viento la arrastraba ignominiosamente por el pulido suelo de la galería. Al final, perdida toda esperanza, se acurrucó debajo de la ventana de la habitación de los niños y se puso a dormir.
A pesar de sentirse sola y sin consuelo, las siguientes dos o tres semanas de la vida de la prisionera de la isla transcurrieron sin penurias ni trabajos. Aparte de la abundante comida que le proporcionaban ratones y pájaros, pronto aprendió a cazar pececitos en la desembocadura del riachuelo, donde el agua salada se mezclaba con la dulce. Le parecía un juego fascinante, y se volvió una experta en arrojar de un solo zarpazo sobre la orilla al ceniciento martín pescador y a la plomiza anguila. Pero cuando las tempestades equinocciales se desataron sobre la isla con un estrépito de lluvias enfurecidas y se hacían girones las negras nubes bajas, la vida se le complicó. Los animales que solía cazar se refugiaron en escondrijos más recónditos. Era difícil moverse entre la hierba empapada; y, lo peor de todo era que aborrecía mojarse. Pasaba hambre la mayor parte del tiempo, sentada taciturna y pesarosa bajo el tejado de la casa, contemplando el desafiante tumulto de las olas.
Pasaron al menos diez días antes de que la tormenta se extinguiera del todo. Hacia el octavo día el mar arrastró hasta la orilla una goleta naufragada, que de tan vapuleada apenas recordaba a una embarcación. Sea como fuere, era un casco de barco, y en su interior se alojaban toda clase de pasajeros. Un tropel de ratas logró vadear el oleaje y corrió a esconderse entre la hierba. Sin perder un minuto, las ratas excavaron madrigueras bajo la hierba, por debajo de viejos maderos medio enterrados, causando un alboroto entre las tropas de ratones y musarañas: en un santiamén ya se habían instalado.
Cuando la tormenta terminó, la gata se llevó una sorpresa en su primera expedición de caza lejos de la casa. Vio algo moverse pesadamente en la hierba y siguió su rastro, esperando encontrar un simple ratón de marisma, aunque de mayor tamaño. Pero se abalanzó sobre una enorme rata parda con mucho mundo encima, veterana en la lucha, que la mordió de mala manera. Jamás había pasado por tal experiencia. Al principio se sintió tan malherida que estuvo a punto de echarse atrás y salir huyendo. Entonces se le despertaron una belicosidad latente y el fuego de antepasados lejanos. Se entregó a la lucha con una furia que no tomaba en cuenta las heridas que había recibido; y al poco terminó la contienda. Las heridas, que lamía con tenacidad, no tardaron en curarse con el aire puro y tonificante de la isla; y después de lo ocurrido, con una idea más clara de cómo arreglárselas con presas tan grandes, nunca más volvió a ser mordida.
El primer plenilunio después de su abandono, la primera semana de octubre, transcurrió bajo un clima sereno, pero con noches muy frías. En aquellos días la gata descubrió que era excitante salir de caza por las noches y dormir durante el día. Aprendió que de noche, bajo la extraña luz blanquecina de la luna, sus presas estaban en plena actividad, excepto los pájaros, que durante la tormenta habían salido huyendo hacia la península, siguiendo su éxodo hacia el sur. Y advirtió que los herbazales plateados estaban colmados de susurros; de todas partes salían pequeñas sombras agitadas que correteaban por los arenales blancos como fantasmas. Además, descubrió con sorpresa un ave que no conocía; si bien al comienzo la observaba con desconfianza acabó por mirarla con ira vengativa. Se trataba del mochuelo pardo de la marisma, que había volado desde la península para empezar su temporada de caza otoñal. Dos parejas de estos cazadores de ojos redondos y alas de terciopelo merodeaban por la isla ignorando la existencia del felino.
La gata se agazapó con las orejas bajas para espiar a una de estas aves mientras volaba de acá para allá, arremetiendo estrepitosamente contra la hierba plateada. Con las alas extendidas parecía mucho más grande que ella; y su cara grande y redonda, con el pico curvado y un par de ojos feroces de mirada inflexible, le pareció terrible. No obstante, no era una cobarde; y resueltamente, aunque sin renunciar a su habitual cautela, por supuesto, trató de darle caza. De súbito, el mochuelo advirtió su presencia, probablemente vio sus orejas o la cabeza. Se abalanzó sobre ella, y de inmediato la gata dio un salto en el aire para combatir a su asaltante; bufaba y maullaba enloquecida mientras atacaba con las garras desenvainadas. Agitando frenético sus grandes alas, el mochuelo se detuvo un momento, y se retiró remontándose en el aire para esquivar el ataque de aquellas garras indignadas. A partir de entonces los mochuelos procuraron no estar nunca demasiado cerca de ella. Comprendieron que no debían estar cerca de aquel animal tan ágil de rayas oscuras y afiladas garras. Intuyeron que debía ser pariente del feroz merodeador que tanto temían, el lince.
Sin embargo, a pesar de esta constante actividad cazadora, la vida animal que bullía por entre la hierba de la marisma era tan prolífica, tan inagotable, que las depredaciones del gato, las ratas y los mochuelos apenas si se advertían. Y así convivía la caza con el alborozo, bajo la luz de una luna indiferente.
A medida que el invierno se hacía más intenso, con rachas de frío heladas y vientos cambiantes que hacían que tuviera que pasarse el tiempo buscando refugio, la gata se fue sintiendo más y más desdichada. Sentía profundamente no tener una casa. En toda la isla no pudo encontrar ni un solo rincón donde poder guarecerse del viento y de la lluvia. Y en cuanto al viejo barril, la causa inicial de todas sus desdichas, tampoco pudo servirse de él. Hacía ya tiempo que los vientos lo habían volcado, dejándolo al descubierto; luego lo habían llenado de arena y había quedado enterrado. De todas maneras no se le hubiera ocurrido acercarse al barril otra vez. Y resultó que, de todos los pobladores de la isla, ella era la única que no disponía de un refugio al que poder acudir cuando llegó el crudo invierno, con nevadas que revestían de blanco el herbazal y heladas que decoraban la costa con afilados pedazos de hielo. Las ratas vivían en agujeros debajo de los restos enterrados del naufragio; los ratones y las musarañas disponían de túneles cálidos y profundos; los mochuelos tenían sus nidos dentro de los huecos de los árboles, muy lejos de allí, en los bosques de la península. Pero la gata, temblorosa y asustada, no podía hacer más que encogerse junto a las macizas paredes de la casa implacable, y dejar que la nieve se arremolinara formando cúmulos a su alrededor.
Y por si fuera poco, como si no hubiera sufrido ya bastantes calamidades, tuvo que verse sin comida. Los ratones corrían a sus anchas por sus ocultos pasadizos, donde podían abastecerse de raíces a placer. También las ratas estaban escondidas; excavaban madrigueras en la nieve con la esperanza de interceptar los túneles de los ratones, y si algún caminante incauto osaba aventurarse por allí no dudaban en hincarle los dientes. La franja de hielo, que se iba desintegrando, agitada por la despiadada marea, puso fin a sus actividades de pesca. Tenía tanta hambre que hasta hubiera intentado capturar a uno de aquellos tremendos mochuelos, pero no regresaron a la isla. Lo harían, sin duda alguna, más adelante, avanzado el invierno, cuando la nieve se endureciera y los ratones empezaran a salir de sus escondrijos para juguetear por la superficie. Pero, por el momento, preferían correr tras presas más fáciles en los bosques de tierras más altas.
El día que la nieve dejó de caer y salió el sol de nuevo, hizo más frío del que la gata había tenido jamás. Casualmente, era Navidad; y si la gata hubiera tenido noción alguna de la fecha sin duda la habría grabado en su memoria, porque aquel día estuvo lleno de acontecimientos. De tan hambrienta que estaba no conseguía dormir, y pasó toda la noche merodeando en busca de una presa. Por fortuna no durmió, pues si lo hubiera hecho sin más protección que la que podía ofrecerle la pared de la casa, nunca habría despertado. Y con el alma en vilo caminó hasta la otra punta de la isla, y en un hueco relativamente soleado y tranquilo de la costa, que miraba hacia la península, el reflujo de la marea le mostró un pedacito de playa desnuda libre de hielo. En este rincón se abrían pequeñas entradas a algunos de los túneles de los ratones. La gata se agazapó junto a uno de estos orificios en la nieve, temblorosa pero al acecho. Aguardó inmóvil diez minutos o más, sin mover ni los bigotes siquiera. Finalmente un ratón sacó su cabecita puntiaguda por uno de los orificios. No quería exponerse a que el ratón decidiera cambiar de idea o huyera asustado, así que, sin más, se abalanzó sobre él. El ratón, vislumbrando la desgracia que iba a acaecerle, decidió regresar por el estrecho pasadizo por donde había venido. Y la gata, sin apenas darse cuenta de lo que hacía, desesperada como estaba, hundió cabeza y hombros en la nieve, y empujó sus miembros ciegamente, con la esperanza de capturar el merecido trofeo que acababa de esfumársele. Tuvo la fortuna de apresarlo.
Fue su primera comida en cuatro días de intenso frío. Los niños siempre habían querido compartir con la gata la alegría y el entusiasmo de la Navidad, y casi siempre lo lograban, cautivándola con un plato abundante de deliciosa nata; sin embargo, en toda su vida, jamás había disfrutado tanto con un banquete de Navidad como en aquel día.
Acababa de aprender una lección. Como era lista por naturaleza, y además su ingenio se había aguzado por haber pasado necesidades extremas, intuyó que existía la posibilidad de seguir a sus presas bajo la nieve. No había advertido hasta entonces que la nieve fuera penetrable. Como prácticamente había derribado la puerta de entrada de aquel pasadizo, se movió a un lado y se agazapó junto a otro, pero tuvo que esperar mucho tiempo antes de que un ratón se aventurara a sacar la cabeza. Esta vez, sin embargo, demostró que la lección no había caído en saco roto. Se abalanzó sobre la nieve justo al lado de la entrada, donde el instinto le decía que debía estar el ratón. Extendió una zarpa para así cortarle la retirada a su presa. Sus tácticas dieron el resultado apetecido; y mientras su cabeza se hundía en la esponjosa blancura sintió el trofeo entre sus zarpas.
El haber logrado satisfacer su apetito la hizo caer en la fascinación por aquella nueva forma de cazar. En más de una ocasión había tenido que pasarse horas esperando delante de una ratonera pero, hasta entonces, nunca había podido derribar sus paredes y penetrar en las cavidades. La idea le parecía excitante. Mientras avanzaba silenciosamente hacia otro de los túneles, un ratón pasó corriendo por la arena y se metió en su interior. La gata, que no era capaz de atraparlo antes de que desapareciera por completo en la nieve, trató de seguirlo. Y arañando torpemente, aunque con todas sus fuerzas, consiguió introducirse en la nieve. No vio ni rastro del fugitivo, que ya corría sin peligro por alguno de los oscuros túneles transversales. Con los ojos, la boca y los bigotes llenos de partículas blancas se retiró, desalentada. Pero en aquel momento advirtió que hacía más calor allí dentro, bajo la nieve, que fuera, a merced del cortante viento. Y así fue como aprendió una segunda lección de vital importancia; y aunque lo más probable era que no fuera consciente de ello, no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que la gata, de forma instintiva, pusiera en práctica estas enseñanzas.
Logró con éxito cazar otro ratón, pero como no tenía ya hambre, lo llevó consigo a la casa y lo dejó caer sobre las escaleras de la galería como si de un tributo se tratara. Luego se puso a maullar, sin apartar la mirada de la severa puerta tapizada de nieve, con la esperanza de que alguien acudiera. Pero como no obtuvo ninguna respuesta llevó el ratón a un hueco que había detrás de un montículo de nieve que se había formado debajo del saliente de uno de los miradores de la casa. Y en ese rincón se acurrucó compungida, con la idea de dormir un poco.
Pero aquel frío silencioso lo penetraba todo. Miró la inclinada pared de nieve que había junto a ella y la palpó cuidadosamente con la zarpa. Era muy blanda y ligera. No parecía oponer resistencia alguna. Así que se puso a escarbar sin interrupción, de forma un tanto desgarbada, hasta que tuvo excavada una especie de cueva pequeña. Delicadamente introdujo su cuerpo en el interior y comprimió la nieve que le molestaba sobre las paredes de esta gruta hasta que tuvo el espacio necesario para darse vuelta.
Y tal como los perros se revuelcan para hacerse el lecho a su gusto y medida, así se revolcó la gata unas cuantas veces. Mediante este proceso no sólo consiguió prensar la nieve con el peso de su cuerpo, sino que además se construyó una alcoba bien abrigada con una entrada relativamente estrecha. Desde este níveo rincón miró al exterior con el aire solemne de una propietaria, y después se echó a dormir con una sensación de bienestar y de estar en un hogar, algo que no había sentido desde la desaparición de sus amigos.
Y así, vencida la desdicha y ganados los fueros de aquel yermo invernal, su vida en la isla, aunque difícil, dejó de ser una vida de penurias y de arduos trabajos. Si se armaba de paciencia junto a los agujeros de los ratones podía conseguir cuanta comida deseara; y en su madriguera de nieve dormía caliente y segura. Transcurridos unos días, cuando se hubo formado una costra de hielo sobre la superficie, a los ratones les dio por salir por las noches a retozar sobre la nieve. Regresaron también los mochuelos; y cómo no, la gata quiso cazar uno, y hasta que no tuvo el cuerpo lleno de arañazos y picotazos, no se dio cuenta de que debía soltarlo. Después de esta experiencia decidió que a los mochuelos, mirándolo bien, se los debía dejar tranquilos. Pero a pesar de todo, ahí afuera, en aquellas blancas y desiertas extensiones de nieve sin límites, podía cazar tanto como quisiera.
De esta manera, dueña de la situación, vio escurrirse el invierno sin mayores percances. Sólo una vez, hacia fines de enero, quiso el destino que pasara un cuarto de hora de pánico. Tras una racha repentina de un frío especialmente severo, una noche llegó a la isla, desde las tundras árticas, un enorme búho blanco. La gata lo vislumbró un día mientras vigilaba desde una esquina de la galería. Le bastó una sola mirada para convencerse de que el visitante no era de la misma clase que los mochuelos pardos de la marisma. Se deslizó discretamente en su madriguera, y hasta que el gran búho blanco no se hubo marchado, es decir, unas veinticuatro horas más tarde, no se atrevió ni a sacar la cabeza.
Cuando la primavera retornó a la isla con los estrepitosos coros nocturnos de las ranas moteadas y los verdes herbazales bullendo de animación animal, la vida de la prisionera se volvió casi fastuosa de tanta abundancia. Pero, una vez más, se hallaba sin casa, pues su confortable guarida había desaparecido con la nieve. No le importó demasiado, sin embargo, puesto que los días eran cada vez más serenos y cálidos; y además, como se había visto forzada a recuperar sus instintos más primitivos, aprendió a ser feliz viviendo como un vagabundo. No obstante, a pesar de su admirable capacidad para asimilar y adaptarse, no había olvidado nada de lo sucedido. Cuando un día de junio llegó a la isla un barco cargado de pasajeros, y las voces de unos chiquillos resonaron por todo el herbazal, rompiendo el desolador silencio de aquel lugar, la gata se despertó sobresaltada en las escaleras de la galería.
Se quedó inmóvil durante unos segundos, escuchando, atenta. Después, casi como un perro, y como muy pocos de sus arrogantes parientes se dignarían a hacer jamás, echó a correr velozmente hacia el embarcadero y permitió, sin rechistar, que cuatro chiquillos alborotados la tomaran en sus brazos y que su precioso pelo se encrespara de tal forma que sería necesaria una hora entera de cepillado intensivo para ponerlo en su lugar.