La pequeña rebelión, de Philip K. Dick
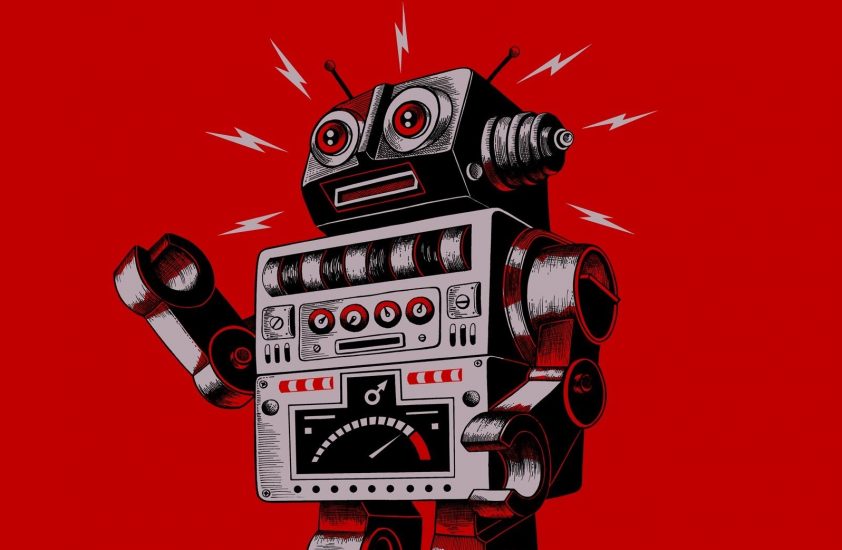
El hombre estaba sentado en la acera y mantenía la caja cerrada con ambas manos. La tapa de la caja se movía con impaciencia, luchando contra la presión de los dedos.
—De acuerdo —murmuró el hombre.
El sudor resbalaba por su rostro, un sudor denso y húmedo. Abrió la caja poco a poco, sin separar los dedos de la abertura. Un tamborileo metálico sonó desde el interior, una leve pero insistente vibración que aumentó de intensidad a medida que la luz del sol penetraba en la caja.
Apareció una cabecita redonda y brillante, y luego otra. Otras cabezas se abrieron paso con dificultad.
—Soy el primero —chilló una cabeza.
Se produjo una momentánea trifulca, y luego un apresurado acuerdo.
El hombre que estaba sentado en la acera levantó la figurita de metal con manos temblorosas. La depositó en el suelo y le dio cuerda con sus dedos torpes y abotargados. Se trataba de un soldado provisto de casco y fusil, pintado en tonos brillantes y en posición de firmes. Mientras el hombre giraba la llave, los brazos del soldadito se alzaban y bajaban. Se movía con energía.
Dos mujeres paseaban charlando por la acera. Observaron con curiosidad al hombre sentado, la caja y la brillante figura que tenía en las manos.
—Cincuenta centavos —murmuró el hombre—. Llévenle a sus hijos algo que…
—¡Espera! —se oyó una débil voz metálica—. ¡A ellas no!
El hombre interrumpió su perorata bruscamente. Las dos mujeres intercambiaron una mirada, y luego se fijaron con más atención en el hombre y en la figurita de metal. Pasaron de largo con gran rapidez.
El soldadito miró a un lado y otro de la calle, a los coches, los compradores. De repente, se agitó y susurró algo con voz áspera e impaciente.
El hombre se contuvo.
—El niño no —dijo secamente.
Trató de apoderarse de la figura, pero los dedos de metal se clavaron en su mano. Jadeó.
—¡Diles que se paren! —chilló la figura—. ¡Haz que se detengan!
La figura de metal se liberó de su presa y correteó por la acera, con las piernas todavía rígidas.
El chico y su padre aflojaron el paso hasta inmovilizarse y lo miraron con interés. El hombre sentado esbozó una débil sonrisa; vio como la figura se les acercaba contoneándose, con los brazos subiendo y bajando.
—Cómprele algo a su hijo. Un compañero de juegos excitante. Le hará compañía.
El padre sonrió al ver la figura que se acercaba a su zapato. El soldadito tropezó con él. Resolló y chasqueó. Sus movimientos cesaron.
—¡Dale cuerda! —gritó el niño.
El padre recogió la figura.
—¿Cuánto vale?
—Cincuenta centavos. —El vendedor se levantó con ciertas dificultades sin soltar la caja—. Le hará compañía. Se lo pasará muy bien.
—¿Estás seguro de que lo quieres, Bobby?
El padre le dio vueltas a la figura.
—¡Claro! ¡Dale cuerda! —Bobby cogió el soldadito—. ¡Dale cuerda!
—Te lo compraré —dijo su padre.
Buscó en su bolsillo y entregó al hombre un billete de un dólar.
El vendedor le devolvió el cambio con torpeza, desviando la mirada.
La situación era excelente.
La figurita yacía en silencio, pensativa. Todas las circunstancias habían conspirado para dar lugar a una solución óptima. El Chico podría haberse negado a parar, o el Adulto podría haber salido sin un céntimo. Muchas cosas podrían haberse torcido; este pensamiento le desagradaba. Pero todo había ido bien.
La figurita, estirada en la parte trasera del coche, tenía los ojos abiertos de par en par. Había interpretado correctamente ciertos signos: los Adultos poseían el control, luego los Adultos tenían dinero. Tenían poder, pero su poder dificultaba entrar en contacto con ellos. Su poder y su tamaño. Con los Niños era diferente. Eran pequeños, y resultaba fácil hablarles. Aceptaban todo cuanto oían, y hacían lo que se les ordenaba. Al menos, es lo que decían en la fábrica.
La figurita yacía perdida en pensamientos vagos y deliciosos.
El corazón del niño latía con rapidez. Subió corriendo escalera arriba y abrió la puerta de un empujón. Después de cerrarla con cuidado se sentó en la cama. Miró lo que apretaba entre sus manos.
—¿Cómo te llamas? —preguntó—. ¿Cuál es tu nombre?
La figura de metal no respondió.
—Te presentaré. Has de conocer a todos. Te gustará estar aquí.
Bobby depositó la figura en la cama. Fue al armario y sacó una abultada caja de cartón llena de juguetes.
—Este es Bonzo —dijo. Levantó un pálido conejo de trapo—. Y Fred. —le dio la vuelta al cerdo de goma para que el soldado lo viera—. Y Teddo, por supuesto. Éste es Teddo.
Llevó a Teddo hasta la cama y lo acostó junto al soldado. Teddo quedó tendido en silencio, mirando el techo con sus ojos de cristal. Teddo era un oso pardo. Jirones de paja sobresalían de sus junturas.
—¿Cómo te vamos a llamar? —dijo Bobby—. Creo que deberíamos reunirnos y decidir. —Hizo una pausa y reflexionó—. Te daré cuerda y así veremos cómo funcionas.
Lo hizo con el máximo cuidado. Luego se agachó y puso la figura en el suelo.
—Adelante —dijo Bobby.
La figura de metal no se movió. Después empezó a remolinear y cliquetear. Recorrió el suelo a sacudidas. Cambió bruscamente de dirección y se lanzó hacia la puerta. Allí se paró. A continuación enfiló hacia unos bloques de construcción y los derribó en un confuso montón.
Bobby lo observaba con interés. La figurita se afanaba con los bloques y los apiló en forma de pirámide. Por fin, se subió encima e hizo girar la llave.
Bobby se rascó la cabeza, asombrado.
—¿Por qué hiciste eso?
La figura descendió y atravesó la habitación hasta llegar junto a Bobby, sin dejar de remolinear y cliquetear. Bobby y los animales de trapo le miraron sorprendidos y maravillados. La figura llegó a la cama y se detuvo.
—¡Súbeme! —gritó impacientemente con su voz fina y metálica—. ¡Rápido! ¡No te quedes ahí sentado!
Los ojos de Bobby se abrieron de par en par. Parpadeó varias veces. Los animales de trapo no dijeron nada.
—¡Vamos! —aulló el soldadito.
Bobby se inclinó. El soldado le agarró la mano con fuerza. Bobby lanzó un chillido.
—Tranquilízate —ordenó el soldado—. Súbeme a la cama. He de discutir algunos asuntos contigo, asuntos de gran importancia.
Bobby lo depositó en la cama y se sentó a su lado. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido de la figura metálica.
—Una habitación bonita —dijo el soldado al cabo de un rato—. Una habitación muy bonita.
Bobby se apartó un poco.
—¿Qué ocurre? —inquirió con voz aguda el soldado.
Giró la cabeza y levantó los ojos.
—Nada.
—¿Qué pasa? —La figurita le miró fijamente—. No estarás asustado de mí, ¿verdad?
Bobby se agitó intranquilo.
—¿Asustado de mí? —rió el soldado—. No soy más que un hombrecito de metal; sólo mido quince centímetros. —No paraba de reír, hasta que cesó de golpe—. Escucha. Voy a vivir contigo durante un tiempo. No te haré ningún daño, créeme. Soy un amigo…, un buen amigo. —le miró con ansiedad—. Sin embargo, quiero que hagas algunas cosas por mí. No te importará, ¿verdad? Dime: ¿cuántos de ellos hay en tu familia?
Bobby titubeó.
—Vamos, ¿cuántos de ellos? Adultos.
—Tres… Papá, mamá y Foxie.
—¿Foxie? ¿Quién es?
—Mi abuela.
—Tres de ellos —asintió la figura—. Ya veo. Sólo tres. ¿Vienen otros de vez en cuando? ¿Otros Adultos visitan la casa?
Bobby afirmó con la cabeza.
—Tres. No son demasiados. No representan ningún problema. Según la fábrica… Bien. Escúchame: no quiero que les digas nada sobre mí. Soy tu amigo, tu amigo secreto. No les intereso para nada. Recuerda que no te haré daño. No debes temer nada. Voy a vivir aquí, contigo.
Miró al chico con desparpajo, alargando las últimas palabras.
—Voy a ser una especie de profesor particular. Te voy a enseñar algunas cosas. Como un tutor. ¿Qué te parece?
Silencio.
—Te gustará, ya lo verás. Podríamos empezar ahora mismo. Quizá desees saber la forma más apropiada de dirigirte a mí. ¿Quieres que te lo enseñe?
—¿Dirigirme a ti? —Bobby bajó la vista.
—Vas a llamarme… —La figura hizo una pausa y reflexionó. Se irguió con orgullo y dijo —: Vas a llamarme… Mi Señor.
Bobby se levantó de un salto y se cubrió el rostro con las manos.
—Mi Señor —siguió la figura implacablemente—. Mi Señor. No hace falta que empieces ahora. Estoy cansado. —La figura se relajó—. Estoy al borde del agotamiento. Dame cuerda dentro de una hora, por favor.
La figura empezó a ponerse rígida. Miró al chico.
—Dentro de una hora: ¿Me darás cuerda? Lo harás, ¿verdad?
Su voz se desvaneció en el silencio.
Bobby asintió con desgana.
—Está bien —murmuró—. Está bien.
Era martes. La ventana estaba abierta y la cálida luz del sol penetraba en la habitación. Bobby se había marchado a la escuela: la casa se encontraba vacía y silenciosa. Los animales de trapo descansaban en el armario.
Mi Señor estaba apoyado sobre la cómoda. Miraba por la ventana, satisfecho.
Se oyó un débil zumbido. Un objeto diminuto entró volando en la habitación. Dio varias vueltas y aterrizó sobre la tela blanca de la cómoda, al lado del soldado de metal. Era un pequeño avión de juguete.
—¿Cómo te va? —preguntó el avión—. ¿Todo bien de momento?
—Sí —respondió Mi Señor—. ¿Y los otros?
—No tan bien. Sólo algunos han conseguido hacerse con Niños.
El soldado jadeó de pánico.
—El grupo más numeroso cayó en manos de los Adultos. Muy poco satisfactorio, como ya sabes. Es muy difícil controlar a los Adultos. Se escapan, o aguardan a que pase la primavera…
—Lo sé —asintió Mi Señor tristemente.
—Las noticias continuarán siendo malas. Debemos estar preparados.
—Hay más. ¡Dímelo!
—Para ser sincero, la mitad han sido destruidos o pisoteados por los Adultos. Se dice que un perro destrozó a uno. No cabe duda de que nuestra única esperanza reside en los Niños. Hemos de lograrlo por ese lado.
El soldadito aprobó con un gesto. El mensajero tenía razón, por supuesto. Siempre habían pensado que un ataque directo contra la raza dirigente, los Adultos, fracasaría. Su tamaño, su fuerza y su enorme velocidad les protegerían. El vendedor de juguetes era un buen ejemplo. Había intentado escapar muchas veces; había intentado engañarles y liberarse. Parte del grupo había sido destinado a vigilarle incesantemente, y hubo aquel terrible día en que estuvo a punto de empaquetarlos, con la esperanza de…
—¿Le estás dando instrucciones al Niño? —preguntó el avión—. ¿Le estás preparando?
—Sí. He comprendido que me voy a quedar. Los Niños son así. Como toda raza sometida, se les ha enseñado a obedecer; es lo único que pueden hacer. Soy como otro profesor: invado su vida y le doy órdenes. Otra voz que le dice…
—¿Has iniciado la segunda fase?.
—¿Tan pronto? —Mi Señor estaba asombrado—. ¿Por qué? ¿Es necesario que proceda con tanta rapidez?
—La fábrica se muestra nerviosa. Ya te dije que casi todo el grupo ha sido destruido.
—Lo sé —musitó Mi Señor—. Lo esperábamos; lo planeamos con realismo, sabiendo de antemano las posibilidades. —se meció sobre la cómoda—. Era natural que muchos cayeran en manos de los Adultos. Están en todas partes, ocupan posiciones clave, puestos importantes. La psicología de la raza dirigente implica controlar cada fase de la vida social. Pero si todos los que se apoderan de Niños consiguen sobrevivir…
—Es lógico que no lo sepas, pero, aparte de ti, sólo quedan tres. Tan sólo tres.
—¿Tres?
Mi Señor le miró estupefacto.
—Incluso los que se apoderaron de Niños han sido destruidos. La situación es trágica. Por eso quieren que empieces la segunda fase.
Mi Señor apretó los puños; tenía el cuerpo rígido de terror. Sólo tres… Cuántas esperanzas habían depositado en el grupo, abandonado a su suerte; tan pequeños, tan dependientes del clima… y de que les dieran cuerda. ¡Si fueran un poco más grandes! Los Adultos eran tan enormes.
¿Qué había pasado con los Niños? ¿Por qué había fracasado su única y frágil oportunidad?
—¿Qué ocurrió?
—Nadie lo sabe. En la fábrica reina una gran contusión, y escasean los materiales. Algunas de las máquinas se han averiado y nadie sabe repararlas. —El avión se deslizó hacia el borde de la cómoda—. He de regresar. Vendré después para saber de tus progresos.
El avión despegó y salió por la ventana abierta. Mi Señor lo siguió con la mirada, aturdido.
¿Qué podía haber sucedido? Se sentían tan seguros de los Niños. Todo había sido planeado…
Meditó.
Por la tarde. El niño estaba sentado ante la mesa, hojeando distraídamente el libro de geografía. Se agitaba en la silla mientras pasaba las páginas. Acabó por cerrar el libro. Se levantó de la silla y fue al armario. Estaba buscando la caja de cartón cuando una voz le advirtió desde la cómoda.
—Más tarde. Jugarás más tarde. He de comentar algunas cosas contigo.
El chico volvió a la mesa, con el rostro fatigado y apático. Asintió con un gesto, rodeó la cabeza con las manos y la apoyó sobre la mesa.
—No tendrás sueño, ¿verdad? —preguntó Mi Señor.
—No.
—Escucha, pues. Mañana, cuando salgas de la escuela, quiero que te dirijas a una dirección. Es una tienda de juguetes. A lo mejor la conoces: Don’sToyland.
—No tengo dinero.
—No importa. Ya está todo arreglado. Vas a Toyland y le dices al hombre: «Vengo a buscar el paquete». ¿Te acordarás? «Vengo a buscar el paquete.»
—¿Qué hay en el paquete?
—Herramientas y algunos juguetes para ti. Para hacerme compañía. —La figura de metal se frotó las manos. —Estupendos juguetes modernos, dos tanques y una ametralladora. Y algunas piezas para…
Se oyeron pasos en la escalera.
—No lo olvides —dijo nervioso Mi Señor—. ¿Lo harás? Esta fase del plan es extremadamente importante.
Se retorció las manos de angustia.
El chico terminó de cepillarse el pelo, se puso la gorra y cogió los libros de texto. La mañana era gris y lúgubre. La lluvia caía lenta y silenciosamente.
El niño dejó los libros en su sitio, fue al armario y miró en su interior. Sus dedos se cerraron sobre la pata de Teddo y lo sacó de un tirón.
El niño se sentó en la cama y apretó a Teddo contra su mejilla. Pasó mucho rato abrazado al osito, sin reparar en nada más.
De pronto, levantó la vista y miró la cómoda. Mi Señor yacía estirado y silencioso. Bobby volvió corriendo al armario y metió a Teddo en la caja. Cruzó la habitación en dirección a la puerta. Cuando la estaba abriendo, la figurita de metal se removió.
—Acuérdate de Don’s Toyland.
La puerta se cerró. Mi Señor escuchó los pasos apresurados del Niño al bajar la escalera. Mi Señor estaba exultante. Todo se desarrollaba según lo previsto. Bobby no quería hacerlo, pero lo haría. Y una vez reunidas las herramientas, las piezas y las armas no habría posibilidad de fracasar.
Quizá se apoderarían de una segunda fábrica. O mejor aún: construirían Señores más grandes. Sí, ojalá fueran más grandes, sólo un poco más grandes. Eran tan pequeños, tan diminutos; sólo medían unos cuantos centímetros. ¿Fracasaría la rebelión por culpa de su fragilidad?
¡Pero con tanques y cañones! Sin embargo, de todos los paquetes guardados con tanto celo en la juguetería éste sería el único, el único en…
Algo se movió.
Mi Señor se giró rápidamente. Teddo salió del armario con paso desmañado.
—Bonzo —dijo—, Bonzo, acércate a la ventana. Creo que llegó por ahí, si no me equivoco.
El conejo de trapo se encaramó de un salto al alféizar de la ventana. Se acurrucó y oteó el exterior.
—Nada todavía.
—Bien. —Teddo se dirigió a la cómoda. Levantó la vista—. Señor, haga el favor de bajar. Ya lleva mucho tiempo ahí arriba.
Mi Señor le miró con asombro. Fred, el cerdito de goma, estaba saliendo del armario.
—subiré y lo atraparé —dijo—. No creo que baje por su propia voluntad. Tendremos que echarle una pata.
—¿Qué estáis haciendo? —gritó Mi Señor. El cerdito de goma se erguía sobre los cuartos traseros, las orejas aplastadas contra la cabeza—. ¿Qué sucede?
Fred saltó. Al mismo tiempo, Teddo empezó a trepar con rapidez, sujetándose a los tiradores de la cómoda. Se izó a la parte superior con movimientos expertos. Mi Señor retrocedió hacia la pared sin dejar de mirar al suelo, tan lejano.
—Así que esto es lo que les sucedió a los otros —murmuró—. Ya comprendo. Una Organización que nos espera. No quedan secretos.
Saltó.
Una vez recogidas las piezas y ocultadas debajo de la alfombra, Teddo dijo:
—Esta parte ha sido fácil. Esperemos que el resto no nos cueste más.
—¿Qué quieres decir? —preguntó Fred.
—El paquete de los juguetes. Los tanques y los cañones.
—Oh, no será difícil. Recuerda cómo ayudamos a los vecinos cuando el primer Señor, el primero que encontramos…
—Luchó con valentía —rió Teddo—. Era más rudo que éste. Pero contamos con la ayuda de los osos panda.
—Lo haremos otra vez —afirmó Fred—. Estoy empezando a divertirme.
—Yo también —dijo Bonzo desde la ventana.






