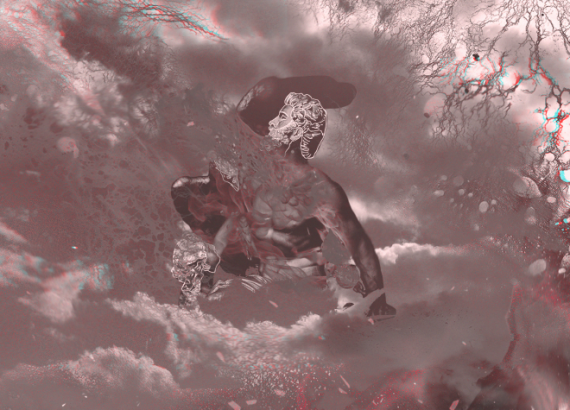Transgresión, de Rudyard Kipling

El amor no repara en castas ni el sueño en cama rota.
Salí en busca del amor y me perdí.
—Proverbio hindú
Todo hombre debiera ceñirse a su propia casta, raza y educación, en cualquier circunstancia. Que vaya el blanco con el blanco y el negro con el negro. En tal caso, cualquier problema que pueda presentarse estará dentro del curso ordinario de las cosas: no será repentino, ni ajeno ni inesperado.
Esta es la historia de un hombre que deliberadamente traspasó los límites seguros de la vida decente en sociedad, y lo pagó muy caro.
En primer lugar, sabía demasiado, y en segundo lugar vio más de la cuenta. Se interesó en exceso por la vida de los nativos, pero nunca más volverá a hacerlo.
En el recóndito corazón de la ciudad, tras el bustee de Yitha Megyi, se encuentra el callejón de Amir Nath, que muere en una tapia horadada por una ventana con una reja. A la entrada del callejón hay una vaquería, y las paredes a ambos lados carecen de ventanas. Ni Suchet Singh ni Gaur Chand aprueban que sus mujeres se asomen al mundo. Si Durga Charan hubiera sido de la misma opinión, hoy sería un hombre más feliz, y la pequeña Bisesa habría podido amasar su propio pan. Daba la habitación de Bisesa, a través de la ventana enrejada, al angosto y oscuro callejón, donde jamás entraba el sol y las búfalas se revolcaban en el lodo azul. Era una joven viuda, de unos quince años, y día y noche suplicaba a los dioses que le enviaran un nuevo amante, pues no le gustaba vivir sola.
Cierto día, el hombre —Trejago se llamaba— se adentró en el callejón de Amir Nath mientras deambulaba sin rumbo y, tras pasar junto a las búfalas, tropezó con un gran montón de forraje.
Vio entonces que el callejón no tenía salida y oyó una risita ahogada tras la ventana enrejada. Era una risa muy agradable, y, sabedor de que las Mil y una noches son una buena guía en cualquier situación práctica, Trejago se acercó a la ventana y susurró ese verso de La canción de amor de Har Dyal, que empieza así:
¿Puede un hombre mantenerse erguido frente al sol desnudo; o un amante en presencia de su amada?
Si mis pies flaquearan, ¡ay, alma de mi alma!, ¿se me puede culpar, pues me ha cegado el resplandor de tu belleza?
Sonó tras las rejas el leve tintineo de unas pulseras de mujer, y una vocecilla continuó la canción en su quinto verso:
¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Puede decir la luna al loto de su amor
si la puerta del cielo está cerrada y se concentran nubes para gestar la lluvia?
Hacia el norte se han llevado a mi amada los caballos de carga.
Los grilletes que ciñen esos pies los llevo puestos en mi corazón.
Avisa a los arqueros, que se apresten…
La voz se detuvo bruscamente, y Trejago salió del callejón preguntándose quién podría haber concluido La canción de amor de Har Dyal con tanta habilidad.
A la mañana siguiente, cuando iba camino de su oficina, una anciana arrojó un paquete en su coche de caballos. El paquete contenía la mitad de un brazalete de cristal roto, una flor de dhak, roja como la sangre, un pellizco de bhusa o forraje y once semillas de cardamomo. Era una carta; no una carta comprometedora y torpe, sino una inocente y críptica misiva de amor.
Trejago sabía mucho de estas cosas, como ya se ha mencionado. Ningún inglés sería capaz de traducir estas cartas-objeto, pero Trejago esparció las menudencias sobre la tapa de su escritorio y se dispuso a desentrañar su significado.
El brazalete de cristal roto representa en toda la India a una viuda hindú, porque, cuando el marido muere, a la mujer le rompen los brazaletes que lleva en las muñecas. Trejago comprendió el significado del fragmento de cristal. La flor de dhak puede significar «deseo», «ven», «escribe» o «peligro», según el resto de los objetos que la acompañen. El cardamomo simboliza los celos, pero cuando un objeto aparece duplicado en este tipo de mensajes, pierde su significado simbólico y pasa a indicar sencillamente una parte de una secuencia que denota tiempo, o lugar, si va acompañado de incienso, cuajada o azafrán. Así pues, el mensaje decía: «Una viuda… flor de dhak y hhusa… a las once». El pellizco de bhusa iluminó a Trejago. Comprendió —la interpretación de este tipo de cartas depende en gran medida del conocimiento instintivo— que el bhusa se refería al montón de forraje con el que se había topado en el callejón de Amir Nath, y dedujo que el mensaje tenía que ser de la mujer que se encontraba tras la ventana enrejada, que era viuda. Así pues, el mensaje decía: «Una viuda en el callejón donde se encuentra el montón de bhusa desea verlo a las once».
Trejago arrojó a la chimenea las bagatelas que componían la carta y se echó a reír. Sabía que los hombres de oriente no cortejan bajo una ventana a las once de la mañana y que tampoco las mujeres conciertan una cita con una semana de antelación. Y así, esa misma noche, a las once en punto, se presentó en el callejón de Amir Nath, embozado en un burka, que cubre tanto a un hombre como a una mujer. No bien los gongs de la ciudad dieron la hora, la vocecilla tras la reja reanudó La canción de amor de Har Dyal en ese verso en el que la muchacha pastún suplica a Har Dyal que regrese. La canción es muy hermosa en su versión vernácula. Al traducirla se pierde su lamento. Dice algo parecido a esto:
Sola en las azoteas que miran hacia el norte,
me vuelvo a contemplar el resplandor del cielo:
el goce de tus pasos en el norte,
¡vuelve conmigo, amado, o yo me muero!
Tendido está a mis pies el bazar quieto,
reposan más allá los camellos cansados:
ellos y los cautivos de tu asalto.
¡vuelve conmigo, amado, o yo me muero!
Agriada y vieja está la esposa de mi padre,
y esclava soy de todos en la casa paterna.
Es la pena mi pan y mi bebida el llanto,
¡vuelve conmigo, amado, o yo me muero!
Cuando el canto hubo cesado, Trejago se acercó al pie de la reja y susurró:
—Estoy aquí.
Bisesa era una joven de buen ver.
Esa noche marcó el comienzo de muchas cosas extrañas, y de una doble vida tan intensa que, aún hoy día, Trejago se pregunta si no fue todo un sueño. Bisesa, o acaso la anciana criada que le lanzó la carta, había desprendido la pesada reja de la pared de ladrillo, de tal suerte que la ventana se deslizó hacia dentro, dejando apenas un hueco cuadrado por el que un hombre ágil podía colarse.
De día, Trejago cumplía con su rutina laboral, o se ponía su ropa de calle y visitaba a las damas del puesto, preguntándose si seguirían recibiéndolo si supiesen de la existencia de la pobre Bisesa. De noche, cuando toda la ciudad se hallaba en calma, daba su paseo envuelto en el burka maloliente, cruzaba el barrio de Yitha Megyi y torcía deprisa en el callejón de Amir Nath, entre el ganado dormido y las paredes ciegas para llegar, al fin, junto a Bisesa y la respiración profunda y regular de la anciana que dormía al otro lado de la puerta del austero cuartucho que Durga Charan había asignado a la hija de su hermana. Quién o qué era Durga Charan es algo que Trejago nunca preguntó; y tampoco se le ocurrió preguntarse cómo no fue descubierto y degollado hasta que su locura hubo concluido, y Bisesa… Pero de eso hablaremos más adelante.
Bisesa era para Trejago una inagotable fuente de delicias. Era ignorante como un pajarillo, y sus distorsionadas versiones de los rumores que llegaban hasta su habitación desde el mundo exterior divertían a Trejago casi tanto como sus ceceantes intentos de pronunciar su nombre: Christopher. La primera sílaba le resultaba siempre imposible, y movía con gracia sus manos de pétalo de rosa, como si quisiera espantar la palabra, para luego, arrodillándose ante Trejago, preguntarle, exactamente igual que una mujer inglesa, si estaba seguro de que la amaba. Trejago le juraba que la amaba más que a nada en el mundo. Y era cierto.
Transcurrido un mes desde que se iniciara esta locura, las exigencias de su otra vida obligaron a Trejago a mostrarse especialmente atento con cierta dama a la que conocía. Pueden ustedes dar por sentado que un hecho de esta naturaleza no sólo es advertido y comentado por los hombres de la propia raza, sino también por ciento cincuenta nativos. Trejago debía pasear con la dama en cuestión, conversar con ella junto al kiosco de los músicos y de vez en cuando llevarla en su coche de caballos, sin imaginar siquiera por un instante que esto pudiera afectar a su vida clandestina, mucho más preciada para él. Pero las noticias corrieron de boca en boca, como misteriosamente suele suceder, hasta llegar a oídos de la dueña de Bisesa, quien al punto habló con ésta. Tan trastornada estaba la chiquilla que descuidó sus quehaceres domésticos y por ello recibió una buena paliza de la esposa de Durga Charan.
Una semana más tarde, Bisesa le recriminó a Trejago sus devaneos. No sabía de sutilezas y se expresó sin ambages. Trejago se echó a reír, y Bisesa a patalear con los pies, unos piececitos ligeros como caléndulas, que cabían en la palma de la mano de un hombre.
Mucho de lo que se ha escrito acerca de la pasión y la impulsividad de los orientales es exagerado y recabado de segunda mano, pero hay en ello una parte de verdad; y cuando un caballero inglés descubre esa verdad, le sorprende tanto como cualquiera de sus propias pasiones vitales. Bisesa se enfureció, gritó y finalmente amenazó con quitarse la vida si Trejago no dejaba de inmediato a la memsahib extranjera que se había interpuesto entre ellos. Trejago intentó explicarse y demostrarle a Bisesa que no entendía aquellas cosas desde un punto de vista occidental. Bisesa se irguió y se limitó a decir:
—No las entiendo. Yo sólo sé que no es bueno quererte más que a mi propio corazón, sahib. Tú eres inglés. Yo no soy más que una chica negra —era más rubia que un lingote de oro de la Casa de la Moneda— y viuda de un hombre negro.
Luego sollozó y dijo:
—Pero por mi alma y por el alma de mi madre, te amo. No te haré ningún daño, me ocurra lo que me ocurra.
Trejago discutió con la muchacha, intentó tranquilizarla, pero Bisesa parecía más afectada de lo razonable. Nada podía satisfacerla, salvo que él rompiera por completo toda clase de relación con aquella mujer. Trejago tenía que marcharse enseguida. Y se marchó. Besó dos veces la frente de Bisesa mientras salía por la ventana y volvió a su casa desconcertado.
Una semana y tres más transcurrieron sin señal alguna de Bisesa. Pensando que la separación ya había durado demasiado, Trejago acudió al callejón de Amir Nath por quinta vez en esas tres semanas, con la esperanza de que su golpe con los nudillos en el alféizar de la ventana hallase respuesta. No se vio defraudado.
Había luna creciente, y un rayo de luz entraba en el callejón, iluminando la reja, que se retiró nada más llamar Trejago. Desde la negra oscuridad, Bisesa tendió los brazos a la luz de la luna. Tenía ambas manos cortadas a la altura de las muñecas, y los muñones ya casi habían cicatrizado.
Luego, mientras Bisesa hundía la cabeza entre los hombros y empezaba a sollozar, alguien gruñó como una fiera en el interior de la habitación, y algo afilado —cuchillo, espada o lanza— atravesó el burka de Trejago. La estocada no le alcanzó el cuerpo, pero le cortó uno de los músculos de la ingle, y Trejago quedó afectado de una leve cojera para el resto de su vida.
La reja volvió a ocupar su lugar. No llegó ninguna señal desde el interior de la casa… nada sino la franja de luz de luna en lo alto del muro, y más allá la negrura del callejón de Amir Nath.
Lo siguiente que Trejago recuerda, después de rabiar y de gritar como un loco entre los despiadados muros de la calleja, es que despertó junto al río al rayar el alba, se deshizo del burka y volvió a casa con la cabeza descubierta.
Trejago continúa sin saber cuál fue la tragedia: si Bisesa, en un arrebato de injustificada desesperación, lo había contado todo, o si la intriga había sido descubierta y ella torturada hasta confesar; si Durga Charan conocía el nombre de Trejago, y qué fue de Bisesa. Algo terrible había sucedido, y el pensamiento de lo que pudo ser aún asalta a Trejago de cuando en cuando en plena noche y lo desvela hasta el amanecer. Un curioso detalle del caso es que Trejago desconoce dónde se encuentra la entrada principal de la casa de Durga Charan. Tal vez en un patio común a dos o más casas, o quizás tras alguna de las puertas del bustee de Yitha Megyi. Trejago lo ignora. Ya no puede volver junto a Bisesa, la pobre y pequeña Bisesa. La ha perdido en la ciudad donde cada vivienda se protege tan celosamente como se protegería una tumba, y donde, como una tumba, cada vivienda es incognoscible; y la ventana con su reja que da al callejón de Amir Nath ha sido tapiada.
Sin embargo, Trejago cumple regularmente con sus visitas, y es tenido por un hombre muy decente.
No hay en él nada que llame la atención, salvo una leve rigidez en la pierna derecha, consecuencia de un esguince que se produjo montando a caballo.