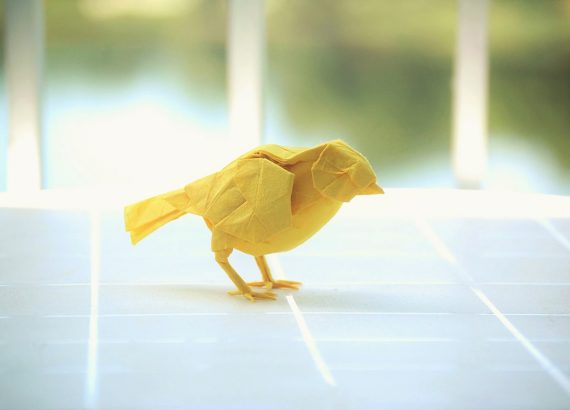La tímida, De Fiódor Dostoyevski
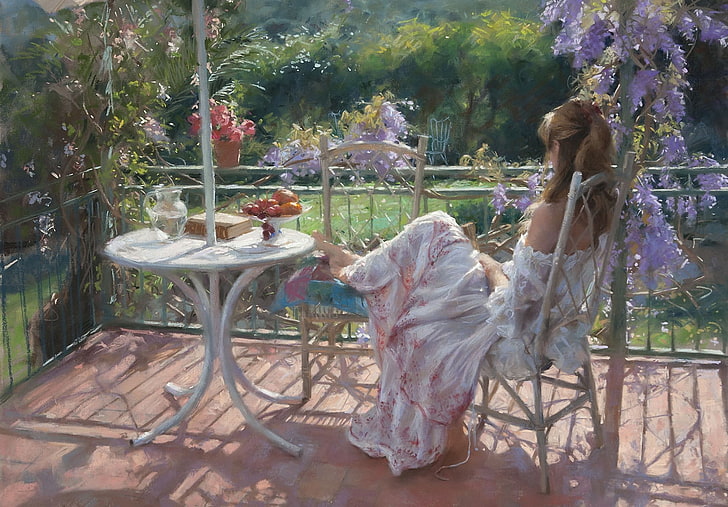
PRIMERA PARTE
I
¿QUIÉN ERA YO Y QUIÉN ERA ELLA?
Mientras la tenga aquí, no habrá terminado todo… A cada instante me aproximo a ella y la miro, pero mañana se la llevarán. ¿Cómo haré para vivir solo? En este instante está en el salón, sobre la mesa han puesto, una junto a otra dos mesas a juego: mañana estará ahí el féretro, todo blanco… Pero no es eso… Ando, ando y quiero comprender, explicarme… Hace ya seis horas que busco, y mis ideas se disgregan… Ando, ando, y eso es todo. Vamos a ver: ¿Cómo es? Quiero proceder con orden, señores… bien ven ustedes que estoy muy lejos de ser un hombre de letras; pero lo contaré tal cual lo comprendo.
Miren, al principio ella venía a mi casa, a empeñar objetos suyos para pagar un anuncio en el Golos. «Tal institutriz aceptaría viajar o dar lecciones a domicilio», etc. Los primeros tiempos no me fijé en ella, iba allí como tantas otras eso era todo. Luego me fijé más. Era muy delgada, rubia, no muy alta, tenía movimientos molestos ante mí, indudablemente ante todos los extraños, yo, es verdad, estaba con ella como con todo el mundo, con aquellos que me tratan como a un hombre, y no solamente como a un prestamista. En cuanto le había entregado el dinero, daba rápidamente media vuelta y se iba. Todo esto sin ruido. Otras regateaban, implorando, enfadándose para conseguir más. Ella, nunca. Tomaba lo que le daban… ¿En dónde estoy? ¡Ah, sí! En que me traía extraños objetos o alhajas de poco precio, pendientes de plata sobredorada, un medalloncito miserable, cosas de veinte kopeks. Sabía que eso no valía más, pero veía en su rostro que para ella tenían un gran valor. En efecto; más tarde supe que era todo cuanto sus padres le habían dejado. Sólo una vez no pude dejar de reírme al ver lo que ella pretendía empeñar. En general, nunca suelo reírme de los clientes. Un tono de caballero, maneras severas, ¡oh, sí, severas, severas! Pero aquel día se le ocurrió traerme un verdadero andrajo: restos de una pelliza de pieles de liebre… Pudo más que yo, y le hice una broma… ¡Santo Dios, qué furiosa se puso! Sus ojos azules, grandes y pensativos, tan dulces siempre, despidieron llamas. Pero no dijo una palabra. Volvió a recoger su «andrajo» y se fue. Hasta aquel día no me di cuenta de que la miraba muy particularmente. Pensaba algo de ella, sí algo. ¡Ah, sí! Que era tremendamente joven, como un niño de catorce años; en realidad tenía dieciséis. Además, no, no es eso… Al día siguiente volvió. Supe más tarde que había llevado su resto de hopalanda a casa de Dobronravov y Mayer; pero éstos no prestan más que sobre objetos de oro, y no quisieron escucharla. En otra ocasión le había tomado en garantía un camafeo, una porquería, y yo mismo me quedé asombrado. Yo no presto más que sobre objetos de oro o de plata. ¡Y había aceptado un camafeo! Era la segunda vez que pensaba en ella, lo recuerdo muy bien. Pero al día siguiente del asunto de la hopalanda quiso empeñar una boquilla de ámbar amarillo, un objeto de aficionado, pero sin valor para nosotros. ¡Para nosotros, oro, plata o nada! Como venía después de la rebelión de la víspera, la recibí muy fríamente, muy serio. Débil, le di con todo dos rublos; pero le dije, un poco enfadado: «Lo hago por usted, nada más que por usted. Puede ir a ver si Moset le da un kopek por un objeto así! »
Ese por usted lo subrayé particularmente. Más bien estaba irritado… Al oír aquel por usted se encendió su rostro; pero se calló; no me arrojó el dinero a la cara; al contrario, lo tomó muy aprisa… ¡Ah, la pobreza! Pero se ruborizó, ¡oh, sí!, se ruborizó. La había molestado. Cuando se hubo marchado, me pregunté: «¿Vale dos rublos la pequeña satisfacción que acabo de tener?» Dos veces me repetí la pregunta: «¿Vale eso? ¿Vale eso? » Y, riendo, resolví en un sentido afirmativo. Me había divertido mucho, pero lo hacía sin ninguna mala, intención.
Se me ocurrió la idea de probarla, pues ciertos proyectos pasaron por mi cabeza. Era la tercera vez que pensaba muy particularmente en ella.
Pues bien, en aquel momento fue cuando empezó todo. Claro está, me enteré… Después de eso esperé su llegada con cierta impaciencia. Calculaba qué no tardaría en presentarse. Cuando reapareció, le dirigí la palabra, y entré en conversación con ella en un tono de infinita amabilidad. No me he visto del todo mal educado, y cuando quiero tengo mis maneras. ¡Hum! Adiviné fácilmente que era buena y sencilla. Estos, sin entregarse demasiado, no saben eludir una pregunta. Contestan. No averigüé entonces cuanto de ella podía averiguar, claro está, sino que fue más tarde cuando me fue explicado todo; los anuncios de Golos, etc. Seguía publicando anuncios en los periódicos con ayuda de sus últimos recursos. Al principio, el tono de aquellos anuncios era altivo: «Institutriz, excelentes informes, aceptaría viajar. Enviar condiciones bajo sobre al periódico». Un poco más tarde era: «Aceptaría todo, dar lecciones, servir de señora de compañía, cuidar de la casa; sabe coser, etc.» ¡Muy conocido!, ¿verdad? Después, en un último intento, hizo insertar: «Sin remuneración por la comida y el alojamiento.» Pero no encontró colocación ninguna. Cuando la volví a ver, quise pues, probarla. La enseñé un anuncio del Golos concebido en estos términos: «Muchacha huérfana busca colocación de institutriz para cuidar niños pequeños; preferiría en casa de viudo de edad; podría ayudar en el trabajo de la casa.»
—Ahí tiene —le dije—; ésta es la primera vez que publica un anuncio, y apuesto cualquier cosa a que antes de esta noche encuentra una colocación. ¡Así es como se redacta un anuncio!
Enrojeció, sus ojos se encendieron de cólera. Esto me agradó. Me volvió la espalda, y salió. Pero yo estaba muy tranquilo. No había otro prestamista capaz de adelantarle medio kopek por sus baratijas y pitilleras. ¡Y ya entonces ni pitilleras tenía!
A los tres días se presentó sumamente pálida y agitada. Comprendí que la ocurría algo grave. Pronto diré qué; pero no quiero más recordar cómo me arreglé para asombrarla, para lograr su estima. Me traía un icono. ¡Óh! ¡Aquello sí que debía haberle costado decidirse! Y ahora es cuando empieza, pues me confundo…, no puedo juntar mis ideas. Era una imagen de la Virgen con el Niño Jesús, una imagen hogareña, los adornos del manto, en plata sobredorada, valdrían lo menos… ¡Dios mío!… lo menos unos seis rublos. Le dije:
—Sería preferible dejarme el manto y llevarse la imagen, porque, en fin… la imagen… es un poco…
Ella me preguntó:
—¿Es que lo tiene prohibido?
—No, pero lo hago por usted misma.
—Pues bien, quíteselo.
—No, no se lo quitaré. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ponerla en el nicho de mis iconos… (En cuanto abría mi casa de préstamos todas las mañanas encendía en aquel nicho una lamparilla), y le daré diez rublos.
— ¡Oh! No necesito diez rublos, solo cinco. Pronto rescataré la imagen.
—¿Y no quiere usted diez por ella? La imagen los vale —dije, observando que sus ojos despedían fuego. No, respondió. Le entregué cinco rublos.
—Es preciso no despreciar a nadie —dije—. Si usted me ve desempeñar un oficio como éste, es que también yo me he visto en circunstancias muy críticas. Fue mucho lo que sufrí antes de decidirme a esto…
—Y se venga usted con la sociedad —interrumpió ella. Brillaba entre sus labios una sonrisa amarga, por lo demás bastante inocente. «¡Ah! ¡Ah! —pensaba yo—. Me descubres tu carácter… y sabes de letras».
—Ya ve —dije en voz alta— yo soy una parte de esa parte del todo que quiere hacer mal y produce bien.
— ¡Espere usted! Conozco esa frase; la he leído en algún sitio.
—No se moleste recordando. Es una de las que pronuncia Mefistófeles cuando se presenta a Fausto. ¿Ha leído el Fausto?
—Distraídamente.
—Es decir, que lo ha leído. Es preciso leerlo. ¿Sonríe? No me crea tan idiota, a pesar de mi oficio de prestamista, para representar ante usted el papel de Mefistófeles. Prestamista soy y prestamista me quedo.
—¡No quería decirle nada semejante!
A punto estuvo de dejar escapar que no esperaba que yo tuviese erudición. Pero se había contenido.
—Ya ve —le dije, encontrando una ocasión para producir mi efecto— como no importa la carrera para hacer el bien.
—Ciertamente —respondió ella—: todo campo puede producir una cosecha.
Me miró con gesto penetrante. Estaba satisfecha por lo que acababa de decir, no por vanidad, sino porque respetaba la idea que acababa de expresar. ¡Oh, sinceridad de los jóvenes! ¡Con ella logran la victoria!
Cuando se marchó fui a completar mis informes. ¡Ah, había vivido días tan terribles, que no comprendo cómo podía sonreír e interesarse por las palabras de Mefistófeles! Pero eso es la juventud… Lo esencial es que la miraba ya como mía, y no dudaba de mi poder sobre ella… Saben ustedes que es un sentimiento muy dulce, casi diría muy voluptuoso, el que se experimenta al sentir que ha terminado uno con las vacilaciones.
Pero si sigo así, no podré concentrar mis ideas. Mas de prisa, más de prisa; no se trata de eso, ¡oh, Dios mío! ¡No!
II
PROPOSICIONES DE MATRIMONIO
Esto es lo que averigüé sobre ella: Su padre y su madre habían muerto tres años antes, y había permanecido en casa de unas tías de un carácter imposible. Malas las dos desde el principio. Una de ellas, cargada con seis niños, y la otra solterona. El padre había sido empleado en las oficinas de un ministerio. Se había visto ennoblecido, pero personalmente, sin poder transmitir su nobleza a los descendientes. Todo eso me convenía. Hasta podía presentarme a ellos como habiendo formado parte de un mundo superior al de ellos. Yo era un capitán dimisionario, gentilhombre de raza, independiente, etc. En cuanto a mi caja de préstamos, las tías no podrían pensar en ella sino con respeto.
Tres años hacía que aquella muchacha estaba esclava en casa de sus tías. Cómo había podido salir bien en sus exámenes, abrumada como estaba de trabajos manuales mandados por sus parientas, era un misterio; pero había salido bien. Esto ya era una prueba de sus más que nobles inclinaciones.
¿Por qué, pues, quise casarme?… Pero, dejemos lo que a mí, se refiere; ya volveremos sobre ello dentro de poco. Aún no lo confundo todo.
Daba lecciones a los niños de su tía, repasaba ropa, y por último, a pesar de su debilidad, fregaba los suelos. Hasta la golpeaban, y llegaban a echarle en cara el pan que comía. En fin, hasta supe que proyectaban venderla. Paso sobre el fango de los detalles. Un gran almacenista, un droguero, de unos cincuenta y tantos, años de edad, que había enterrado a dos mujeres, andaba buscando su tercera víctima y se había puesto en contacto con las tías. Al principio la pequeña casi había consentido «por causa de los huérfanos» (hay que decir que el rico droguero tenía hijos de sus dos matrimonios anteriores) pero al fin le tomó miedo. Entonces cuando comenzó a venir a mi casa, con el fin de procurarse dinero con que insertar anuncios en el Golos. Sus tías querían casarla con el droguero, y ella para decidirse no había obtenido más que un corto aplazamiento. La perseguían, la injuriaban. «No nos sobra la comida para que vengas a tragar a nuestra casa». Conocía estos últimos detalles y fueron los que me decidieron.
La noche de aquel día, el almacenista fue a verla y le ofreció una caja de bombones de cincuenta kopeks la libra. Yo encontré el modo de hablar con la criada Loukeria en la cocina. Le rogué comunicarse secretamente a la muchacha que la aguardaba en la puerta y que tenía algo grave que decirle. ¡Qué contento estaba! Le expuse mis intenciones en presencia de Loukeria: «Yo era un hombre recto, bien educado, un poco original tal vez. ¿Era aquello un pecado? Me conocía y me juzgaba ¡Caray!, yo no era ni un hombre de talento ni un hombre de ingenio; desgraciadamente era un poco egoísta…» Todo aquello lo decía con cierto orgullo, declarando todos mis defectos, pero no siendo lo suficientemente torpe como para ocultar mis cualidades: «Si tengo este defecto, en cambio poseo esto, lo otro.», etc. Al comienzo la chiquilla parecía bastante asustada; pero yo seguía adelante, aunque por momentos me ensombreciese; así tenía un aire más verdadero. ¿Y qué importaba aquello, si le decía francamente que en casa comería cuanto tuviese ganas? Aquello bien valía los trajes, las visitas, el teatro y los bailes que vendrían más tarde, cuando yo hubiera triunfado por completo en mis negocios. En cuanto a mi caja de préstamos, le explicaba que si había tomado tal oficio era porque tenía un fin, y era verdad: yo tenía un fin. Toda mi vida, señores, he sido el primero en odiar mi puerca profesión, pero no era verdad que, en efecto, «me vengaba de la sociedad», según ella misma había dicho bromeando aquella misma mañana. De todos modos, estaba seguro de que el droguero debía repugnarle más que yo, y yo le producía el efecto de un libertador. ¡Comprendía todo eso! ¡Oh! ¡Qué bajezas se comprenden en la vida! Pero… ¿yo cometía una bajeza? ¡Es preciso no juzgar tan pronto a un nombre! Por otra parte es que yo no amaba ya a la muchacha.
¡Esperen!… No, no le dije que me consideraba como un bienhechor, sino al contrario, le dije que era yo quien debería estar reconocido a ella, y no ella a mí. Tal vez lo dije torpemente, pues vi dibujarse en su rostro un gesto de duda. ¡Pero iba alcanzando mi victoria! ¡Ah! A propósito, si es necesario remover todo aquel cieno, debo recordar aún una pequeña villanía mía.
Para convencerla insistía sobre el punto de; que yo debía parecerle físicamente mucho mejor que el droguero. Y, para mi interior, me decía: «Sí, tú no estás mal. Eres alto y, bien plantado, de buenas maneras…» Y ¿quieres creer que allí, cerca de la puerta, vaciló largo tiempo antes de decirme que sí? ¿Podía ella poner en la balanza la figura del droguero y la mía? No me contuve más y con bastante brusquedad la llamé al orden con un «¡Bueno! ¿Qué hay?», nada amable. Todavía vaciló un minuto… ¡Es cosa que aún hoy no me la explico! Por fin se decidió… Loukeria, la criada, corrió tras de mí, viendo que me alejaba, y casi sin aliento, me dijo: «Dios se lo pagará, señor; es usted muy bueno al salvar a nuestra señorita. ¡Únicamente, no vaya usted a decírselo, es orgullosa!»
¡Bueno! ¿Qué? ¡Orgullosa! ¡Me gustan las muchachas orgullosas! ¡Las orgullosas se ponen muy bonitas cuando… ya no les es posible dudar de nuestro poder sobre ellas! ¡Qué hombre tan vil era yo! Pero ¡qué contento estaba! Pero se me había ocurrido una idea mientras ella vacilaba aún, de pie junto a la puerta: ¡Eh —pensaba yo—, si, a pesar de todo, se dijese ella a sí misma: “De dos desgracias, ¡vale más escoger la peor! Prefiero aceptar al almacenista. Se emborracha; pero tanto mejor. ¡En una de sus borracheras me matará!» ¿Eh? ¿Creen ustedes que a ella pudiera habérsele ocurrido algo por el estilo?
Aún me lo pregunto ahora. ¿Cuál de los dos era para ella peor partido? ¿Yo o el droguero? ¿El droguero o el prestamista que citaba a Goethe? ¡Es una pregunta!
¿Cómo una pregunta? Ahí está la respuesta, sobre la mesa, ¿y aún dices una pregunta? A propósito, ¿de qué se trata actualmente, de mí o de ella? ¡Eh! ¡Me he escupido encima! Más me valdría acostarme. Me duele la cabeza.
III
EL MAS NOBLE DE LOS HOMBRES…; PERO NI YO MISMO LO CREO
No he pegado ojo, pero… ¿Cómo es posible dormir cuando hay algo que nos golpea en la cabeza como un martillo? Siento deseos de hacer un montón con todo este cieno que remuevo. ¡Oh, este cieno! Pero, no hay que decir, ¿fue también del cieno de donde saqué a la desgraciada? Debiera haberlo comprendido así y estarme por ello algo reconocida. Es verdad que había para mí en ello algo más que el atractivo de hacer una buena acción. Pensaba con cierto placer en que yo tenía cuarenta y un años, y ella no más que diez y seis. Esto me producía cierta impresión muy voluptuosa.
Quise que nuestro matrimonio se hiciese «a la inglesa». Es decir, que después de una corta ceremonia, a la que no asistiríamos más que nosotros dos y dos testigos, uno de los cuales hubiera sido la criada Loukeria, hubiéramos tomado el tren inmediatamente para Moscú. (Precisamente tenía yo allí un negocio planteado y hubiéramos pasado dos semanas en el hotel). Pero ella se negó, y tuve que presentarme a sus tías. Consentí en lo que deseaba y no le dije nada, para no entristecerla desde el principio. Hasta hice a aquellas enfadosas tías un regalo de cien rublos a cada una y les prometí que mi esplendidez no acabaría allí. De inmediato una y otra se volvieron amables.
Tuvimos una pequeña discusión con motivo del equipo. Ella no tenía casi nada y nada quería. La obligué a aceptar una canastilla de boda. De no ser yo, ¿Quién podía ofrecerle algo? ¡Pero no quiero ocuparme de mí!
Para abreviar, le inculqué algunas de mis ideas, me mostré solícito con ella, quizá demasiado solícito. En fin, ella me quería mucho. Me contaba su infancia, me describía la casa de sus padres… Pero pronto eché algunas gotas de agua fría sobre ese entusiasmo: tenía mi idea. Sus transportes efusivos me hallaban silencioso, benévolo, pero frío. Pronto vio que éramos distintos, que yo era un enigma para ella. ¡Y quizá sólo por eso había hecho yo toda aquella tontería!
Tenía un sistema con ella. No, escuchen. ¡No se condena a un hombre sin oírle! Escuchen… Pero… ¿Cómo voy a explicarles eso? Es muy difícil… En fin, miren: ella, por ejemplo, aborrecía y despreciaba el dinero como la mayor parte de los jóvenes. Yo no le hablaba más que de dinero. Ella abría de par en par los ojos, escuchaba tristemente y no decía nada. La juventud es generosa, pero no es tolerante. Si se va contra sus simpatías se atrae uno su desprecio… ¡Mi caja de préstamos! Pues bien, yo he sufrido mucho con ella, me he visto rechazado, arrojado a un rincón por su causa, y mi mujer, esa chiquilla de dieciséis años, ha sabido (de algunos chismosos) detalles demasiado desagradables para mí con relación a esa maldita caja de préstamos. Además, había en ello toda una historia que yo callaba, como hombre orgulloso que soy. Prefería que ella la supiese de labios de alguien que no fuese yo. Nada he dicho de ello hasta ayer. Quería que ella tuviese que adivinar qué hombre era yo, que me compadeciese después y me estimase. De todos modos, ya desde el principio quise, en cierto modo, prepararla para ello. Le expliqué que la generosidad de la juventud es algo muy hermoso, pero que no vale un céntimo. ¿Por qué? Porque la juventud la lleva en sí, cuando aún no ha vivido ni sufrido. ¡Es una generosidad barata! ¡Ah! Tomen una acción verdaderamente magnánima que no haya otorgado a su autor más que penas y calumnias, sin una pizca de consideración. ¡Eso es lo que yo estimo! Porque hay casos en que un individuo brillante, un hombre de gran valor, es presentado al mundo entero como un cobarde, cuando es el hombre más honrado que pueda existir en el mundo. Intenten algo semejante ¡Ah! ¡Caray! Veo que no me atienden… Bueno, pues yo no he hecho en toda mi vida más que llevar el peso de una acción mal interpretada… Primero ella discutió… ¡Cómo discutió! Después se calló, pero abría los ojos, ¡unos ojos inmensos! Y, súbitamente, descubrí en ella una sonrisa desconfiada, casi maligna… Con aquella sonrisa la metí en mi casa… ¡Verdad es que no tenía ya dónde ir!
IV
PROYECTOS Y MAS PROYECTOS
¿Quién de nosotros dos empezó? No lo sé, indudablemente aquello estaba en germen desde el comienzo: era aún mi prometida cuando la previne de que se ocuparía, en mi oficina, de los empeños y de los pagos. No dijo nada entonces. (Fíjense en esto). Una vez en casa, hasta se puso a la tarea, con cierto celo.
El alojamiento, el moblaje, todo continuó en el mismo estado. Había dos habitaciones: una para la caja, la otra donde dormíamos. Mis muebles eran pobres, hasta inferiores a los de las tías de mi mujer. Mi nicho para los iconos estaba en la habitación de la caja. En aquella en que dormíamos había un armario donde se guardaban los objetos y algunos libros (yo guardaba la llave), una cama, una mesa, y algunas sillas. Desde la época en que aún éramos novios le había yo dicho que no pensaba gastar, por día, más de un rubro en la comida (comprendida la alimentación de Loukeria). Según le hice saber, necesitaba reunir treinta mil rublos para dentro de tres años, y no podía apartar ese dinero mostrándome extravagante. No dijo palabra, y yo mismo fui quien aumentaba en treinta kopeks el presupuesto cotidiano. También me mostraba invariable con respecto al asunto «teatro»: había dicho que nos sería imposible ir a él. Sin embargo, la llevé una vez al mes, a localidades decentes, a platea, íbamos en silencio y volvíamos lo mismo ¿Cómo fue que tan pronto nos volvimos taciturnos? Verdad es que yo lo era por algo. En cuanto la veía mirarme, acechando una palabra, encerraba en mí lo que de otro modo hubiera dicho. A veces ella, mi mujer, se mostraba expansiva, hasta tenía arrebatos que la impulsaban hacia mí; pero como esos arrebatos me parecían histéricos, enfermizos, y como deseaba poseer una felicidad sana y sólida, sin hablar del respeto que exigía de su parte, reservaba a estas efusiones muy fría acogida. ¡Y cuánta razón tenía! Jamás, al día siguiente de esos días de ternura, dejaba de haber alguna disputa. No, nada de disputas. Por su parte, una actitud insolente. Sí, aquel rostro, en otro tiempo tímido, adoptaba una expresión cada vez más arrogante. Me divertía entonces haciéndome todo lo odioso que podía, y estoy seguro de que, más de una vez, logré exasperarla. ¡Sin embargo, ella no tenía razón! Bien sabía yo que lo que le molestaba, era la pobreza de nuestra vida; pero… ¿no la había yo sacado del cieno? ¡Era económico, pero no avaro! Gastaba lo necesario. Hasta consentía en pequeños gastos para cosas superfluas, por ejemplo, para la ropa. La limpieza, en el marido, agrada a la mujer. Dudaba que ella se dijese: «Esa muestra de economía sistemática hecha por el hombre que tiene un fin, es una demostración de la firmeza de su carácter». Ella misma fue la que renunció al teatro, pero mostrando una sonrisa cada vez más burlona; yo me encerraba en el silencio.
Me guardaba también rencor por mi caja de préstamos. Pero una mujer que ama de verdad llega a excusar hasta los vicios de su marido, con más razón una profesión poco decorativa. Pero carecía de originalidad; las mujeres carecen a menudo de originalidad. ¡Es original eso que está sobre la mesa! ¡Oh! ¡Oh!
Entonces estaba convencido de su amor. ¿No se colgaba a menudo de mi cuello? Si lo hacía es que me amaba, o, en fin, que trataba de amarme. Entonces ¿qué? ¿Tan gran culpable era yo porque prestase sobre prendas? ¡Prestamista! ¡Prestamista! Pero… ¿no podía ella adivinar que para que un hombre de una nobleza auténtica, de alta nobleza, se hubiese convertido en prestamista, debía de haber sus razones? ¡Las ideas, las ideas, señores, vean lo que llegaría a ser tal idea si se la expresase con ayuda de ciertas palabras! ¡Sería idiota, señores, completamente idiota! ¿Por qué? ¡Porque somos todos unos ignorantes y no toleramos la verdad! Además, ¿sé algo? ¡Recontra! ¿No estaba en mi derecho al querer asegurar mi porvenir abriendo aquella caja? ¡Han renegado de mí ustedes —ustedes son los hombres—, me han arrojado de su lado cuando me sentía lleno de amor hacia ellos! ¡A mi sacrificio han respondido con una injuria que me desprestigia para toda mi vida! ¿No tenía el derecho, entonces, de poner más adelante espacio entre ellos y yo, de retirarme a alguna parte con treinta mil rublos, sí, al Sur, a Crimea, no importa donde, a una propiedad comprada con esos treinta mil rublos, lejos de todos, con un ideal en el alma, una mujer amada junto a mi corazón y una familia, si Dios lo quería? ¡Hubiera hecho bien a los campesinos, en torno mío! Pero ya ven, esto, que contado es tan hermoso, si se lo hubiese dicho a ella hubiera sido imbécil. Por eso me callaba, orgullosamente. ¿Me hubiera ella comprendido? ¿A los dieciséis años? ¿Con la ceguera, la falsa magnanimidad de las «almas hermosas»? ¡Ah, esa alma hermosa! ¡Era mi tirano, mi verdugo! Sería injusto conmigo mismo si no lo dijese. ¡Ah! ¡La vida de los hombres está maldita! ¡La mía más que las otras!
¿Qué había de reprensible en mi plan? Todo en él era claro, neto, honorable, puro como el cielo; severo, altivo, desdeñoso de los consuelos humanos, sufriría en silencio. No mentiría jamás. Ella vería mi magnanimidad, más tarde, cuando lo comprendiese. Entonces caería a mis pies, de rodillas. Ese era mi plan. Me olvidaba algo. Pero no, allí no podía… Basta, basta… Valor, hombre; sé orgulloso. Tú no eres el culpable. ¿Y no he de decir la verdad? ¡La culpable es ella, ella!
V
LA TÍMIDA SE REBELA
Estallaron las disputas. Quiso ella tasar por su cuenta, elevando el valor de los objetos empeñados. Sobre todo, en el asunto de aquella maldita viuda de un capitán. Se presentó a empeñar un medallón, un regalo de su difunto esposo. Yo daba por él treinta rublos. Lloriqueaba para que le conservase el objeto. Pero, ¡caray!, sí, se lo guardaríamos. Algunos días más tarde quiso cambiarlo por un brazalete que valdría unos ocho rublos. Me negué terminantemente, como era justo. Era indudable, que la muy picara debió ver algo en los ojos de mi mujer, pues volvió en m ausencia y mi mujer le devolvió el medallón.
Cuando supe el asunto, traté de razonar con mi pródiga, despacio, con prudencia. En aquel momento estaba sentada sobre su cama; con un pie golpeaba el suelo, en el cual tenía fijos los ojos; aún seguía con su maligna sonrisa. Como no quería contestarme, le hice observar amablemente que el dinero era mío. Se puso bruscamente en pie, estremeciéndose toda y comenzó a patalear. Estaba como un animal rabioso. Señores, una fiera en el paroxismo de la furia. Me sentí asombrado, embrutecido; sin embargo, con la misma voz tranquila manifestaba yo que, en lo sucesivo, no volvería a tomar parte en mis operaciones. Sonrió, en mi rostro, y salió, de nuestra casa. Está claro que, estaba acordado, no saldría nunca de casa sin mí; era uno de los artículos de nuestro pacto. Volvió por la noche; y no le dirigí la palabra.
Al día siguiente volvió a salir lo mismo; al otro día, igualmente. Cerré mi caja, y me fui en busca de las tías. No las había vuelto a ver desde el día de la boda. ¡Cada uno en su casa! ¡Si mi mujer no estaba en su casa se burlarían de mí! ¡Perfectamente! Pero, por cien rublos, supe de la menor todo cuanto quería saber. Al otro día me puse al corriente: «El objeto de la salida, me dijo, es un cierto teniente Efimovitch, un compañero suyo de regimiento.» Aquel Efimovitch había sido mi encarnizado enemigo. Desde hacía algún tiempo simulaba venir a empeñar diferentes cosas a mi casa y a reírse con mi mujer. No daba a aquello ninguna importancia; sólo una vez le había rogado que se fuese a empeñar sus chucherías a otra parte. Por su parte no veía más que una insolencia. Pero la tía me reveló que había ya tenido una cita. Y que todo aquello estaba urdido por una de sus conocidas, una tal Julia Samsonovna, viuda de un coronel. «A casa de esa Julia es adónde va vuestra mujer».
Mis pasos me costaron trescientos rublos; pero, gracias a la tía, pude colocarme de manera que pudiera oír lo que se dijera entre mi mujer y el oficial, en la cita siguiente.
Pero olvido que antes del día en que debía verificarse ocurrió una escena en nuestra casa. Mi mujer volvió una noche y se sentó sobre su cama.
Su rostro tenía una expresión que me hizo recordar que desde hacía dos meses se había transformado su habitual carácter. Se pudo decir que meditaba una rebeldía, y que tan sólo su timidez la impedía pasar de la hostilidad muda a la lucha franca. Por fin, habló:
—¿Es verdad que te expulsaron del regimiento porque tuviste miedo de batirte a duelo? —preguntó ella, con un tono violento. Sus ojos brillaban.
—Es cierto. Los oficiales me rogaron que abandonase el regimiento, aunque yo había presentado mi dimisión, por escrito.
—¡Te expulsaron… por cobardía!
—En efecto; tuvieron el error de tachar mi conducta de cobardía… Pero si me había negado a batirme no fue porque fuese cobarde, sino porque era demasiado orgulloso para someterme a no sé qué sentencia que me obligaba a batirme entonces, cuando no me consideraba ofendido. Daba prueba de mucho más valor al no obedecer a un despotismo abusivo que al ir al terreno de duelo, por cualquier cosa.
Había en aquellas palabras algo así como una excusa; eso era lo que ella quería; se echó a reír maliciosamente…
—¿Es cierto que después pisaste las aceras de Petersburgo durante tres años como un vagabundo? ¿Qué pediste limosna, durmiendo en los billares?
—También dormí en el asilo nocturno de Viaziemsky. Pasé días terribles, de mal en peor, después de mi salida del regimiento; supe lo que era la miseria, pero no lo que era perder la moral. Y ya ves que la suerte ha cambiado.
—¡Oh! ¡Ahora eres una especie de personaje! ¡Un financista!
Aludía a mi caja de préstamos, pero supe contenerme. Vi que estaba deseosa de oírme detalles humillantes para mí, y tuve buen cuidado de no dárselos. Un cliente llamó muy a tiempo.
Una hora más tarde se vistió para salir, pero antes de irse se detuvo ante mí y me dijo:
— ¡No me contaste nada de todo eso antes de nuestra boda!
No contesté y salió.
Al día siguiente me hallaba detrás de la puerta del cuarto donde ella estaba con Efimovitch. Tenía un revólver en mi bolsillo. Pude… verlos. Estaba sentada, vestida del todo, cerca de la mesa, y Efimovitch se pavoneaba ante ella. No ocurrió más que lo que yo preveía; me apresuro a decirlo por mi honor. Evidentemente, mi mujer había meditado ofenderme del modo más grave, pero, en el último instante, no podía resignarse a semejante caída. Hasta acabó por burlarse del teniente, por abrumarle a sarcasmos. El malvado, enteramente desconcertado, se sentó. Repito, por mi honor, que no esperaba otra cosa de su parte; había ido allí seguro de la falsedad de la acusación, aunque llevase el revólver. Cierto que pude saber hasta qué punto me odiaba, pero tuve también prueba absoluta de su pureza. Corté en seco la escena abriendo la puerta. Efimovitch tembló; tomé a mi mujer por la mano y la invité a salir de allí conmigo. Recobrando su presencia de ánimo, Efimovitch se retorcía de risa.
—¡Oh! —dijo éste—, no protesto contra los sagrados derechos del esposo; llévesela, llévesela. Pero —se aproximó a mí un poco calmado— aunque un hombre honrado no deba batirse con usted, me pongo a sus órdenes por respeto a la señora, si es que usted consiente en exponer su piel.
—¿Lo oyes? —dije a mi mujer; y la hice salir conmigo. No me opuso la menor resistencia. Parecía sumamente disgustada. Pero la impresión le duró muy poco. Al entrar en casa recobró su irónica sonrisa, aunque siguiese estando pálida como una muerta y tuviese la convicción de que iba a matarla. ¡Sería capaz de jurarlo! Pero sencillamente saqué el revólver del bolsillo y lo arrojé sobre la mesa. Este revólver, recuérdenlo bien, ella lo conocía, sabía que estaba siempre cargado por causa de mi caja. Porque, en mi casa, no quiero ni monstruosos perros de guarda, ni criados gigantes, como, por ejemplo, el de Moser. La cocinera es quien abre a mis clientes. De todos modos, una persona de nuestra profesión no puede permanecer sin un medio cualquiera de defensa. De ahí el revólver. Aquel revólver mi mujer lo conocía; recuérdenlo bien: le había explicado su mecanismo, hasta le había hecho una vez tirar con él al blanco.
Seguía estando muy inquieta, lo veía claramente, en pie, sin pensar en desnudarse. Sin embargo, al cabo de una hora se acostó, pero vestida, sobre un sofá. Era la primera vez que no compartía mi lecho. Recuerden también este detalle.
VI
UN RECUERDO TERRIBLE
Al día siguiente, por la mañana, me desperté a eso de las ocho. El cuarto estaba muy claro; vi a mi mujer en pie, cerca de la mesa, con el revólver en la mano. No se dio cuenta de que me había despertado y de que la estaba mirando. De repente se aproximó a mí, siempre con el revólver en la mano. Cerré rápidamente los ojos y fingí dormir profundamente.
Vino hasta la cama y se detuvo ante mí. No hacía ruido alguno, pero «yo escuchaba el silencio». Aún abrí los ojos, a pesar mío, pero apenas. Sus ojos se encontraron con los míos, que volví en seguida a cerrar, resuelto a no moverme más, pasase lo que pasase. El cañón del revólver estaba apoyado sobre mi sien. Suele ocurrir que un nombre dormido abra los párpados algunos segundos sin despertarse por eso. Pero que un hombre despierto cierre los ojos después de lo que yo había visto; es increíble, ¿verdad?
Sin embargo, quizá ella pudo darse cuenta de algo. ¡Oh! ¡Qué torbellino de ideas agitó mi desgraciada cabeza! Si ha comprendido, me dije, la aplasta ya la grandeza de mi alma, i ¿Qué piensa de mi valor? Aceptar de este modo el recibir la muerte de su mano sin una tentativa de resistencia, ni espanto, evidentemente… ¡Su mano es la que va a temblar! La conciencia de que lo he visto todo puede detener su dedo, puesto ya sobre el gatillo… Continuó el silencio; sentí el frío cañón del revólver apoyarse más fuertemente sobre mi sien, junto a mis cabellos.
Me preguntarán ustedes si tuve esperanza de salvarme; les responderé, como si estuviese ante Dios, que todo lo más que veía era una probabilidad de escapar a la muerte contra cien probabilidades de recibir el fatal golpe. ¿Luego me resigné a morir?, me —seguirán preguntando. ¡No sé!, les responderé. ¿Qué valía la vida desde el momento en que era el ser adorado quien quería matarme? Si adivinó que no dormía, debió comprender el extraño duelo que se desarrollaba entonces entre nosotros dos: entre ella y el «cobarde», expulsado del regimiento por sus compañeros.
Quizá no pasaba nada de todo esto; hasta tal vez no pensase yo todo eso en aquel instante; pero, entonces, ¿Cómo es que, desde entonces, apenas si he pensado en otra cosa?
Aún me harán ustedes otra pregunta: ¿Por qué no la salvaba yo de su crimen? Más tarde me interrogué muchísimas veces en esa forma, cuando, dejándome helado aún el recuerdo, pensaba en aquel instante.
Pero… ¿Cómo podía salvarla yo, que iba a perecer? ¿Quería yo tal cosa, por lo menos? ¿Quién sería capaz de decir lo que yo sentía entonces?
Sin embargo, el tiempo pasaba, reinaba un silencio de muerte. Ella seguía estando de pie, junto a mí, y bruscamente me estremeció una esperanza. Abrí los ojos… ¡Ya no estaba en el cuarto! Salté de la cama. Había vencido. Estaba derrotada para siempre.
Fui a tomar el té. Me senté en silencio a la mesa. De repente, la miré. También ella, más pálida aún que el día anterior. Tuvo una sonrisa indefinible. En sus ojos leí una duda: «¿Lo sabe? ¿Sí o no? ¿Ha visto? » Aparté mis miradas con una actitud de indiferencia.
Después del té cerré mi caja. Me fue al bazar a comprar una cama de hierro y un biombo. Hice poner aquella cama en el salón y la rodeé con el biombo. Aquella cama era para ella. Pero no se lo dije. Ella, viéndola, comprendió que yo lo había visto todo. ¡Y no había duda!
A la noche siguiente dejé mi revólver sobre la mesa, como siempre. Se acostó en silencio en su nuevo lecho. El matrimonio quedaba roto. Estaba «vencida y no perdonada».
Aquella misma noche tuvo el ataque. Guardó cama durante seis semanas.
SEGUNDA PARTE
I
EL SUEÑO DEL ORGULLO
Hace un momento me ha declarado Loukeria que no seguirá en mi casa, que se marchará en seguida, después del entierro de la señora.
He intentado rogar, pero en vez de rogar he pensado, y todos mis pensamientos son enfermizos. Es también muy extraño que no pueda dormir. Después de las grandes penas, siempre se sufre una crisis de sueño. Dicen también que los condenados a muerte duermen con un sueño profundo su última noche. Es casi cosa obligada. La naturaleza lo quiere así. Me he echado sobre el sofá y… no he podido dormirme.
* * *
Durante las seis semanas de la enfermedad de mi mujer la hemos cuidado Loukeria y yo, con ayuda de una hermana del hospital. No he economizado dinero alguno. Quería gastar todo cuanto fuera preciso y —más— por ella. Llamé como médico a Schréder, pagándole las visitas a diez rublos cada una.
Cuando recobró el conocimiento, me dejé ver menos en su cuarto. Por otra parte, ¿por qué cuento yo todo esto? Cuando pudo ya levantarse se sentó en mi cuarto, en una mesa separada, una mesa que le compré entonces. Apenas hablábamos, y nada más que de los sucesos cotidianos. Mi taciturnidad era algo buscada, pero vi que tampoco ella tenía deseos de hablar. Aún siente demasiado viva su derrota, pensaba yo; es preciso que olvide y se acostumbre a su nueva situación. Así, pues, casi siempre callábamos.
Nadie sabrá nunca hasta qué punto sufrí por tener que ocultar mi pena durante su enfermedad. Lloraba en mi interior sin que la misma Loukeria pudiera darse cuenta de mis angustias. Cuando mi mujer estuvo mejor, resolví callarme el mayor tiempo posible acerca de nuestro porvenir, dejarlo todo en el mismo estado. De este modo pasó todo el invierno.
Ya ven que desde que dejé el regimiento, después de haber perdido mi reputación de hombre de honor, he sufrido constantemente. Se habían también portado conmigo de la manera más tiránica posible. Es necesario decir que mis compañeros no me querían, según decían, a causa de mi carácter difícil, ridículo. Lo que parece hermoso y elevado, no sé por qué, hace reír a nuestros compañeros. Además, hay que decir que nunca me han querido en lugar alguno: en la escuela como fuera de ella. La misma Loukeria no me puede ver sufrir. Lo que me ocurrió no hubiera sido nada a no ser por la animadversión de mis compañeros. Y es cosa bastante triste, para un hombre inteligente, el ver destrozada su carrera por una tontería.
He aquí la desgracia de que he sido víctima. Una noche, en el teatro, durante el entreacto, entré en el buffet. Un oficial de húsares ingreso en la cantina y en voz alta, en presencia de varios oficiales y de otros espectadores, comenzó a hablar con dos de sus compañeros de graduación de un capitán de mi regimiento, llamado Bezoumetsev. Afirmaba que este capitán estaba borracho y había producido un escándalo. En aquello había un error. El capitán Bezoumetsev no estaba borracho ni había hecho nada escandaloso. Los oficiales se pusieron a hablar de otra cosa y el incidente terminó allí. Pero al día siguiente se supo la historia en el cuartel, y en seguida corrió la especie de que era yo un único oficial del regimiento presente cuando A… se había ocupado tan insolentemente de Bezoumetsev, y que no le había desmentido. ¿Por qué iba yo a intervenir? Si A… estaba agraviado contra Bezoumetsev eso era cuenta suya, y yo no tenía por qué mezclarme en la querella. Pero se les ocurrió pensar que el asunto tenía que ver con el honor del regimiento, y que había obrado mal no saliendo en defensa de Bezoumetsev; que dirían que nuestro regimiento contaba con oficiales menos puntillosos que los demás sobre el honor; que no tenía más que un medio de rehabilitarme: pedir una explicación a A… Me negué a ello, y como me sentía irritado por el tono de mis compañeros, mi negativa tomó una forma bastante altiva. Presenté en seguida mi dimisión y me fui de allí, orgulloso, pero con el corazón destrozado. Conmoviéndose mi espíritu hondamente, me abandonó mi energía. Aquel momento fue escogido por mi cuñado de Moscú para disipar el poco capital que nos quedaba. Mi parte era muy reducida, pero como no tenía otra cosa me encontré en la calle, sin ni siquiera un cuarto. Hubiera podido encontrar algún empleo, pero no lo busqué. Después de haber vestido tan brillante uniforme no podía resignarme a ser empleado en alguna oficina del ferrocarril. Si era para mí una vergüenza, que fuese una vergüenza; ¡tanto peor! Después de esto tengo tres años de horribles recuerdos; en aquella época es cuando conocí el asilo de Viaziemski. Un año y medio hace que murió en Moscú mi madrina. Era una anciana muy rica, y, con gran sorpresa mía, me dejó tres mil rublos. Reflexioné, y en seguida quedó fijada mi suerte. Me decidí a abrir esta caja de préstamos sin preocuparme de lo que de mí pudiera pensarse; ganar dinero, con el fin de poder retirarme a alguna parte, lejos de los recuerdos antiguos —tal fue mi plan—. Y, sin embargo, mi triste pasado y la conciencia de mi deshonor me han perseguido siempre, me han hecho sufrir en todo momento.
Entonces fue cuando me casé. Al llevar a mi mujer a mi casa creí introducir una amiga en mi vida. ¡Estaba tan necesitado de amistad! Pero comprendí que era preciso preparar a esta amiga a la verdad, que no podía comprender claramente ¡con sus dieciséis años y con tantos prejuicios! Sin ayuda de la casualidad, sino aquella escena del revólver, ¿Cómo hubiera podido demostrarle que no era un cobarde? Desafiando aquel revólver rescaté todo mi pasado, Eso no se supo fuera, pero lo supo ella, y eso me bastó. ¿No lo era ella todo para mí? ¡Ah! ¿Por qué se enteró de la otra historia, por qué se unió a mis enemigos?
Sin embargo, yo no podía pasar por más tiempo ante sus ojos como un cobarde. De este modo transcurrió todo el invierno. Siempre aguardaba yo algo que no venía. Me gustaba mirar, a escondidas, a mi mujer, sentada ante su mesita. Se ocupaba en coser ropa blanca o leía, sobre todo, por la noche. Jamás iba a parte alguna, ya no salía nunca.
A veces, sin embargo, le hacía dar una vuelta al caer la tarde. No nos paseábamos sin hablar como antes. Yo trataba de entablar conversación, sin abordar ninguna explicación, pues todo aquello lo guardaba para más adelante. Jamás vi durante todo el invierno detenerse en mí su mirada. «¡Es timidez, pensaba yo, es debilidad, déjala hacer y por sí misma volverá a ti! »
Me gustaba mucho halagarme con esa esperanza. Algunas veces, sin embargo, me divertía en cierto modo recordando mis agravios, enfadándome en contra suya. Pero jamás logré odiarla. Comprendía que era en mí un juego aquel atizar mis oídos… Había roto el matrimonio al comprar la cama y el biombo; pero no sabía mirarla como enemiga, como a una criminal. Le había perdonado completamente su crimen desde el primer día, aún antes de haber comprado la cama. En suma, yo mismo me asombraba, pues tengo un carácter más bien severo. ¿Era aquello por verla tan humillada, tan vencida? La compadecía, aunque la idea de su humillación me agradase.
Durante este invierno hice expresamente algunas buenas acciones. Perdoné sus deudas a los deudores insolventes y adelanté dinero a una pobre mujer sin exigirle nada. Si mi mujer lo supo no fue por mí; no deseaba que ella lo supiese; pero la pobre desgraciada vino voluntariamente a darme las gracias, casi de rodillas, en su presencia. Me pareció que mi mujer había apreciado mi procedimiento.
Pero volvió la primavera. El sol iluminó de nuevo nuestra melancólica vivienda. Y entonces fue cuando la venda se desprendió de mis ojos. Vi claro en mi alma oscura y torpe, comprendí lo que mi orgullo tenía de diabólico. Y fue entonces, de pronto, cuando aquello sucedió, una tarde, a eso de las cinco, antes de la cena.
II
EL VELO CAE SÚBITAMENTE
Hace un mes noté en mi mujer una melancolía más profunda que lo habitual. Trabajaba sentada, inclinada su cabeza sobre un bordado, y no vio que la estaba mirando. La examiné con más atención de lo que solía otras veces hacerlo, y me conmovió su delgadez y su color pálido. Desde hacía algún tiempo la oía toser con una tosecilla seca, sobre todo durante la noche; pero no me cuidaba de ello… Pero aquel día corrí a casa de Schréder para rogarle que viniese en seguida. No pudo hacer su visita hasta el día siguiente.
Se asombró mucho al verle.
—Pero… ¡si estoy muy bien! —dijo, con una vaga sonrisa.
A Schréder no pareció preocuparle mucho su estado (estos médicos son muchas veces de una despreocupación que me hace despreciarles); pero cuando quedó solo conmigo, en otra habitación, me dijo que aquello eran residuos de la enfermedad que había tenido; que convendría marchar fuera en primavera, instalarnos a orillas del mar o en el campo. En suma, no derrochó palabras.
Cuando hubo partido, mi mujer me repitió:
—Pero ¡si estoy bien, completamente bien…!
Enrojeció, y no comprendí aún por qué enrojecía. Se avergonzaba de que fuese todavía su marido. Pero entonces no la comprendí.
Un mes más tarde, en una tarde clara de sol, yo me hallaba sentado ante la caja haciendo mis cuentas. De pronto oí a mi mujer que cantaba muy bajito en su cuarto. Aquello me causó una impresión fulminante. Jamás había cantado desde los primeros días de nuestra boda, cuando podía entretenernos estar tirando al blanco o niñerías por el estilo. En aquella, época su voz era bastante fuerte, no muy afinada, pero fresca y agradable. Pero entonces aquella voz era muy débil, tenía algo roto, estropeado… Tosió, luego volvió a cantar más bajo aún. Se burlarán de mi inquietud, pero no es posible decir lo que me preocupó aquello. Si ustedes quieren, no es que le tuviese compasión; aquello era en mí algo como una extraña y terrible perplejidad. Había también en mi sentimiento algo de herido, de hostil. «¡Cómo canta! ¿Es que se ha olvidado de lo ocurrido entre nosotros?»
Completamente agitado, tomé mi sombrero y salí. Loukeria me ayudó a ponerme el abrigo.
—¡Está cantando! —le dije sin querer.
La criada me miró sin comprender.
—¿Es la primera vez que canta? —repuse.
—¡No! Canta algunas veces, cuando usted no está en casa.
Me acuerdo bien de todo. Bajé la escalera, salí a la calle y caminé al azar. Llegué a la esquina de la calle, me detuve y miré a los transeúntes. Tropezaban conmigo, pero yo no me preocupaba. Llamé a un cochero y le dije que me llevara al Puente de la Policía. ¿Por qué? Después me rehíce bruscamente, di veinte kopeks al cochero por su molestia y me alejé de allí hacia casa, como en éxtasis. La nota cascada de la voz sonaba en mi alma. Y el velo cayó. Si cantaba tan cerca de mí era que me había olvidado. Aquello era terrible, pero me extasiaba. ¡Y había yo pasado todo el invierno sin darme cuenta! ¡Ya no sabía dónde estaba mi alma! Subí precipitadamente a casa, entré con timidez. Seguía sentada junto a su labor, pero ya no cantaba. ¡Con qué indiferencia me miró! ¡Como se mira al primer recién llegado! Me senté junto a ella. Intenté decirle lo primero que se me ocurrió: «Hablemos… sabes…», balbuceé. Le tomé la mano. Ella se echó hacia atrás, como atemorizada, y después me miró con severa extrañeza; sí, era severa, severa su extrañeza. Parecía decirme: » ¡Cómo, aún te atreves a pedirme amor! » Callaba, pero yo comprendía su silencio. Me arrojé a sus pies. Ella se levantó, pero yo la retuve. ¡Ah, qué bien comprendía mi desesperación! Pero al mismo tiempo experimentaba un arrebato tal, que me creí morir. Lloraba, hablaba, sin saber lo que decía… Parecía avergonzada por verme postrado ante ella. Besaba sus pies; retrocedió y besé el sitio que sus pies habían ocupado sobre el suelo. Ella se echó a reír, a reír de vergüenza, creo yo. ¡Ah! ¡Risa de vergüenza! Se aproximaba un ataque de nervios, lo estaba viendo, pero no podía dejar de balbucir.
—¡Dame el borde tu vestido para que lo bese! ¡Quiero pasarme la vida así, a tus pies!
De repente se presentó el ataque. Comenzó a sollozar, temblando de la cabeza a los pies.
La llevé a su cama. Cuando se sintió un poco más tranquila tomó mis manos y me rogó que me calmase. Volvió otra vez a llorar. En toda la velada no me aparté de su lado. Le dije que la llevaría a los baños de mar, a Boulogne, dentro de dos semanas; que tenía una vocecilla tan débil, tan destrozada; que vendería mi caja de préstamos a Dobronvavov; que en Boulogne comenzaría una vida nueva… Me escuchaba, pero cada vez más asustada. Sentía un loco deseo de besar sus pies.
—No te pediré nada más, nada más —repetía yo—. No me contestes, no te preocupes de mí; permíteme únicamente mirarte. Quiero ser para ti como una cosa, como un perrillo.
—¡Y yo que pensaba que me dejarías… aparte! —dijo ella sin querer…
¡Oh! Fueron aquellas las palabras más decisivas, las más fatales de la velada, las que me hicieron comprenderlo todo. Al hacerse de noche estaba sin fuerzas. Le supliqué que se acostase. Durmió profundamente. Yo, hasta la mañana no pude descansar. A cada instante me levantaba, en silencio, para ir a mirarla. Me retorcía las manos viendo a aquel pobre ser enfermo sobre aquella humilde camita de hierro que me había costado tres rublos. Me ponía de rodillas, pero no me atrevía a besar sus pies mientras dormía (¡sin su permiso!). Loukeria no se acostó. Parecía vigilarme; salía a cada momento de la cocina. Le dije que se acostase, que se tranquilizase, que al día siguiente «empezaría una nueva vida».
Creía en lo que decía. Creía locamente, ciegamente. ¡Me inundaba el éxtasis! ¡No aguardaba más que la aurora del siguiente día! No creía en ninguna inminente desgracia, a pesar de lo que había visto. «Mañana se despertará, me dije, y le explicaré todo; todo lo comprenderá.» Y el proyecto del viaje a Boulogne me entusiasmaba; Boulogne era la salud, el remedio de todo; ¡en Boulogne estaba la esperanza! ¡Con qué ansiedad esperaba la mañana!
III
LO COMPRENDO DEMASIADO
¡De todo esto no hace más que cinco días! Al día siguiente me oyó sonriendo, a pesar de estar asustada, y durante cinco días siguió asustada y como avergonzada. En algunas ocasiones hasta se mostró presa de un gran miedo. ¡Habíamos llegado a ser tan extraños el uno al otro! Pero no me detuvieron sus temores, pues brillaba en mí la nueva esperanza. Debo decir que cuando se despertó (era el miércoles por la mañana) cometí un gran error; le hice una confesión demasiado brutal y sincera. No, le oculté lo que hasta entonces me había casi ocultado a mí mismo. Le dije que durante todo el invierno había seguido creyendo en su amor; que la caja de préstamos era una especie de expiación que yo me imponía. En la cantina del teatro, en efecto, había sentido miedo, pero miedo de mi propio carácter, y además, el lugar donde me hallaba parecía un sitio mal escogido para una provocación, un sitio idiota, y temía, no al duelo, sino a la apariencia idiota de un duelo nacido allí, en una cantina. Había sufrido después con aquella historia miles de tormentos, y tal vez no me había casado con ella más que para atormentarla, para vengarme sobre alguien de mis propias torturas. Hablaba como si delirase, mientras ella me tomaba las manos, pidiéndome que me callase.
—¡Exageras! —decía—, te atormentas voluntariamente.
Lloraba y me suplicaba que tratase de olvidar. Pero yo no callaba. Volvía a mi idea de Boulogne, donde nuestro destino se iluminaría con un nuevo rayo de sol. Desatinaba.
Traspasé mi caja de préstamos a Dobronvovov. Propuse a mi mujer repartir entre los pobres todo cuanto había ganado, no conservar más que los tres mil rublos de mi madrina, con los cuales nos iríamos a Boulogne. Después volveríamos a Rusia e intentaríamos vivir de nuestro trabajo. Me detuve en aquello porque no decía nada en contra. Callaba y sonreía. Creo ahora que sonrió sólo por delicadeza, para no afligirme. Comprendí que me excedía, pero no supe callarme. Le hablaba de ella y de mí sin cesar. Llegué hasta a contarle yo no sé qué de Loukeria; pero siempre volvía a insistir en aquello que me atormentaba.
Durante estos cinco días ella misma se animó una o dos veces; me habló de libros, se echó a reír al pensar en la escena de Gil Blas con el arzobispo de Granada, que había leído. ¡Qué risa infantil la suya! ¡La risa del tiempo en que todavía éramos novios! Pero, ¡ay!, ante mi entusiasmo, creyó que le pedía amor, yo, el marido, cuando ella no había ocultado que esperaba «ser dejada aparte». ¡Sí, qué mal hice mirándola extasiado! Sin embargo, ni una vez me manifesté como marido qué reclamaba sus derechos. Era, sencillamente, como si estuviera rezando ante ella. Pero le dije, tontamente, que su conversación me transportaba, que la consideraba mucho más instruida e inteligente que yo. Fui lo bastante loco para exaltar ante ella mis sentimientos de alegría y de orgullo en el momento en que, oculto tras la puerta, había escuchado su conversación con Efimovitch, cuando había asistido a aquel duelo de la inocencia contra el vicio. ¡Cuánto había admirado su ingenio, saboreado sus burlas, sus finos sarcasmos! Me contestó que seguía exagerando; pero, de repente, se tapó la cara con las manos y se echó a llorar. Volví a caer a sus pies, y todo acabó en un ataque de nervios, que dio en el suelo con ella… Era ayer de noche, ayer noche… y la mañana… ¡Qué loco estoy! ¡La mañana era esta mañana, hoy, hace un momento! Cuando, un poco rehecha, se levantó esta mañana, tomamos el té juntos. Su tranquilidad era admirable; pero bruscamente se levantó, y aproximándose a mí, juntó las manos, diciendo que era una criminal, que lo sabía, que su crimen la había atormentado durante todo el invierno, que la atormentaba aún, y se sentía abrumada por mi generosidad.
—¡Oh! ¡Ahora seré siempre una mujer fiel! ¡Te amaré y te estimaré!
Me colgué de su cuello, la besé, besé sus labios como un marido que vuelve a encontrar a su mujer después de una larga separación.
¿Para qué la abandoné entonces durante dos horas, el tiempo de ir en busca de nuestros pasaportes para irnos al extranjero? ¡Oh, Dios mío, si hubiese vuelto cinco minutos antes!… ¡Oh, aquel grupo de gente junto a nuestra puerta! ¡Aquellas gentes que me miraban! ¡Oh, Dios mío!
Loukeria dijo (¡ahora ya no me separaré de Loukeria por nada del mundo! ¡Loukeria lo ha visto todo este invierno!) que durante mi ausencia, quizá veinte minutos antes de mi regreso, había entrado en el cuarto de mi mujer para pedirle algo, no sé qué, y que mi mujer había sacado del armario el icono, la santa imagen de que ya he hablado… El icono estaba ante ella, sobre la mesa… Mi mujer debía de haber rezado… Loukeria le preguntó:
—¿Qué tiene usted, señora?
— ¡Nada, Loukeria, nada!… Espere usted, Loukeria…
Y la besó.
—¿Es usted feliz, señora?
—Sí, Loukeria.
—Hace mucho tiempo que el señor debiera haberle pedido a usted perdón. ¡Más vale así, que se hayan ustedes reconciliado! ¡Alabado sea Dios!
—Está bien, Loukeria, está bien. Váyase usted.
Mi mujer sonrió, pero sonrió de una manera rara, tan rara, que Loukeria no permaneció más que diez minutos fuera de la habitación, volviendo inopinadamente para ver lo que hacía.
Estaba de pie, muy cerca de la ventana, y tan pensativa, que no la oyó entrar. Se volvió sin verla; seguía sonriendo. Salió. Pero apenas la había perdido de vista, oyó abrir la ventana. Volvió para decirle que hacía fresco, que podía enfriarse. Pero se había subido sobre el alféizar, estaba de pie, rígida, teniendo en la mano la imagen santa. Asustada, la llamó: «¡Señora, señora!» Hizo un movimiento como para volverse hacia ella; pero en lugar de eso pasó la pierna sobre el barrote del antepecho, apretó la imagen contra su pecho y se lanzó al espacio.
* * *
Cuando entré, todavía estaba caliente. Había allí gente que se me quedó mirando. De pronto me abrieron paso. Me aproximé a ella. Estaba tendida. La imagen, sobre ella. La miré largo tiempo. Todo el mundo me rodeó, me habló. Dicen que hablé con Loukeria, pero no me acuerdo más que de un hombrecito que se repetía incesantemente:
—Le ha brotado de la boca un chorro de sangre, como un puño de grueso.
Me mostraba la sangre en el cuarto y volvía a decir:
—¡Como el puño! ¡Como el puño!
Toqué la sangre con el dedo, miré el dedo, mientras el otro insistía:
—¡Como el puño! ¡Como el puño!
IV
ME RETRASE CINCO MINUTOS
¡Oh, no es posible! ¡Es inverosímil! ¿Por qué ha muerto esta mujer?… ¡Comprendo, comprendo! Pero… ¿por qué ha muerto? Ha tenido miedo de mi amor. Se diría: «¿Puedo someterme a él? ¿Sí o no?» Y esta pregunta la habrá enloquecido, prefiriendo morir. Lo sé, lo sé. ¡No era cosa de romperse la cabeza! Pero… había prometido demasiado y pensaba que no le era posible cumplir sus promesas.
Pero… ¿por qué ha muerto? Yo la hubiese «dejado aparte» si así lo hubiera deseado. Pero no, no es eso.
Pensó que tendría que quererme a las buenas, honestamente, no como si se hubiese casado con el prestamista. No ha querido engañarme queriéndome a medias. Era demasiado honrada, y eso ha sido todo. ¡Y yo que trataba de inculcarle cierta amplitud de conciencia! ¿Se acuerdan ustedes? ¡Qué extraña idea!
¿Me estimaba? ¿Me despreciaba? ¡Y decir que en todo el invierno se me ha ocurrido la idea de que podía despreciarme! Estaba completamente convencido de todo lo contrario hasta el momento en que me miró tan extrañada, ya recuerdan ustedes, con aquella severa extrañeza. Entonces fue cuando comprendí que podía despreciarme. ¡Ah! ¡Cómo consentiría en que me despreciase eternamente, con tal de que viviese! Hace poco hablaba aún, andaba, estaba ahí. Pero… ¿por qué arrojarse por la ventana? ¡Ah! ¡Qué poco pensaba yo en ello hace apenas cinco minutos! He llamado a Loukeria. Por nada del mundo dejaría que se fuese. ¡Ahora, por nada del mundo!
Pero ¡podíamos tan bien recobrar la costumbre de entendernos! No había más que una cosa: lo muy deshabituados que estábamos el uno del otro. Pero eso lo hubiéramos vencido. Hubiéramos comenzado una vida nueva. Yo tenía buen corazón; ella, también. ¡En dos días todo lo hubiese comprendido!
¡Oh, qué bárbara, qué ciega casualidad! ¡Cinco minutos! Si hubiese llegado cinco minutos antes, la horrible tentación del suicidio se hubiera entonces disipado en ella. Hubiera ya comprendido. ¡Y he aquí de nuevo mis habitaciones vacías! ¡Otra vez solo! El péndulo del reloj sigue oscilando, oscilando… Para ella, todo es ya indiferente. No tiene compasión de nada. ¡Ya no tengo a nadie! Ando, ando sin cesar. ¡Ah! Les parecerá a ustedes ridículo el que me queje de la casualidad y de esos cinco minutos de retraso. Pero reflexionen ustedes. No me ha dejado una tarjeta: «Que no se acuse a nadie de mi muerte», como todo el mundo deja. ¿Y si hubiesen sospechado de Loukeria? ¡Podían decir que estaba con ella, que la había empujado!
Verdad es que ha habido cuatro personas que la han visto de pie sobre la ventana; con el icono en la mano, y que han sabido que se había arrojado al espacio, que se había tirado ella, que nadie la había empujado. Pero ha sido una casualidad el que allí estuviesen esas cuatro personas. ¡Y si no ha sido más que un malentendido! ¿Si se ha engañado al creer que no podía ya vivir conmigo? Tal vez ha habido en su caso algo de anemia cerebral, una disminución de energía vital. Se debilitó este invierno, y eso ha sido todo. ¡Y yo, que me retrasé cinco minutos!
¡Qué delgada está en su ataúd! ¡Cómo se ha afilado su naricilla! Sus cejas son como agujas. ¡Y de qué modo tan raro ha caído! ¡No se ha roto nada, no ha aplastado nada! No ha hecho más que arrojar un chorro de sangre «como un puño». ¡Una lesión interna!
¡Ah, si se pudiese no enterrarla! Porque si se la entierra se la van a llevar. No, no se la llevarán, es imposible. Pero sí, bien sé que es preciso llevársela (no estoy loco). Pero aquí estoy otra vez, solo entre los préstamos. No, lo que me enloquece es pensar en lo que la he hecho sufrir todo este invierno.
¿Qué me importan ahora vuestras leyes? ¡Qué me importan vuestras costumbres, vuestros hábitos, el Estado, la Fe! Que me condene vuestro juez, que me arrastren ante vuestro tribunal, y gritaré que no reconozco ningún tribunal. El juez rugirá: «¡Cállese usted!» Yo le responderé: «¿Qué derecho tiene para hacerme callar, cuando una injusticia tremenda me ha privado de lo que más quería? ¿Qué pueden importarme vuestras leyes?” Me pondrán en libertad y me dará lo mismo.
¡Ciega! ¡Estaba ciega! ¡Muerta, no me oyes! ¡No sabes en qué paraíso te hubiera hecho vivir! ¿No me habrías amado? Bueno. Pero estarías ahí. Me habrías hablado como a un amigo — ¡qué alegría! — y nos hubiéramos reído, mirándonos cara a cara. Hubiéramos vivido de ese modo. ¿Hubieras querido amar a otro? Yo te hubiese dicho: «Amalo», y te hubiera mirado desde lejos sumamente dichoso. Porque estarías ahí… ¡Oh! ¡Todo, todo, todo, pero que abra los ojos una sola vez! Por un instante, ¡sólo un momento! ¡Que me mire como antes, de pie, frente a frente, cuando me juraba ser una mujer fiel! ¡Oh! ¡Lo hubiese comprendido todo con sólo una mirada!
O carácter, o azar. Los hombres están solos en el mundo. Yo grito como el héroe ruso: «¿Hay algún hombre vivo en este campo?» Lo grito yo, que soy un héroe, y nadie me contesta… Dicen que el sol vivifica el Universo. Se levantará el sol y, ¡miren!, ¿no hay ahí un cadáver? Todo está muerto; no hay más que cadáveres. Hombres solos, y en torno de ellos, el silencio. ¡Esa es la tierra!
«¡Hombres, ámense los unos a los otros!» ¿Quién ha dicho tal cosa? ¡El reloj va contando los segundos, indiferente, odiosamente! ¡Las dos de la madrugada!
Sus pequeños zapatos están ahí, cerca de la cama, como si la aguardasen…
¡No, por favor!… Mañana, cuando se la lleven. ¿Qué será de mí?